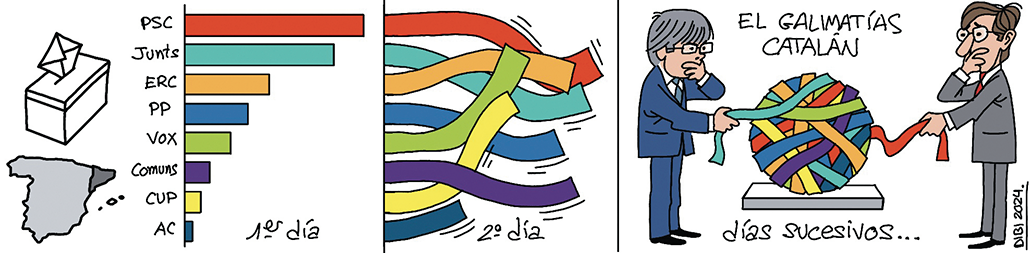¿Cuál es el fundamento de esa gran alegría que nos fue anunciada con la elección del cardenal Ratzinger como sucesor de Pedro? ¿Dónde se encuentra el enigma de la atracción que impele nuestra firme adhesión a Benedicto XVI? Acaso sea la capacidad de este hombre de llegar al hombre; y esto, en el nombre de Cristo. Cuando, en diciembre de 2000, afirmó que «la pobreza más profunda es la incapacidad de alegría, el tedio de la vida considerada absurda y contradictoria», no hacía sino llegar al corazón llagado del hombre del post-existencialismo. «Es verdad –nos decía– que esta pobreza se halla hoy muy extendida, tanto en las sociedades materialmente ricas como en los países pobres. La incapacidad de alegría supone y produce la incapacidad de amar. Por eso, hace falta una nueva evangelización. Si se desconoce el arte de vivir, todo lo demás ya no funciona. Pero ese arte no es objeto de la ciencia; sólo lo puede comunicar quien tiene la vida, el que es el Evangelio en persona».
O, quizá su fe en la razón humana, nunca separada de la Fe, don de Dios. La Ilustración había tratado de revitalizar una razón devaluada. Pero, habida cuenta de las consecuencias románticas, idealistas y existencialistas a las que se llegó, podemos sostener que aquella noción de razón no hacía justicia a las pretensiones humanas. La destrucción de la fe, de la metafísica y de la razón son elementos inseparables. Así lo sostenía el cardenal Ratzinger en aquel encuentro de Presidentes de Comisiones episcopales para la Doctrina de la Fe, celebrado en México: «La indigencia de la filosofía, la indigencia a la que la paralizada razón positivista se ha conducido a sí misma, se ha convertido en indigencia de nuestra fe. La fe no puede liberarse si la razón misma no se abre de nuevo». Y no es ésta una doctrina de la hora nona en Ratzinger, sino que ya en su memorable Lección inaugural con motivo de su llamamiento a la cátedra de Teología Fundamental de Bonn, en 1959, sostuvo que «la verdadera exigencia de la fe cristiana no puede hacerse visible, en su magnitud y en su seriedad, sino por este guión con aquello que el hombre ya de antemano ha captado en alguna forma como lo absoluto». No hacía Ratzinger sino indicar cómo el abandono de la dimensión metafísica en el concepto de Dios significaría, a la vez, el abandono de la exigencia universal de la fe cristiana.
A lo mejor es su capacidad de diálogo auténtico con la cultura y el pensamiento moderno. No es veraz la caricatura de los que ven en este pastor un detractor de toda idea moderna. Bien lo pudimos comprobar los que tuvimos la dicha de escucharle en aquel inolvidable encuentro organizado por nuestra Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid, en febrero de 2000, cuando sostuvo con sencilla inteligencia: «De hecho, no hay ninguna gran filosofía que no haya recibido de la tradición religiosa luces y orientaciones, ya pensemos en la filosofía de Grecia y de la India, o en la filosofía que se ha desarrollado en el ámbito del cristianismo, o también en las filosofías modernas, que estaban convencidas de la autonomía de la razón y consideraban esta autonomía como criterio último del pensar, pero que se mantuvieron deudoras de los grandes temas del pensamiento que la fe cristiana había ido dando a la filosofía: Kant, Fichte, Hegel, Schelling no serían imaginables sin los antecedentes de la fe; e incluso Marx, en el corazón de su radical reinterpretación, vive del horizonte de esperanza que había asumido de la tradición judía».
La causa de nuestra alegría
O, posiblemente, pudiera ser la claridad con la que nos ha hablado de la esencia del cristianismo. De múltiples maneras, en numerosas ocasiones, nos ha recordado que «el cristianismo no es moralismo. El cristianismo es la realidad de la historia común de Dios y del hombre». Los reduccionismos de todo tipo que puede sufrir la comprensión del acontecimiento cristiano no es problema menor. Por eso, apenas hace un año, afirmaba: «Hoy se presenta el cristianismo como una antigua tradición, sobre la que pesan antiguos mandamientos, algo que ya conocemos y que no nos dice nada nuevo, una institución fuerte, una de las grandes instituciones que pesan sobre nuestros hombros. (…) Si nos quedamos en esta impresión, no vivimos el núcleo del cristianismo, que es un encuentro siempre nuevo, un acontecimiento gracias al cual podemos encontrar al Dios que habla con nosotros, que se acerca a nosotros, que se hace nuestro amigo».
Tal vez sea su sincera libertad a la hora de describir los males que acechan a nuestra Iglesia. No sólo es manchada ésta desde fuera, sino que ella misma es la que hace sufrir mucho a Cristo. No son palabras que debamos echar en olvido aquellas que pronunció en la meditación de la novena estación del vía crucis, en la última Semana Santa, cuando Juan Pablo II era un icono de Cristo doliente: «Pero, ¿no deberíamos pensar también en lo que debe sufrir Cristo en su propia Iglesia? En cuántas veces se abusa del sacramento de su presencia, y en el vacío y maldad de corazón donde entra a menudo. ¡Cuántas veces celebramos sólo nosotros, sin darnos cuenta de Él! ¡Cuántas veces se deforma y se abusa de su Palabra! ¡Qué poca fe hay en muchas teorías, cuántas palabras vacías! ¡Cuánta suciedad en la Iglesia y entre los que, por su sacerdocio, deberían estar completamente entregados a Él! ¡Cuánta soberbia, cuánta autosuficiencia!».
Sin embargo, no. Nada de lo anterior es lo que, yendo a las cosas mismas, delinea la causa última de nuestra adhesión firme y convencida a Benedicto XVI. La auténtica raíz, la esencia de nuestra gran alegría, es que Dios sigue guiando a su Iglesia en la persona del sucesor de Pedro; que Cristo, valiéndose –eso sí– de las extraordinarias virtudes y talento de este hombre, nos ofrece su Gracia para llevarnos a la salvación y al conocimiento de la Verdad. Que el Espíritu ha visitado de nuevo a su Iglesia, dándonos a Benedicto XVI. Que es Cristo quien sigue estando con nosotros todos los días, en la Iglesia pastoreada por Pedro, hasta el fin de los tiempos.
Pablo Domínguez Prieto