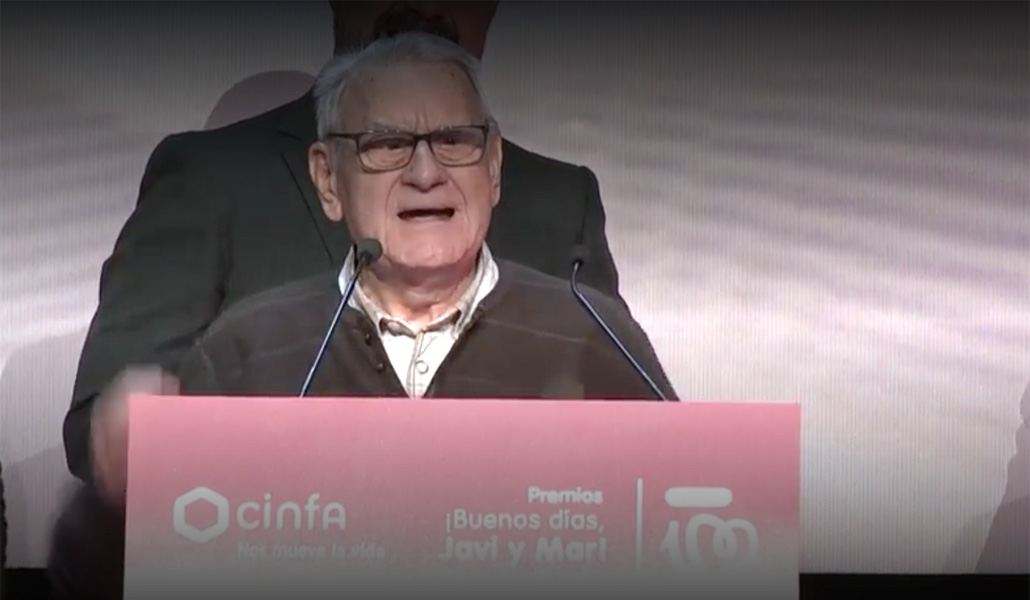En 2021, la familia del legendario crooner Tony Bennett, que por entonces tenía 95 años, anunció que hacía cuatro le habían diagnosticado alzhéimer. Su último disco de estudio, grabado en 2018, no había podido salir de gira debido a la irrupción de la pandemia de la COVID-19. Después de tantos meses de encierro e inactividad, nadie en su entorno pensaba que Tony Bennett pudiera volver a subir a los escenarios. Sin embargo, contra todo pronóstico, «cuando llegó el momento de ensayar, ocurrió algo increíble. El acompañante de Tony, Lee Musiker, empezó a tocar y, de repente, estaba de vuelta […]. No tenía notas, ni ayuda-memorias. Estábamos asombrados, todas sus viejas canciones seguían ahí de alguna manera», contaba a los medios su esposa.
Mi suegra fue diagnosticada de alzhéimer hace muchísimos años. Desde hace tiempo, ya no se acuerda de lo que ha hecho un minuto atrás; ni siquiera recuerda los nombres o reconoce a las personas más cercanas a ella. La mayor parte del día parece que estuviera gravitando en medio de un fluido de cosas y rostros; cada vez que se produce una fortuita conexión entre ellas y su mirada, esta se enciende fugazmente como una de las lágrimas de san Lorenzo, para rápidamente extinguirse. Sin embargo, al igual que le sucede a Tony Bennett, hay algo que de forma inaudita resiste incólume al inexorable avance de la nada: las canciones de su infancia y primera juventud.
Me quedo embobado durante horas viendo el espectáculo de mi mujer cantando suavemente al oído de su madre Toda una vida, de Antonio Machín; o arrullándola antes de que se duerma con las nanas que le cantaba de pequeña. Mi suegra se acuerda de casi todas las letras y sigue entonando perfectamente las melodías; incluso se enfada cuando su hija equivoca alguna palabra o estrofa. Milagrosamente, cuando empiezan sus duetos, madre e hija intercambian sus papeles, y una energía infantil, que ninguno sabemos de dónde emerge, embarga súbitamente a la madre, que se embarca en el canto tratando de lucirse como un niño de primaria en la representación de final de curso ante sus padres.
La neuropsicología ha encontrado una explicación científica a este extraño fenómeno. Por lo visto, hay dos áreas en el cerebro que se encargan de recuperar nuestros recuerdos musicales: la corteza premotora y el giro cingulado anterior, que son las zonas que más se activan ante las canciones escuchadas hace muchos años. Los estudios indican que son las que más resisten a la neurodegeneración y pueden mantenerse relativamente funcionales en estadios más avanzados del alzhéimer; por ello, los enfermos pueden recordar música y no otro tipo de información. Asimismo, dichos estudios no descartan la incidencia del componente afectivo: la memoria a largo plazo está estrechamente relacionada con el sistema de respuesta emocional, también a nivel anatómico, por lo que todas aquellas condiciones que nos activan emocionalmente, de connotación positiva, ayudan a la recuperación de los recuerdos.
Esta verdad científica ya la intuían de cierta forma desde hace tiempo los artistas. En su canción Queda la música, Luis Eduardo Aute habla del triste descubrimiento de la propia decadencia al mirar una vieja foto de juventud con su amada: «Nada queda en ese trozo de papel, todo es alquimia […]. Esos rostros ya no llevan nuestros nombres, son dos máscaras perdidas en la noche. Pero, queda la música». O la preciosa canción La cara noroeste, de la banda de rock McEnroe: «Hoy voy a cantarte las canciones de tu vida, para intentar que no te sientas perdida». O ese extraño e hipnótico hit de Joe Crepúsculo, La canción de tu vida: «El recuerdo de las noches, siempre frescas, siempre tiernas, me llevan a una luz esplendorosa. Porque fue la canción del verano, la canción de nuestra vida, como un rayo que atraviesa las heridas». La canción del verano, esa melodía que caló hondo nuestro corazón cuando nos abrimos a la vida y todo era posible, como un fiel capitán de barco, es la última en abandonarnos en el naufragio.
«Se necesita poco para vivir. Pan y canto», empieza su fantástico ensayo Humano, más humano. Una antropología de la herida infinita (Acantilado, 2021), el filósofo catalán Josep Maria Esquirol. El sustrato más profundo de nuestro yo es una canción escuchada al amanecer de nuestra vida, cuya impronta queda custodiada, a salvo de la erosión del tiempo, en lo más profundo de la conciencia. Es el oasis que aparece en el horizonte del desierto cuando todo parece perdido, la cochambrosa tabla de madera a la que se aferra un náufrago para no ser engullido por las olas, o la suave voz de una hija que, en el último aliento, te recuerda con su canto que hay un amor que te sigue desde la eternidad, como un rayo que atraviesa las heridas.