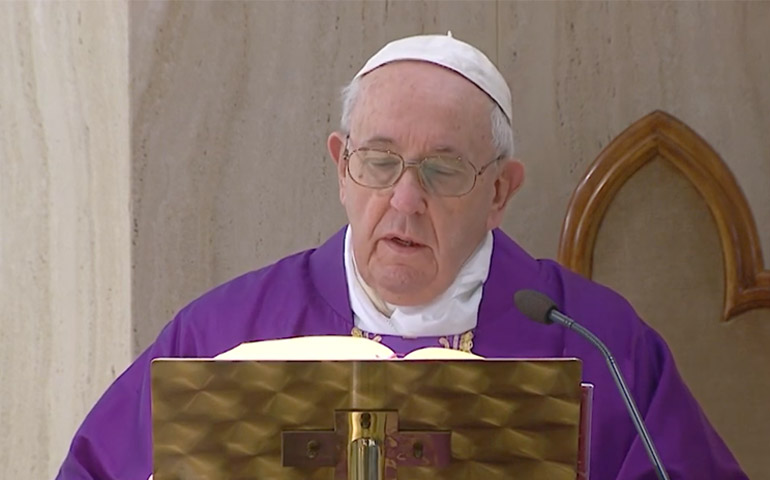Ha sido en los estertores de este año atroz, capaz de tensar las preguntas fundamentales sobre nuestra existencia, cuando se ha desplegado sobre la prensa un debate acerca de la presencia y función del intelectual cristiano. Más allá del acuerdo o desacuerdo con las distintas opiniones vertidas, lo que importa ahora es tomar nota de que la preocupación existe y que esta podría llevar a interrogarnos no solo por lo que deba esperarse de una minoría de pensadores, sino también –y sobre todo–, por lo que deba exigirse a la totalidad de los creyentes.
El siglo XX, al que corresponde la denominación de origen temporal de los intelectuales, entró en erupción cuando el totalitarismo volcó su lava de barbarie al cabalgar sobre el espanto de las ideologías. La calificación de «siglo del miedo» que Camus dedicó a aquel tiempo expresa la corrupción de un pensamiento, mezcla de utopía y realismo, que asoló el mundo poniendo en grave riesgo el concepto mismo de humanidad. Pero en esa centuria hubo, también, una entrega fervorosa a la búsqueda de la verdad, a comprender el significado de la existencia. Se devoraban libros, se asistía a representaciones teatrales, se veía ese buen cine que pretendía algo más que el entretenimiento, y se respetaba a quien nos ofrecía con su trabajo el resultado de muchos años de estudio.
Nuestro tiempo ya no es el mismo. Sin pecar de pesimistas, tenemos que reconocer que el nuevo siglo está sufriendo una crisis radical, difícilmente reversible, de lo que en otra época se entendía por jerarquía del saber, por liderazgo del pensamiento, por hegemonía cultural. Los sistemas educativos que antes buscaban la excelencia han sustituido el conocimiento humanístico y científico por la mera adquisición de habilidades lingüísticas y técnicas. Escuchar a quienes habían dedicado años de esfuerzo a construir una idea del mundo ha sido reemplazado por la primacía de las opiniones, mientras que las convicciones firmemente asentadas abdicaban en favor de las pasiones momentáneas. Donde habitaban las ideas y las creencias se han instalado el escepticismo y la frivolidad.
Es difícil que llegue a precisarse cuál es la función de un intelectual cristiano en un mundo que ha dejado de tomarse en serio a los intelectuales. Porque un tiempo que ya no busca la verdad, o que ha llegado a afirmar que esta ni siquiera existe; un mundo que confunde la tolerancia con el relativismo, difícilmente prestará atención a lo que algunos consideramos una dolorosa ausencia. No creo que lo que resta aún de intelectualidad liberal, marxista o conservadora, esté en mejores condiciones frente a la hegemonía de opinadores superficiales y gesticulantes demagogos de nuestra desgraciada actualidad cultural.
Más que adormecernos en el sueño de un irrecuperable pasado que ya no volverá, los cristianos debemos ahondar en el presente de un mundo al que se ha arrebatado su conciencia de eternidad. Es cierto lo que se ha expresado en el debate: el cristianismo no es solo ni fundamentalmente un patrimonio cultural en un mundo expropiado de su esperanza trascendente. El cristianismo no es solo una norma de conducta, ni un método de educación destinado a formar buenas personas. El cristianismo no es una mera defensa de ideas de justicia basadas en el derecho natural, ni un sistema de conceptos sobre la legitimidad del orden político. Sin embargo, todas estas cuestiones son expresión necesaria del testimonio cristiano, tradición renovada, belleza manifestada al calor de la fe, lucha por la dignidad de las criaturas de Dios. Derecho, economía, arte, literatura, poesía… todo ello nació en la apasionante búsqueda de un orden terrenal que nos vinculara a la promesa de redención.
¿De verdad podemos considerar, precisamente nosotros, que todo ese patrimonio sea algo secundario, algo que ni siquiera deba defenderse enérgicamente como propio, cuando estas aportaciones solo han sido posibles al levantarse sobre la fe, la esperanza y la caridad? ¿De verdad podemos pensar que lo que los cristianos han dejado escrito, edificado, esculpido o anotado en un pentagrama sea una mera accidentalidad cultural? Los cristianos acudimos a socorrer a un mundo herido, pero no lo hacemos con las manos vacías. Llevamos con nosotros una tradición que nos da fuerza y, por encima de todo, llevamos con nosotros el milagro diario del encuentro con Jesús. Lo que traemos los cristianos a este mundo difícil es la raíz trascendental de la bondad, del amor, de la lucha por la libertad de quienes son, como nosotros, hijos de Dios.
Mediante la gracia que nos ha sido dada, iluminamos nuestra tarea en los territorios de encuentro con quienes también combaten por elevar al hombre, darle el bienestar que merece y proporcionarle los medios de realización personal necesarios. Nuestra esperanza en la vida eterna es la que convierte nuestro paso por la tierra en algo más que una constante entrega solidaria, en algo más que un afecto a nuestros semejantes. La abnegación fraterna del cristiano tiene el mismo fundamento de su posible liderazgo moral e intelectual: su compromiso con la verdad.