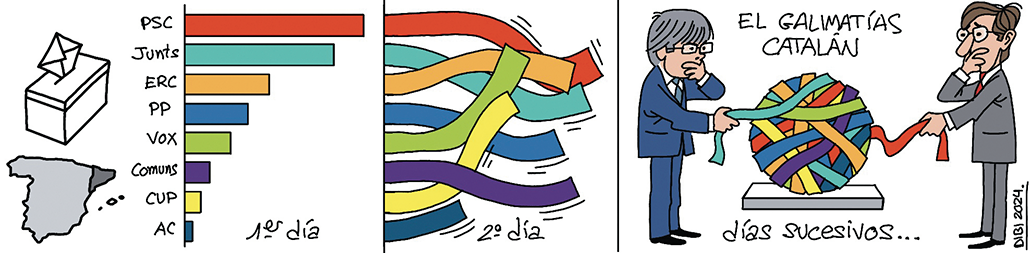El viernes inmediatamente posterior al domingo del Corpus Christi celebramos, todos los años, en la Iglesia la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y, al día siguiente, la memoria obligatoria del Inmaculado Corazón de María. Ambas presentan un fundamento y un contenido muy profundos.
En su encíclica Haurietis aquas, Pío XII se preguntaba por qué la Iglesia tributa al corazón del divino Redentor el culto de latría, es decir, el culto de adoración, el mayor y más grande de los cultos, sólo profesado a Dios.
En primer lugar –responde el Papa–, porque el corazón de Jesús, como también los restantes miembros de su cuerpo, está unido hipostáticamente a la persona del Verbo de Dios, que es divina. Y, por tanto, se ha de tributar a aquel corazón el mismo culto de adoración con que la Iglesia honra a la persona del Hijo de Dios encarnado.
Y, en segundo lugar, porque el corazón de Jesús, más que ningún otro miembro de su cuerpo, es el índice natural o el símbolo del triple amor con que el divino Redentor ama continuamente al eterno Padre y a todos los hombres. A partir del elemento corpóreo, que es el corazón de Jesucristo, y a partir de su significación natural, podemos muy legítima y muy justamente elevarnos no sólo a la contemplación de su amor sensible, sino también a la adoración de su excelentísimo amor infuso y hasta, incluso, a la meditación y a la adoración del amor divino del Verbo encarnado.
Y esto es así porque, a la luz de la fe, por la que creemos estar unidas en la única persona de Cristo la naturaleza humana y la naturaleza divina de éste, podemos concebir los estrechísimos vínculos existentes entre el amor sensible del corazón físico de Jesús y su doble amor espiritual, a saber, el humano y el divino.
En realidad, estos amores no se deben considerar simplemente como coexistentes en la adorable persona del divino Redentor, sino como unidos entre sí con vínculo natural, dado que al amor divino están subordinados aquellos amores humanos, el espiritual y el sensible.