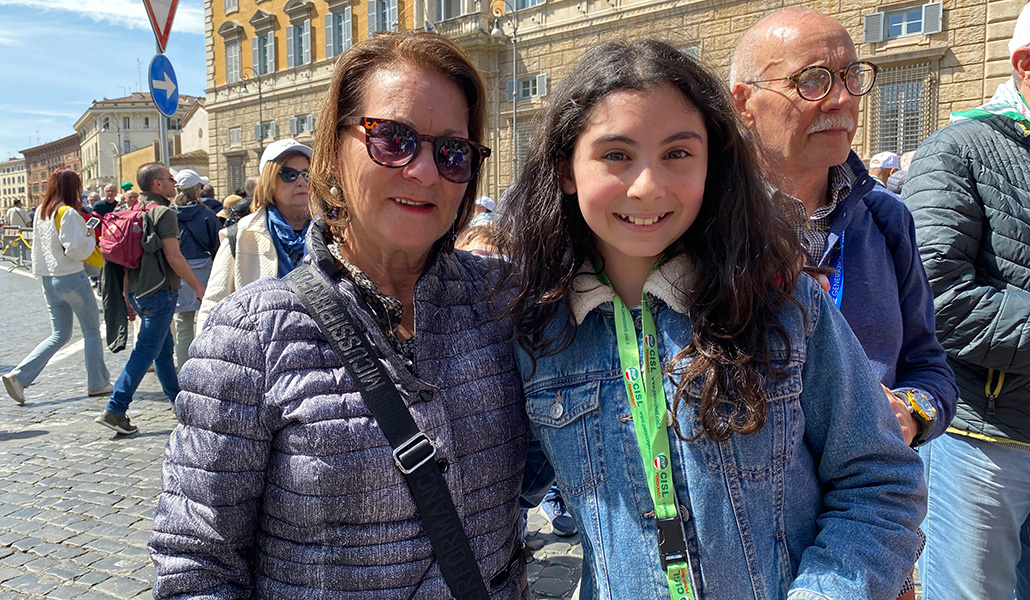El año 2019 deja muchas heridas en Brasil: la violencia policial alentada desde el poder público; el aumento de invasiones a los territorios indígenas y las muertes de líderes comunitarios defensores de su tierra; los ataques lanzados sin pudor por autoridades públicas contra las organizaciones sociales, los profesores o los medios de comunicación; los incendios criminales en la Amazonía y el Pantanal; el desmantelamiento de políticas sociales y de órganos públicos de protección; la ofensiva permanente, desde el Estado, contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, y tantas otras heridas que no caben en un texto.
Brasil entró en esa onda expansiva, presente también en Europa, que hace que determinados líderes y grupos políticos, marcados por un falso patriotismo y por una xenofobia explícita, accedan a posiciones de gobierno y destruyan, desde el poder, bases mínimas de convivencia y de fraternidad que fueron construidas durante décadas, mientras dejan en pie los pilares de un modelo económico desigual e insostenible.
Por eso iniciar un nuevo año en Brasil no es una cosa menor. Es mirarnos a los ojos y reconocernos, aún en pie, aún de manos dadas; pero también es mirar hacia adelante, sin titubeos. «La esperanza es la virtud que nos coloca en camino», afirmó el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Paz. Estudiantes, mujeres y, de forma particular, pueblos indígenas de todo Brasil, con sus movilizaciones, nos han mostrado este año que es posible mantener firme el paso, la cabeza levantada y la esperanza intacta. Los millares de migrantes que llegaron a Brasil por la frontera norte (así como llegan a España desde diversos lugares) nos demuestran la fuerza y la resistencia de quien se agarra a la vida como un derecho incontestable. Y el Sínodo de la Amazonía nos confirmó una Iglesia samaritana, profética, en estado de diálogo y de salida.
Con esta convicción comenzamos el año en Brasil, sabedores que la última palabra no será del conflicto y la violencia, sino de la vida.