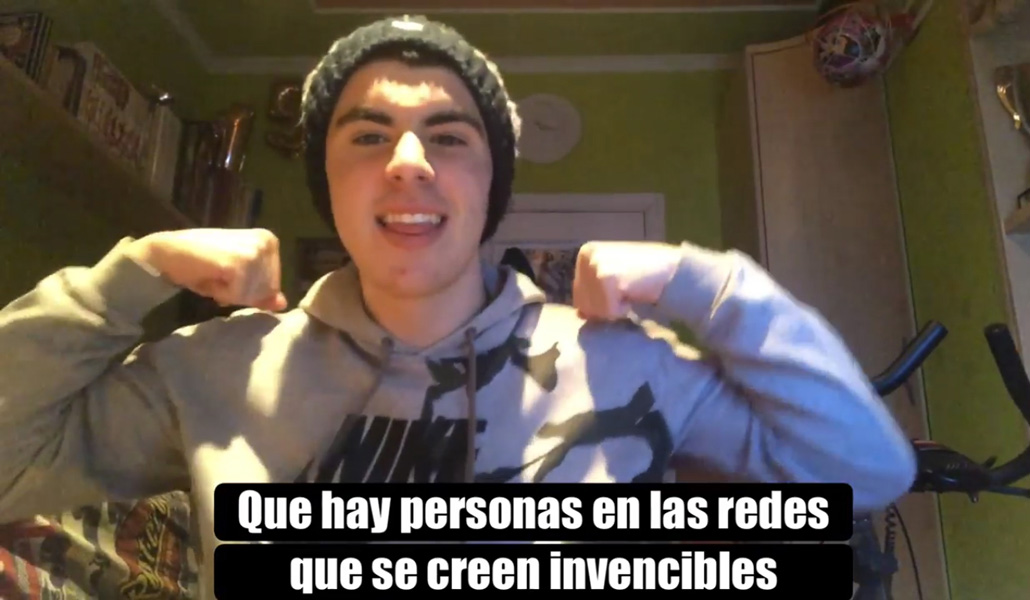Siendo joven, creía que mi destino era la sombra. Lo creía porque yo era un artista, y todos los artistas, al menos los que conocía o admiraba, hablaban de su destino con fatalismo. Sufrían más que las demás personas porque eran especiales. Ese joven que fui me lo ha recordado Juventud, la novela donde Coetzee relata sus peripecias tras dejar Sudáfrica, cuando se instala en Londres. Mientras se aburre en las oficinas del IBM trabajando como programador informático, sueña con ser escritor. Toda su vida se encamina a este destino ineludible, parecido a una providencia. Su anonimato en las oficinas, los días iguales, grises como el cielo británico, son necesarios porque otros artistas a los que admira y lo han precedido han vivido esa misma etapa: el anonimato que precede a la revelación. También frecuenta mujeres a la vez que espera a su musa. Lo hace porque es parte del artista. Como Picasso, que se enamora de una mujer tras otra. Además, como todo artista que se precie, cree que la gente feliz no es interesante. Todo arte se nutre de la infelicidad. Por supuesto, es preferible que el artista ignore la moral. Los artistas, dice, tienen que vivir con la fiebre, un ingrediente de su trabajo es lo diabólico.
En otra novela, Contra la juventud, Pablo d’Ors aborda los días de Eugene, otro joven que, como todos los jóvenes, «se toma a sí mismo demasiado en serio». Pablo afirma que, cuando uno es joven, «los ideales se disparan hasta cotas lejanísimas y grotescas, alejando a sus víctimas de la realidad». Los jóvenes, dice también, «no son todavía ellos mismos, sino quienes quieren ser; y viven imitando y haciendo de nuestro mundo un gran teatro y una impostura».Juventud, de Coetzee, y Contra la juventud, de Pablo d’Ors, son dos novelas protagonizadas por dos jóvenes artistas que responden a todos los tópicos del romanticismo, y en las que los respectivos autores miran con bochorno hacia atrás, curados ya de las modernidades que sufrieron.
También yo las padecí, ya digo, como tantos ensoñadores que luchan por despuntar en el ecosistema del arte. Por fortuna, la juventud es una enfermedad pasajera (a veces no: hay personas que viven siempre jóvenes; de hecho, esta es una sociedad que pretende estar formada solo por jóvenes). Gracias a la decepción, al fracaso, al sufrimiento, he dejado atrás al joven al que le gustaba estar triste. Y no es que ahora sea más cínico. Por el contrario, mi creatividad es menos claustrofóbica, y por tanto es más capaz de tocar lo universal y abandonar el solipsismo que caracteriza las primeras obras, escritas desde el ombligo. Ahora creo que el arte tiene mucho más que ver con la luz que con la sombra, y que más que un destino aciago es una misión parecida a la de un enfermero durante la pandemia. Uno de mis mayores triunfos personales –gradual, costoso en ocasiones– ha sido comprender que el artista no es alguien menos bueno y absurdamente perverso, sino todo lo contrario: está llamado a servir con la sencillez del lirio y a trasparentar la gracia con la claridad de la ventana. Este camino desde el artista atormentado hasta el servidor público me ha costado cantidad de años y conflictos interiores. Pero por descontado, si me preguntase hoy a qué artista querría parecerme, diría sin pensármelo Rubliev antes que Rimbaud.