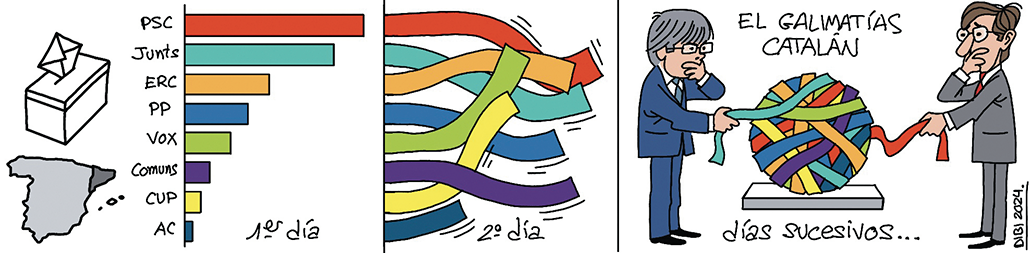Celebramos el próximo día 22 la fiesta de Santo Tomás Moro (1478-1535), jurista y humanista inglés, «un hombre completo», como le reconoció Pío XI al canonizarle en 1935. Su testimonio de amor a Cristo y de fidelidad a su Iglesia siguen siendo una exigente vara de medir de actitudes y conductas. Un testimonio asentado, por cierto, no en obediencias ciegas, sino en la permanente reivindicación de su libertad de conciencia.
En la ejemplaridad de su martirio, aun consciente de la injusticia e irregularidad de su condena, se aunaron la prioridad de su devoción a Dios con la inequívoca continuidad de su servicio al rey. Por eso, si observamos lo que nuestra vida pública da hoy de sí, hay que reconocer que su proclamación por el Beato Juan Pablo II como Patrono de políticos y gobernantes, el 31 de octubre de 2000, fue, además de una invitación a servir con generosidad y honradez al interés general, un acto de máxima ironía.
Moro rechazó siempre toda actitud servil en su correspondencia con la confianza de quien le había permitido acceder a la máxima magistratura del Estado, como Canciller del Reino. Tampoco se sometió a las promesas de encumbramiento que pretendían reducir su conciencia a moneda de cambio en manos del poder. Moro sabía muy bien el riesgo que corría, porque no ignoraba que el poder, en el que no cabe la amistad, cuando se encierra en sí mismo, se bloquea hasta confundir lealtad crítica y traición.
Como buen jurista, más aún, como riguroso magistrado, Moro no confunde nunca la prudencia con el cinismo, lo que le lleva a no entender la ley como una regla disponible, de la que el poder, a su antojo, usa alternativamente, es decir, arbitrariamente, buscando sólo la sumisión y la entrega. Frente a esa tentación, Moro se afirmó en sí mismo y no claudicó. No prestó el juramento que la felonía y el capricho le exigían. Merece por ello, al menos, el respeto y el reconocimiento de quienes hoy nos dedicamos a la cosa pública. Sin invocar su nombre en vano.