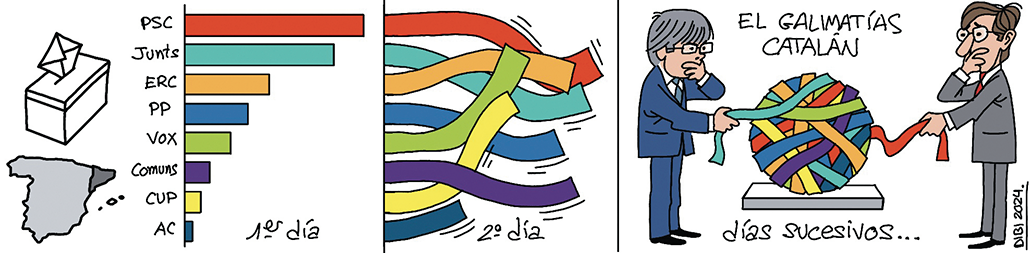«¿Qué temor puede acechar en el mundo a aquel cuyo protector en el mundo es Dios mismo?». Estas palabras de san Cipriano, recogidas por Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, al hilo de su bello comentario al Padrenuestro, son la gozosa conclusión de la certeza cristiana del obispo mártir: «Cuando decimos líbranos del mal, no nos queda nada más que pedir. Una vez que hemos obtenido la protección pedida contra el mal, estamos seguros y protegidos de todo lo que el mundo y el demonio puedan hacernos». Y continúa el Papa: «Los mártires poseían esa certeza, que les sostenía, les hacía estar alegres y sentirse seguros en un mundo lleno de calamidades; los ha librado en lo más profundo, les ha liberado para la verdadera libertad».
La beatificación de 498 mártires españoles de los años 30 del siglo XX, el pasado domingo, en la Roma de los apóstoles y mártires Pedro y Pablo y de tantos cristianos que la sembraron de sangre en los comienzos de la Iglesia, con el fruto de una inmensa cosecha de vida y libertad verdaderas, prolongada ya durante dos milenios, es sin duda testimonio inequívoco de que esa segura protección del poder de Dios, que es más grande y más fuerte que todo el mal del mundo, mantiene hoy como ayer, y más aún si cabe, todo su vigor infinito. El testimonio de estos mártires, aún una pequeña parte de los que, durante la persecución religiosa en España en los años de la Segunda República y la Guerra Civil, sufrieron la muerte por odio a la fe, muchos de ellos con horribles tormentos más allá de lo imaginable, y todos perdonando a sus verdugos, e incluso rezando por ellos, lejos de mover a la angustia y al desaliento, tampoco al lamento estéril, y menos aún a la ira de la venganza, es auténtica esperanza para la humanidad.
La clave de esta esperanza, que llenaba de tal poderosa fuerza a los mártires que no temieron la muerte, no es otra que esa fe en Jesucristo, una fe que purifica y llena de plenitud la vida entera, comenzando por la razón. No puede decirse que sea usar bien la razón, por ejemplo, llamar a los 498 mártires beatificados, no ya con calificativos calumniosos de partidismo político, sino ni siquiera víctimas de la guerra, como se ha hecho estos días en muchos medios. La única verdad, que sólo podrá entender quien usa rectamente la razón, es que los mártires fueron testigos de la fe. Nadie mejor que ellos nos enseñan a usar la inteligencia. Lo subrayó el cardenal Saraiva, evocando palabras de Benedicto XVI en la encíclica Deus caritas est, en la homilía de las beatificaciones: «La fe contribuye a purificar la razón, para que llegue a percibir la verdad», la verdad de toda vida humana, creada a imagen de Dios y cuyo destino, por tanto, va más allá de los límites de este mundo.
La muerte, en efecto, no tiene la última palabra sobre nuestra vida. Quien la tiene no puede ser otro que Dios mismo, la Palabra creadora que se ha hecho uno de nosotros, se ha hecho carne y ha vencido a la muerte, precisamente, muriendo en una cruz. ¿Cabe mayor paradoja y más profundamente razonable que ésta? Sí, razonable, pues es la única respuesta adecuada a la sed de infinito que somos. Y, al mismo tiempo, es el más contundente límite al poder. Lo dijo también en su homilía el cardenal Saraiva, citando al entonces cardenal Ratzinger, que escribía así, bajo el título Elogio de la conciencia, en 1991: «El sentido profundo del testimonio de los mártires está en que ellos testimonian la capacidad de la verdad sobre el hombre como límite de todo poder y garantía de su semejanza con Dios. Es en este sentido —continúa Joseph Ratzinger— que los mártires son los grandes testigos de la conciencia, de la capacidad otorgada al hombre de percibir, más allá del poder, también el deber, y, por lo tanto, abrir el camino hacia el verdadero progreso, hacia la verdadera elevación humana».
Desde la más antigua tradición cristiana, ratificada ininterrumpidamente a lo largo de los veinte siglos de historia de la Iglesia, se afirma que «la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos», es decir, de una humanidad nueva, del verdadero progreso humano. Pretender reducir la fe cristiana a lo espiritual, a lo privado y a lo íntimo, sin repercusión pública alguna, es tarea inútil, justamente porque la Iglesia es un pueblo de mártires, de testigos de la Persona de Jesucristo, no de ideas ni de principios abstractos. He ahí la razón por la que los 498 nuevos beatos mártires no vacilaron ni un instante en entregar la vida. Ya la tenían entregada desde el momento que siguieron a Cristo en serio, dándole todo. Y es así como lo tenían todo.
Ojalá sepamos hacerle a Él cada día la misma súplica de la Misa de beatificación de los mártires: «Así como ellos no dudaron en entregar su vida por Ti, así también nosotros nos mantengamos fuertes en la confesión de Tu nombre». Nada es más indispensable, ciertamente, para la propia vida, y para la del mundo.