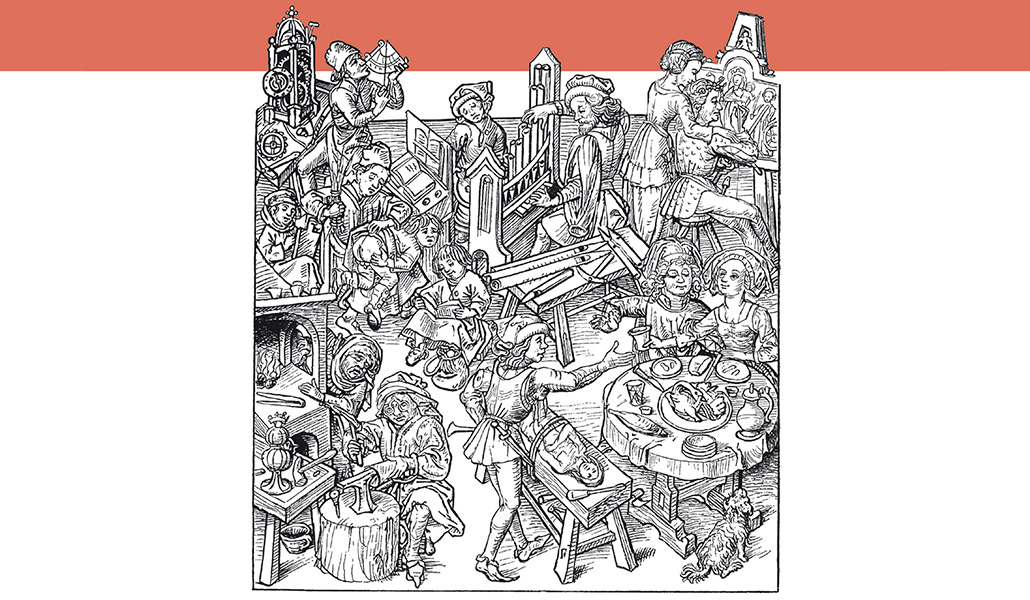Por qué no debemos perdernos a Proust
El momento más conocido de la película Nostalghia, de Andrei Tarkovski, es el discurso del loco desde el caballo de Marco Aurelio, en el Campidoglio romano: «La senda del corazón está llena de sombras. Debemos escuchar las voces que parecen inútiles. ¡Que entre el zumbido de los insectos! Alguien debe gritar que construiremos las pirámides. ¡No importa si después no las construimos! Debemos alimentar el deseo y estirar inmensamente el alma, como si fuera una calle infinita». Es exactamente Proust, o lo que provoca la lectura de Proust, un ensanchamiento del corazón humano, que siempre es más de lo que imagina o puede llegar a imaginar. En estos días, celebramos el centenario del nacimiento de la primera piedra de ese edificio monumental, en siete volúmenes, que es En busca del tiempo perdido, a la que denominó Por el camino de Swann, y que Pedro Salinas tradujo impecablemente en la imprescindible edición de Alianza.
Mi lectura de Proust ha alcanzado el tercer volumen, y aún sigo fascinado por una prosa que cuenta tantas cosas del alma. He leído algo del filósofo Alejandro Llano sobre el escritor, del que lamenta su falta de consideración hacia el amor verdadero, ya que sobreestima el deseo a la relación y al encuentro. Y lleva razón. Pero las obras inmortales de la literatura no nacen para lanzarnos propuestas sobre lo debido, o admoniciones sobre lo insensato. Las obras literarias de las que tanto aprendemos son aquellas que despliegan el mapa orográfico del corazón, «tan lleno de sombras», como decía Tarkovski. Es un ejercicio de profunda sinceridad, pero nunca de demolición del hombre. Por ejemplo, la fe cristiana que recibe el protagonista de la novela viene de la mano de una tía muy anciana, una mujer supersticiosa que busca exclusivamente satisfacer un consuelo espiritual, que es entrometida en las cosas del prójimo, y además perfectamente piadosa en el cumplimiento y en la mera superficie. Con este bagaje tan pobre, el desasistido protagonista no llega a entender el misterio de la Encarnación. Su acceso a Dios llega a través de la belleza de las vidrieras de la iglesia de su pueblo, y de los colores de la liturgia, tan similar a la fiesta religiosa que viven a diario las flores, con su despliegue de colores. Leemos a Proust porque nadie contó mejor nuestra alma ambigua, capaz de la piedad, de la santidad, pero también del horror.