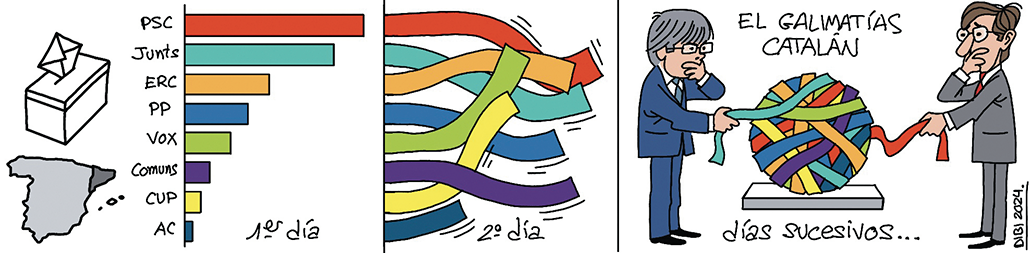La misericordia de Dios y la libertad del hombre. Desde el concilio de Trento, constantemente perfeccionado en la historia de la Iglesia, estos dos aspectos sustanciales de nuestra vida son la respuesta a la desconfianza, a la desesperación, a la ruptura entre el Creador y su obra. Lo que hizo el luteranismo fue tratar de arrebatar a los cristianos su larga experiencia comunitaria e institucional, de fe y estudio, de conciencia de culpa y esperanza de redención, con la que se llegó a los albores de la Edad Moderna.
Tan singular fue el mensaje del protestantismo, tan titánico el esfuerzo intelectual de Lutero, y tan copiosa la agrupación de recursos políticos y propagandísticos para darle fuerza, que una parte importante de la cultura europea ha seguido considerándolo como una necesaria reconducción del mensaje originario de Jesús a las condiciones de una nueva fase histórica. No hace falta decir que ese ciclo de la evolución de Occidente siempre se contempla a la luz de su desembocadura: la secularización, la reducción de la religión a un asunto privado, el agotamiento del cristianismo como fuente de acción social e inspiración de formas de vida proyectadas en la colectividad, en la comprensión y modificación del mundo. Las miradas de los agnósticos y ateos, que creen descubrir en el luteranismo una fuerza de liberación coincidente con el impulso renacentista y el humanismo, son muchas veces pura complicidad anacrónica, visión retroactiva interesada, a la que nada preocupa nuestra redención. Tal perspectiva solo desea transmitir una imagen deformada del catolicismo, presentándolo como un excéntrico estertor de la cultura medieval. O como un curioso residuo de un saber inútil y fascinante, parecido a la primitiva y vacía sutileza de un idioma extinguido. ¡Lástima que también los católicos acomplejados hayan sucumbido a estas insidias!
Lo que necesita nuestra época es un esfuerzo urgente para librarnos del proceso de rápida deshumanización en el que estamos inmersos. La responsabilidad de la Iglesia, la responsabilidad de todos los católicos, es responder al riesgo de orfandad de valores, pérdida de pulso moral y caída en la desesperación que nos amenaza. Porque la religión no es asunto privado sino relación con los otros, regida por la Iglesia que inspira el modo justo en que debe protegerse la sagrada dignidad del hombre y que obliga a quienes tienen fe a guardar unos principios, o a dar cuenta ante Dios del pecado de no haberlos respetado.
La libertad, parte de la creación
El luteranismo quiso desvincular hace 500 años la creación del Creador, pretendió romper el ligamen entre nuestra contemplación razonable del mundo y la aspiración a conocer a Dios. El mundo era maldad e imperfección y nada tenía que ver con la relación del hombre y su Hacedor, proclamaba el protestantismo para quien solo la fe nos salvaba. Una fe estricta en la misericordia de Dios, que excluía la experiencia de la libertad del hombre en la tierra como parte integrante e indispensable de la creación.
Para los católicos, sin embargo, la salvación se conquista en el mundo, escenario del ejercicio de nuestra responsabilidad y de la moralidad de nuestros actos. Nosotros no dejamos que el proyecto de nuestra salvación se reduzca a la aceptación del acto creador. Sabemos que necesitamos de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús para regenerar la alianza entre Dios y los creyentes. No observamos el mundo como un paisaje estático al que dócilmente nos resignamos, ni dejamos en manos de la Iglesia institucionalizada la gestión de nuestro diálogo con Dios. Nada hay en esta actitud de jactancia egocéntrica, sino más bien de humilde defensa de la libertad y la responsabilidad de las que Dios nos dotó, como irrenunciable condición de nuestra existencia personal. Y nada más injusto que atribuir a los católicos un ofuscado servilismo, arcaico, premoderno que niegue a cada individuo la posibilidad de actuar en conciencia. Por el contrario aspiramos a que todo hombre alcance la plenitud de su dignidad en una existencia en común, con la que haga frente al relativismo, al nihilismo, al extravío de su integridad y su trascendencia.
Hace 500 años la Reforma católica, muchos lo olvidan, proclamó la verdad del hombre entero. Defendió la realidad de una existencia no escindida entre el ámbito puro de la fe y el lodazal absurdo de la vida terrena. Condenó la visión del cristianismo entendido como alienación del espíritu alejado del milagro constante de la creación. Protegió la esperanza de una salvación, imposible sin la misericordia de Dios porque nuestra misma existencia en este mundo, en esta tierra, en este momento, es fruto de su bondad. Pero lo que entendemos los católicos como salvación sería también imposible sin el ejercicio de nuestra libertad: con esta manifestamos nuestra sustancia individual y alzamos hacia el cielo nuestra fe en esa eterna inteligencia que quiso crearnos seres libres y que nos mira con amor, con exigencia paterna, con ternura infinita desde su propia plenitud.