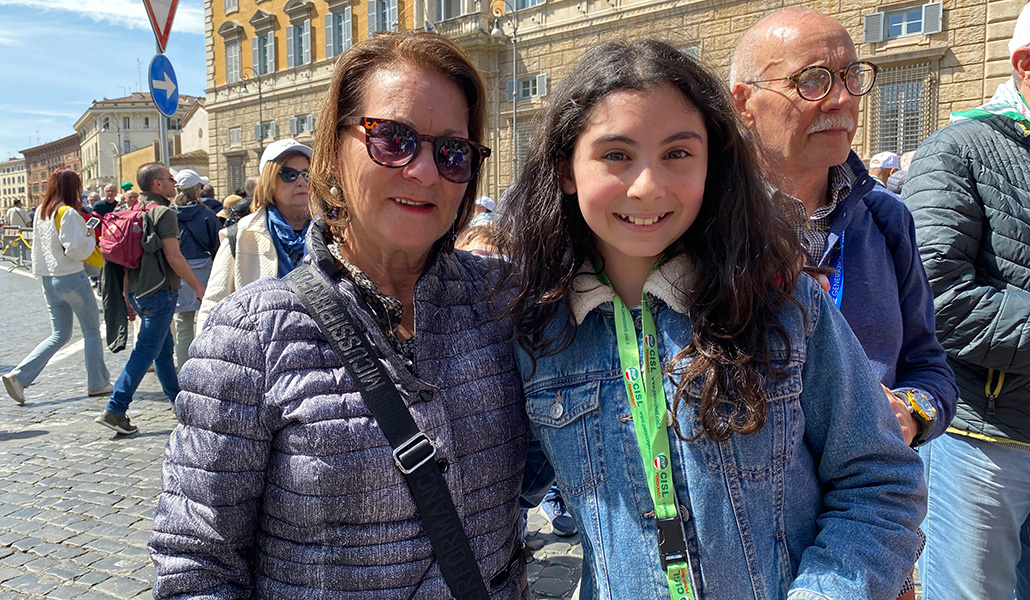«La familia es el desafío más urgente para la Iglesia»
El cardenal Rouco habló ayer de la respuesta de la Iglesia al relativismo moral en unas jornadas diocesanas sobre la familia en Valencia
«La ausencia de Dios» y el relativismo moral han llegado «a límites de desconocida radicalidad» en el ámbito «existencialmente tan fundamental del matrimonio y de la familia». El proceso iniciado con la Reforma Protestante llegó a su cénit con la «Revolución del 68», de la que surgieron corrientes culturales y políticas que han promovido la «total desfiguración antropológica» del matrimonio y la familia.

Este fue el punto de partida del cardenal Antonio María Rouco, que ayer participó en unas jornadas diocesanas en Valencia sobre la Vocación y misión del matrimonio y la familia. El ciclo, organizado por la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Valencia y el Pontificio Instituto Juan Pablo II de Estudios sobre el Matrimonio y la Familia, fue inaugurado el 9 de septiembre por monseñor Livio Melina –presidente del Pontificio Instituto– y será clausurado mañana viernes por el cardenal Carlo Caffara, arzobispo de Bolonia.

El arzobispo emérito de Madrid habló de la respuesta doctrinal y pastoral de la Iglesia a este proceso secularizador, caracterizada siempre, «con mayor o menor acierto», por la «fidelidad viva a la doctrina de la fe y a la atención comprensiva de los signos de los tiempos». El purpurado hizo alusión al magisterio pontificio en los siglos XIX y XX y a la movilización del «apostolado de los seglares» en la vida social y política. En el toma y daca con el poder estatal, uno de los argumentos centrales desde entonces es que «el matrimonio es una res mixta. En sus elementos originarios y constituyentes –el consentimiento, el vínculo, las relaciones personales, la educación de los hijos…– se trata de un plano de realidad espiritual y moral en el que no es competente el Estado. La competencia estatal se refiere y circunscribe a los efectos socioeconómicos, civiles, de orden público… de la vida matrimonial y familiar».
Al mismo tiempo –añadió–, fue desarrollándose en la Iglesia «una espiritualidad matrimonial que terminará más tarde, en vísperas del Vaticano II, en el despertar de una conciencia apostólica, incluso misionera, en muchos esposos y familias católicas».

Espiritualidad y misión
Con el Concilio comienza una etapa rica en magisterio sobre la familia, al que «san Juan Pablo II añadirá el compromiso con la acción pastoral directa, de vena misionera», particularmente con la puesta en marcha de los Encuentros Mundiales de la Familia. En esa línea, el cardenal Rouco considera hoy esencial que «la familia recobre todo su protagonismo en la vida de las comunidades parroquiales», para lo cual «es imprescindible cultivar con esmero la espiritualidad matrimonial y la caridad fraterna. El papel del sacerdote ante este verdadero desafío pastoral, quizás el de mayor urgencia en estos momentos de la vida de la Iglesia y de la sociedad, hay que considerarlo sencillamente como vital». Y «no menos decisiva pastoralmente será la proyección apostólica y misionera de la pastoral matrimonial en el ámbito de la vida pública». «En este campo, las iniciativas apostólicas de san Juan Pablo II fueron proféticas y mantienen todo su valor». El cardenal Rouco citó en concreto «la fundación del Instituto Juan Pablo II de Estudios sobre el Matrimonio y la Familia, que ha contribuido decisivamente a una profunda renovación de la Teología Moral», y «los Encuentros Mundiales de la Familia, de los que surgieron en distintos países varias y muy valiosas acciones pastorales al servicio del testimonio público de la verdad y de la belleza del matrimonio y de la familia cristiana, como han sido los Días de la Familia y las Misas de la Familia».
De cara a la acción pastoral, para Madrid fueron también decisivas las palabras de Benedicto XVI a una representación del Sínodo diocesano que recordó ayer el cardenal Rouco: «La comunidad de los creyentes –decía en julio de 2005 el ahora Papa emérito– ha de ser portadora de la ley del Evangelio, con la certeza de que la caridad es, ante todo, comunicación de la verdad».
«La secularización del matrimonio y de la familia: el gran reto teológico y pastoral para la Iglesia de hoy»
I. Introducción
En el acto europeista de Santiago de Compostela que culminaba el largo e inolvidable viaje apostólico de san Juan Pablo II a España (su primer viaje al que seguirían luego cuatro más), el Papa formulaba en su memorable discurso un diagnóstico espiritual de la situación de la Europa de aquel momento histórico, cargado de presagios optimistas y pesimistas, que treinta y tres años después no ha perdido la más mínima actualidad. Además de estar dividida «en el plano civil», el Papa constata que Europa está dividida también «en el aspecto religioso»: «no tanto ni principalmente por razón de las divisiones sucedidas a través de los siglos, cuanto por la defección de bautizados y creyentes de las razones profundas de su fe y del vigor doctrinal y moral de esa visión cristiana de la vida que garantiza equilibrio a las personas y comunidades». Se vivía en aquella Europa, en amplios sectores de sus sociedades, en camino al tercer milenio del cristianismo, o negando explícita y socio-políticamente a Dios o viviendo como si Dios no existiese. La advertencia del Papa resultaba especialmente significativa, si no le había pasado desapercibido al observador el éxito clamoroso de aquellos diez días de peregrinación por los lugares más emblemáticos de la geografía católica de España. ¿Valdría su diagnóstico europeo para caracterizar también el momento pastoral de la Iglesia en España y la situación religiosa de los españoles? La respuesta de los sociólogos –si la hubo– pudiera ser paradójicamente afirmativa: ¡sí, valía! En cualquier caso, Juan Pablo II confiesa expresamente que «no puedo silenciar el estado de crisis en el que se encuentra [Europa] al asomarse al tercer milenio de la era cristiana».
Luego, su Exhortación postsinodal «Ecclesia in Europa» del 28 de junio del año 2003 –eco «magisterial» de la Asamblea Especial para Europa del Sínodo de los Obispos de octubre de 1999– no cambiaría el diagnóstico, más bien –¿quizás?– lo agravaría. Aunque reconoce que, «en el transcurso del Sínodo, paulatinamente se ha ido notando un gran impulso hacia la esperanza», llega a afirmar lo siguiente: «La cultura europea da la impresión de ser una apostasía silenciosa por parte del hombre autosuficiente que vive como si Dios no existiera… De esta cultura forma parte un agnosticismo religioso cada vez más difuso, vinculado a un relativismo moral y jurídico más profundo, que hunde sus raíces en la pérdida de la verdad del hombre como fundamento de los derechos inalienables de cada uno. Los signos de la falta de esperanza se manifiestan a veces en las formas preocupantes de lo que se puede llamar una cultura de la muerte» (EE 4 y 9). La larga cita del texto postsinodal de san Juan Pablo II nos conecta con una frase de la Homilía que pronunciaría, apenas dos años después, el cardenal Joseph Ratzinger en la celebración eucarística con la que se abría el Cónclave que lo eligiría como Sucesor de Pedro: ¡se nos está imponiendo «la dictadura del relativismo» a la hora de comprender e intentar resolver las cuestiones más vivas y más decisivas para el futuro de la humanidad! La frase resonó en todo el mundo y, como se pudo constatar después, iba cargada de una singular fuerza profética que ha llegado vibrante hasta nuestros días. Se explica históricamente, por lo tanto, que el Papa Francisco, en su Exhortación apostólica «Evangelii gaudium», no dude en afirmar «que en algunos lugares se produjo una desertificación espiritual, fruto del proyecto de sociedades que quieren construirse sin Dios, o que destruyen sus raíces cristianas» (EG 86).
Pues bien, si hoy quisiéramos señalar algún campo de las grandes vivencias personales y sociales de «lo humano» en el que la ausencia de Dios haya llegado a límites de desconocida radicalidad y donde haya triunfado la ética del total relativismo es el campo antropológica y existencialmente tan fundamental del matrimonio y de la familia. ¿Nos encontraríamos, por acaso, al final de un histórico proceso, jurídico, ético y cultural de la humanidad, iniciado en «la Modernidad» –en «los tiempos nuevos», que diría Romano Guardini–, en el que no solamente su aspecto institucional –la institución del matrimonio y de la familia como tales–, sino también lo que significan como elementos constituyentes de una verdadera y auténtica experiencia de «lo humano» han entrado en crisis? ¿En una crisis irreversible? ¿Habremos llegado a un punto de la concepción y realización del hombre en el que se ha impuesto esa figura del «hombre incompleto» –el «unvollständiger Mensch»– que Romano Guardini atisbaba en el horizonte histórico como una de las mayores amenazas para el futuro de un mundo y, sobre todo, de una Europa que acababa de salir de la quizás más pavorosa tragedia de su historia, la Segunda Guerra Mundial? El Maestro muniqués veía en los acontecimientos que habían marcado dramáticamente la primera mitad del siglo XX el fin del «Nuevo Tiempo», es decir, de «la Modernidad». Y alertaba de lo que podría sobrevenir en aquellas primeras décadas claves de la inmediata postguerra para la instauración sólida de un tiempo de verdadera paz si se pudiese producir el triunfo cultural del «hombre-no humano» –«der nicht-humane Mensch»– y de «la naturaleza no-natural» –«die nicht-natürliche Natur»–. Por cierto, a contrapelo de la terrible lección histórica del inmediato pasado. Quizá la expresión «triunfo cultural» pudiera parecer excesiva para captar y valorar cualitativa y cuantitativamente el proceso histórico de la primera aceptación de la antropología atea y éticamente relativista por parte de la opinión pública de las sociedades europeas y euro-americanas desde el punto de vista de la sociología, en lo que concierne a la concepción teórica y a la práctica personal y social del matrimonio y de la familia. Al menos esa impresión transmitían sus costumbres y sus estilos de vida todavía predominantes en aquel momento de su historia. De lo que ciertamente no cabe duda es que su propagación mediática, pedagógica y política fue creando, con un ritmo sociológico y político desigual, «una nueva cultura». Su manifestación más evidente y socialmente más nociva: las legislaciones sobre el matrimonio y la familia que, con distintas variantes, se han ido introduciendo ininterrumpidamente en la práctica totalidad de los ordenamientos jurídicos de los países europeos y de los de la América del Norte. ¿Y cuál ha sido la respuesta doctrinal y pastoral de la Iglesia a este reto formidable –a la vez teórico y práctico– de «la secularización» esencial del ser y de la moral matrimonial y familiar que parece haber alcanzado ya social, cultural, política y jurídicamente el «maximum» de una, al parecer, no concebible superabilidad y quizás de un no retorno al menos a corto y medio plazo histórico? Porque de un reto pastoral de gravedad desconocida se trata para Ella. Sí, para Ella, Esposa de Cristo, la que es en Él «como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad del género humano», y en cuyo seno se proclama el Evangelio de la familia, «esta especie de Iglesia doméstica» fundada en el sacramento del Matrimonio, sin la cual no es posible que nazcan, crezcan y se desarrollen al calor natural y sobrenatural del amor creador y redentor de Dios los nuevos hijos de la Iglesia y los nuevos miembros de la sociedad humana. La sacramentalidad de la Iglesia y la sacramentalidad del matrimonio, fundamento de la familia cristiana, se interpenetran y condicionan íntimamente para que la Iglesia pueda impregnar con «el buen olor de Cristo» y de su Evangelio la vida de las personas y de los pueblos: ¡de toda la humanidad!
Conocer con más cercanía doctrinal y pastoral el proceso de lo que hemos llamado «secularización del matrimonio y de la familia», postula el fijarse en algunos de los jalones históricos que más incisivamente lo caracterizaron teológica, cultural y jurídicamente, aunque sea sólo esquemáticamente. Sólo así, asimilando «negativamente», ¡valga la expresión!, los resultados de la historia –de la historia general y de la historia de la Iglesia– y discerniéndolos a la luz de la «fides quaerens intellectum» y de la «ratio quaerens fidem», se podrá llegar a articular en la doctrina y en la vida –¡existencialmente!– la adecuada respuesta pastoral que la Iglesia ha de ofrecer y dar al hombre de este tiempo en fidelidad a su Señor y a la verdad de su Evangelio. Tiempo histórico que ha dado en llamarse por algunos ensayistas, intérpretes de la realidad del hombre actual, el tiempo del «mundo global», el «tiempo postmoderno». Mantengamos viva la esperanza y ferviente y constante la oración para que ése sea el fruto del proceso sinodal actualmente en curso: ¡que la verdad del Evangelio de la familia pueda ser mejor comprendida, mejor vivida y más auténticamente testimoniada y comunicada por toda la Iglesia, viviendo fieles y pastores en la Comunión de los santos y de las cosas santas!
II. Jalones del proceso moderno de la secularización del matrimonio y de la familia
Se inicia este proceso histórico con la negación del carácter sacramental del matrimonio en tiempos de «la Reforma» protestante, continúa con la introducción del matrimonio civil en la doctrina y en la práctica jurídica de los Estados liberales del siglo XIX y llega a «su cénit» con «la revolución del 68» del pasado siglo XX –conocida como revolución sexual– y con la difusión de la llamada «ideología de género» que la inspira y potencia culturalmente, ampliando su radio de influencia social y política hasta los límites de lo que podíamos calificar como «des-institucionalización» y de «vaciamiento in crescendo» de la esencia religiosa, ética y humana del matrimonio y de la familia, visibles y constatables, sobre todo, en la aparición de un nuevo derecho en materia de matrimonio, familia y referente a la vida estrictamente posibilista, que se ha ido imponiendo progresivamente en todos los países de la Unión Europea y de la América del Norte.
1. Martín Lutero: La «des-sacramentalización del matrimonio»
Para el gran iniciador e impulsor de «la Reforma», su primer e insuperado protagonista, el monje agustino Martín Lutero, el matrimonio es «ein weltlich Ding», «ein weltlich Geschäft», una cosa, un asunto temporal-mundano, en una palabra: ¡secular! Aunque, ciertamente, «institutum a Deo: coniunctio viri et mulieris est iuris divinis». En una eclesiología marcada profundamente por la inconexión teológica de la «Ecclesia spiritualis» o invisible y la «Ecclesia manifesta» o visible, al negar el origen divino de la Sucesión Apostólica (la institución de «la Jerarquía» por Cristo), era muy difícil –¡casi imposible!– poder sostener con buena lógica teológica la sacramentalidad de la Iglesia en general y el valor sacramental del Bautismo y de la Eucaristía en particular y, por supuesto, la predicación del Evangelio, en cuanto realidades instituidas por el mismo Señor Jesucristo, sostenidas y autentificadas, por tanto, por su autoridad. La doctrina luterana de la «Zwei-Reiche-Lehre» –«la doctrina de los dos Reinos»– no sólo no proporcionaba mayor claridad teológica a la comprensión de la relación entre «la Iglesia espiritual» y «la Iglesia visible», sino que incluso la oscurecía en el orden de la vida práctica al atribuir «al poder humano» –«das weltliche Regiment»– capacidad para ordenar el régimen disciplinar y jurídico de las nuevas comunidades cristianas nacidas de la Reforma, si las circunstancias lo hiciesen preciso. Entre las materias, que asigna Lutero al campo de competencias propias del «Gobierno temporal» al que él llamaba «das Reich zur Linken», se encuentra junto a la «política», también la «oeconomía», en la que se integran, según él, el matrimonio, la familia y la profesión. Quedaba así abierta la puerta doctrinal para la intervención de la autoridad civil en la regulación jurídica y administrativa de la institución matrimonial y de la familia en su esencia, es decir, en sus aspectos constituyentes. El matrimonio, que proporciona a la familia el fundamento ontológico-existencial y, por tanto, el ético, pasará a considerarse y a convertirse jurídicamente en «el protestantismo» de todas las tendencias, desde sus inicios, en «ein weltlich Ding»: una materia temporal, mundana, secular. El significado constituyente del vínculo –al menos parcialmente– que hasta muy entrado el siglo XIX se le quiso dar y se dio en la práctica a la ceremonia religiosa del matrimonio, en los distintos territorios alemanes de variada cofiguración político-constitucional, con mayor o menor explicitud institucional, quedaría definitivamente descartado por las leyes de Prusia y del nuevo «Reich» de 1874, 1875, que impondrán la obligación de la ceremonia del matrimonio civil como previa a la celebración religiosa del matrimonio. Los esfuerzos intelectuales y publicísticos de Rudolph Sohm por mantener «un minimum» de valor ético-religioso a la «Trauung» –a «la boda» religiosa– resultaron inútiles. Su confianza en el poder de convicción de las tradiciones populares germánicas, relativas al momento de constituirse el matrimonio, y en el valor que los fieles protestantes atribuían a la proclamación de la Palabra de Dios y de la bendición litúrgica para el inicio de la vida matrimonial, se desvaneció por completo en la primera década del siglo XX. Todavía la legislación civil sobre el matrimonio, vigente actualmente en la República Federal de Alemania, y que en principio fluye de un ordenamiento constitucional democrático y de derecho y de una cultura de raíces cristianas y/o de un humanismo liberal, no ha sido capaz de levantar la prohibición de celebrar la ceremonia religiosa del matrimonio en la iglesia, antes de que se contraiga civilmente. La contradicción jurídica no puede ser más clamorosa.
2. El matrimonio civil: la fórmula cultural y jurídica típica de «la Modernidad»
De la tesis del carácter no sacrametal del matrimonio fue fácil «la travesía» de la Europa de la pluralidad confesional y de la Ilustración racionalista a la afirmación de la naturaleza estrictamente laica del matrimonio y, consecuentemente, de la familia. «La doctrina regalista» dominante, sin excepción, en todos los grandes Estados europeos de los siglos XVII y XVIII, que modelaba teóricamente no sólo la concepción de sus relaciones con la Iglesia, sino también con el hecho religioso como tal, prepara eficacísimamente el camino jurídico-cultural a los procesos revolucionarios en que ellos mismos sucumbieron a partir del triunfo de la Revolución en Francia en 1789. Pronto, ¡inmediatamente!, en la eclosión laicista del entusiasmo revolucionario ve la luz una legislación civil sobre el matrimonio que va reduciendo progresivamente la institución matrimonial y sus implicaciones familiares a una realidad netamente profana, cada vez con mayor intensidad política y social. Abstrayéndola primero de su innata relación con Dios, y, consiguientemente, de su posible origen y fundamento religioso –«sacro»– y, luego, de los principios que regulan los aspectos centrales del matrimonio: desde la capacidad para contraerlo, de su forma de celebrarlo, de los derechos y deberes fundamentales que se derivan del vínculo conyugal para los contrayentes hasta los relativos a la originaria constitución de la familia. Principios de naturaleza ética y prepolítica, anteriores al derecho positivo e imprescindibles para su justa configuración legal. El desarrollo legislativo de la figura jurídica de «matrimonio civil» sigue una línea secularizadora creciente a lo largo de todo el siglo XIX, para desembocar en una situación socio-cultural y jurídica que, al finalizar el siglo XX y al iniciarse el siglo XXI, podía sintetizarse en la siguiente afirmación: el matrimonio ha quedado en su «ser religioso» y «ético» totalmente a disposición del Estado, es decir, del «Gobierno temporal», que dirían los Reformadores protestantes. Ningún Estado moderno vacilará en afirmar su competencia última –¡basada en una concepción absoluta de su soberanía!– al regular toda la realidad institucional y social del matrimonio y de la familia hasta en esos sus momentos y raíces más íntimos e inerradicablemente personales de los que nace y de los que brota «esa íntima comunidad de vida y amor conyugal, fundada por el Creador y provista de leyes propias», que es el matrimonio, en expresión del Concilio Vaticano II (GS 48). Momentos y aspectos en los que están en juego creencias hondas, relaciones de confianza, de esperanza y, sobre todo, está en juego la vivencia verdadera del amor humano en toda su profundidad e integridad personales. Pudo llegar el ordenamiento jurídico civil del matrimonio, a lo largo de este período histórico, en consideración al respeto del derecho a la libertad religiosa, a admitir la fórmula del matrimonio facultativo según la pertenencia a una Iglesia; nunca, sin embargo, dejará de mantener –salvo en contadas excepciones– su jurisdicción primordial sobre el régimen jurídico del matrimonio y de la familia sin excluir a sus aspectos éticamente más relevantes –de esenciales hemos venido calificándolos–, como son, especialmente, la permanencia e indisolubilidad del vínculo entre el esposo y la esposa y el derecho de la prole a la vida.
El caso de la moderna legislación civil española sobre el matrimonio y la familia y su evolución histórica es muy ilustrativo al respecto. En España se produce la hora inicial del nacimiento del Estado moderno con la aprobación de la «Constitución política de la Monarquía Española» por los diputados de todas las regiones de la metrópolis y de ultramar reunidos en Cádiz en plena Guerra de la Independencia y promulgada el 19 de marzo de 1812, después de haber recibido el refrendo del Rey Fernando VI. Era un momento histórico de extraordinaria exaltación patriótica en el que toda la Nación responde heróicamente como un solo hombre a la invasión francesa por las tropas de Napoleón Bonaparte. Se trataba, ciertamente, de una «Constitución» liberal, aunque de un liberalismo «singular». Por ejemplo, no renunciaba a la confesionalidad católica del Estado, que quedaba consagrada expresamente en su Artículo 12: «La Religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohibe el exercicio de cualquier otra». Resultaba, pues, lógico, jurídica y socialmente, el hecho de que ni la Constitución ni la legislación civil ulterior se ocupasen expresamente del matrimonio y de la familia. Sería en 1870 cuando por primera vez esto ocurriese en la legislación del Estado decimonónico bajo la influencia del liberalismo progresista. El ala radical del liberalismo español se impone revolucionariamente en septiembre de 1868 pasando a dominar completamente la escena política tan convulsa del sexenio 1868-1874 hasta la Restauración. Una de sus primeras reformas más controvertidas será la ley de 1870. Y, aunque su inspiración ética sea de tradición netamente cristiana –«el matrimonio es por su naturaleza perpetuo e indisoluble», reza su Artículo 1–, fue revocada cinco años más tarde, por Decreto de 9.2.1875, después de la restauración de la Monarquía en la persona de Alfonso XII, heredero de la desterrada Isabel II. La ley de Bases del Código Civil de 1888 establecerá, posteriormente, en su base 3ª un régimen jurídico del matrimonio que prevee dos formas: la canónica, principal y obligatoria para los católicos y la civil subsidiaria para los no católicos. El intento sesgado de convertirlo en totalmente facultativo por distintos Gobiernos de «la Restauración», de corte más liberal-progresista, que no raras veces se alternaban muy aceleradamente con otros más conservadores, no llega a prosperar en todo el período de vigencia de la Constitución de 1876, que termina en 1931. Será la Segunda República la que retorne con su ley de 28 de junio de 1932 a la fórmula –¿«revolucionaria»?– de 1870, que la radicaliza en su obligatoriedad y exclusividad, convirtiendo el matrimonio civil en el único reconocido legalmente. Su impronta radical laicista había sido anticipada por la ley del dos de mayo anterior sobre el divorcio. Ambas leyes vendrán a ser derogadas en «el territorio nacional» por la ley de Administración Central del Estado de 30 de enero de 1938, que restablece el régimen legal del matrimonio del tiempo de vigencia de la Constitución de 1876 y vuelve al reconocimiento jurídico positivo de la doctrina moral y canónica que lo inspiraba. El Concordato de 1953 lo mantendrá en su substancia institucional (Art. XXIII y XXIV), perdurando su efectividad prácticamente hasta la Constitución de 1978 y los Acuerdos con la Santa Sede de 1979.
La fase radical laicista del régimen jurídico del matrimonio y de la familia, tanto en su fondo ideológico como en sus formas jurídicas, pareció ser superada en Europa por lo que podía calificarse como un nuevo descubrimiento del valor humano y social del matrimonio estable y de la familia de raíces cristianas ante la ingente tarea de su reconstrucción material y espiritual en el marco renovado de un orden político-jurídico internacional presidido por el reconocimiento universal de los derechos humanos. ¿Se trataría de considerarlo como postulado pre-jurídico y/o ideal ético que vertebraría los nuevos textos constitucionales de los países de la Europa Occidental? En cualquier caso, constituyen la base jurídica principal de la convivencia y de la cooperación al servicio del bien común en el seno de las nuevas sociedades libres surgidas de las ruinas físicas y espirituales dejadas por la conflagración mundial. «La Declaración Universal de los Derechos humanos de las Naciones Unidas, de 10 de diciembre», ampliada y concretada por sendos Pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales y de derechos civiles y políticos, ambos de 16 de diciembre de 1966, había despejado políticamente el camino al incluir entre las normas dirigidas a garantizar los derechos humanos fundamentales las relativas al matrimonio y a la familia. Se usan los términos clásicos de la filosofía político-jurídica –expresión intelectual de la tradición ética del humanismo cultivado en los países de antiguos orígenes cristianos– y se presta una especial atención a los derechos de la mujer y a la protección de la infancia. En el primero de esos Pactos, en su Artículo 10, 1, se encuentra una formulación extraordinariamente ilustrativa al respecto: «Se debe conceder a la familia que es el elemento natural y fundamental de la sociedad la más amplia prestación y asistencia posible…». No podía, pues, resultar extraño que el matrimonio y la familia entrasen como instituciones cardinales en la ordenación jurídica de todas las Constituciones de los Estados europeos libres y democráticos de derecho desde los primeros pasos políticos y legislativos que los fueron configurando institucionalmente. Matrimonio y familia quedaban inequívocamente bajo la especial protección de la Constitución.
¿Cómo explicar intelectualmente, en la Europa de la postguerra, ese cambio de clima socio-jurídico y cultural en torno a esa institución básica para la sociedad, que es la familia fundada en el matrimonio? ¿Habrá que constatar en ello un efecto o aspecto del fenómeno ético-espiritual de lo que en los años cuarenta del pasado siglo comenzó a llamarse «un retorno del derecho natural»? De hecho, el debate en torno a la verdad, a la pervivencia histórico-jurídica y al dinamismo ético del derecho natural se mantendría muy vivo en los ambientes universitarios europeos de esa época al menos hasta muy entrados «los años sesenta» del siglo pasado.
¿Se habría logrado, pues, un nuevo reconocimiento del derecho natural como fundamento de la verdad de la institución matrimonial y familiar? ¿Reconocimiento intelectual, moral y social por parte de la opinión pública? ¿Con su consiguiente aceptación política por parte de los Partidos y sus dirigentes? La duda está más que justificada si se atiende al vigor que el positivismo jurídico no había perdido del todo en la teoría y en la práctica jurídica de los años más desesperados y confusos de la inmediata postguerra. Más aún, comprobando cómo lograba recuperarse en la doctrina de filósofos del derecho, de juristas y de sociólogos a lo largo de «los años sesenta» del pasado siglo con progresiva firmeza, hasta llegar de nuevo a ser un elemento ideológico decisivo para modelar la conciencia política de legisladores, gobernantes y jueces. Quizás era mucho pedir a una opinión pública influida por este ambiente socio-político, universitario y mediático, cada vez más olvidadiza de la tragedia de la guerra y más entregada al hedonismo, el admitir que las líneas normativas básicas configuradoras del matrimonio y de la familia viniesen trazadas normativamente por «su naturaleza» tal como la había querido y formado su Creador, Dios, y que el Estado habría de respetar y aplicar, garantizando su cumplimiento. El dualismo de la ética y del derecho volvería a imponerse victoriosamente, igual o más decididamente que las tres primeras décadas del pasado siglo; lo mismo que el dualismo de lo ético y de lo religioso. Sus inevitables consecuencias de vida resultaron gravemente problemáticas para el bien del matrimonio y de la familia. ¡«El mayo francés» de 1968 no pudo ser tan sorpresa como algunos observadores contemporáneos de la realidad europea afirmaron después, especialmente los de su realidad cultural y espiritual!
3. «La revolución de mayo del 68»: una revolución sexual.
«El slogan», «prohibido prohibir», de los universitarios parisinos reflejaba muy bien lo que estaba sucediendo con la moral sexual de las sociedades europeas, sobre todo de su juventud, al menos en su mayoría sociológica, cuando se encaminaban al final del siglo y del milenio. Una mayoría que «gusta» del anarquismo nihilista. No sólo avala y experimenta «la amoralidad» de las relaciones sexuales, sino que, además, «replica» y rechaza la concepción del matrimonio y de la familia, que llaman tradicional, hasta su total desfiguración antropológica. Lo que se traduce sociológica y culturalmente en nuevas corrientes políticas, promotoras de cambios substantivos en el derecho del matrimonio y de la familia en el sentido que va a darle una «ideología de género» cada vez más elaborada intelectualmente. Se cuestiona la esencia ética del principio de indisolubilidad del vínculo matrimonial y se relativiza al máximo su estabilidad al admitir el divorcio por consenso de las partes, primero, y luego, por la simple demanda de uno solo de ellos, reduciendo los plazos para su viabilidad jurídica a escasos meses; ¡a tres! en la legislación española. Se abandona la protección del derecho a la vida del ser humano desde el momento de su concepción y primer desarrollo en el seno de su madre hasta el extremo de atribuirle la facultad de disponer de esa vida del hijo libremente durante los tres primeros meses de la gestación. «Indicaciones» ulteriores amplían esa facultad de abortar legalmente hasta muy avanzado el embarazo. La regulación del llamado matrimonio homosexual redondea el proceso de «secularización» del matrimonio y de la familia con su equiparación en derechos y en deberes al matrimonio de marido y mujer, incluyendo el derecho a la adopción de los niños. En oposición evidente a la referencia histórica de todas las culturas que han acompañado el camino de la humanidad, coincidentes en la afirmación de las raíces naturales y, consiguientemente, sagradas de la ética y de la institución matrimonial-familiar. El éxito político y jurídico y, quizás, el social y cultural de la revolución sexual en los albores del tercer milenio cristiano es innegable. Y no se puede descartar ligeramente la posibilidad, cuando no la proximidad, de que esta «revolución» referida «al sexo» no vaya a derivar en una revolución de «lo humano» sin más: ¡en una verdadera revolución antropológica! La forma con que la bio-tecnología está «tratando» los embriones y fetos humanos, produciéndolos y comercializándolos como si fueran cosas o mercancías negociables, raya en un inaudito desprecio de la dignidad del ser humano. A ese «gran negocio» al que se somete «al ser humano» en su fase más inerme e indefensa no le falta el apoyo intelectual de teorías bio-sociológicas como las del australiano, Peter Singer, que no ha renunciado a la tesis de que una cría sana de un chimpancé tiene más derecho a la vida que un hijo del hombre que sufre alguna discapacidad. Resulta evidente que con tesis semejantes se puede dar por finiquitada la doctrina y la práctica jurídica de los derechos humanos.
III. La respuesta de la Iglesia
La respuesta de la Iglesia se articulará y formulará, siempre, como una respuesta simultáneamente doctrinal, canónica y pastoral, consciente de que en la adecuada elaboración canónica descansa en gran medida –por «la propia naturaleza de las cosas»– su eficacia doctrinal y pastoral. Fidelidad viva a la Doctrina de la fe –es decir, a la palabra del Señor, a su Evangelio– y atención comprensiva de «los signos de los tiempos» caracterizarán con mayor o menor acierto su modo de proceder en todas las épocas.
1. La respuesta de la Sacramentalidad
Al cuestionamiento «luterano» de la doctrina y de la praxis de la Iglesia en un aspecto tan fundamental para la existencia cristiana como son el matrimonio y la familia, la respuesta será la del Concilio de Trento en su Sesión XXIV de 11 de noviembre de 1563. Respuesta, primero, doctrinal y teológicamente renovadora, con la que se disipan las posibles últimas dudas teóricas y prácticas que podían haber quedado abiertas después del Decreto de Graciano y de la gran Teología del Medievo clásico en relación con la naturaleza sacramental del matrimonio, con la definición de sus propiedades esenciales y con la determinación de sus formas canónicas: «Si quis dixerit, matrimonium non esse vere et propie unum ex septem sacramentis, a Christo Domino institutum, sed ab hominibus in Ecclesia inventum, neque gratiam conferre: anathema sit» (can.1). Su can.7 rubricará con la misma fuerza dogmática la indisolubilidad del matrimonio rato y no consumado, que ningún poder humano, ni ella misma, puede disolver. Su Decreto «Tametsi» ordenará la forma pública de contraer matrimonio canónico como condición «sine qua non» para su validez, no sólo con el efecto pastoral, importantísimo, de que se venía a resolver el abuso de «los matrimonios clandestinos», sino que, además, implícitamente, con el efecto doctrinal de que así quedaba reforzada en la práctica su naturaleza sacramental. Después del «Tametsi» resultaba jurídicamente imposible, de «ordinario», una celebración no litúrgica del matrimonio canónicamente válido. Lo que la doctrina y la disciplina canónica de «Trento» aportó de bien pastoral a la vivencia cristiana del Matrimonio, incluido al contraido en los territorios de las comunidades protestantes en Europa y fuera de Europa, está probablemente pendiente de una objetiva valoración, no sólo dentro de lo que se refiere a la historia moderna y contemporánea de la Iglesia, sino también en lo que atañe a su permanente y actual virtualidad teológica y pastoral. Basta no olvidar el hecho histórico de que en las Comunidades eclesiales protestantes se mantuviese un orden pastoral de celebración religiosa del matrimonio con la bendición del «Pastor» y que se hubiese propugnado ante la autoridad política la vigencia oficial y popular de los grandes principios de la moral matrimonial cristiana, para dar que pensar sobre el importantísimo papel eclesial, cultural y socio-político jugado por la doctrina y disciplina canónica de Trento en el desarrollo del sistema jurídico del matrimonio de toda Europa y en la experiencia cristiana del mismo durante los siglos XVII y XVIII: de la Europa católica, la protestante y la ortodoxa. Aunque, por lo que respecta a estas últimas, con las excepciones conocidas acerca de la exigencia incondicional de la indisolubilidad del matrimonio. Con todo, el impacto creciente de una visión del mundo y de la vida y de una cada vez más difundida relajación de costumbres entre las clases dirigentes de las Monarquías europeas, iba abriendo paso a «las ideas ilustradas» en las conciencias y en las mentalidades más corrientes, cuestionando la existencia de Dios y la del alma humana; a pesar de que el Magisterio y el gobierno pastoral de la Iglesia siguieran con mayor o menor atención el curso de los problemas que iban surgiendo en la pastoral matrimonial de esos siglos; imposible de detallar aquí. El éxito social, cultural y político del «enciclopedismo» francés no había podido ser más incuestionable. Un éxito al que tampoco pudieron sustraerse ni la concepción del matrimonio y de la familia, ni las formas de vivirlos. Por ello, cuando en toda Europa se consuma el final del «Viejo Régimen» político se inicia inevitablemente la crisis intelectual, cultural y socio-política del «sistema cristiano» del matrimonio y de la familia: el gran problema con el que se tendrá que confrontar pastoralmente la Iglesia durante y después de los acontecimientos revolucionarios de la vuelta del siglo XVIII al XIX, llegando –como hemos visto– a la segunda mitad del siglo XX.
2. La respuesta de la libertad cristiana
Ante la implantación generalizada del matrimonio civil y de la ideología que la sustenta –la ideología del Estado «exaltadamente» laicista–, la Iglesia va a responder en el siglo XIX con una constante actuación magisterial y con una actualización movilizadora del apostolado de los seglares, social y políticamente muy dinámica. Una y otra irán acompañadas, seguidas y estimuladas por una renovada eclesiología y por la recién nacida ciencia del Derecho Público Eclesiástico. Baste citar, para verificar lo dicho, dos de los grandes documentos pontificios de la época sobre el matrimonio y la familia: la Encíclica «Arcanum divinae Sapientiae», de 10 de febrero de 1880, de León XIII –cuya lectura debe de ser completada por la «Libertas praestantissimum», de 20 de junio de 1888, y por la «Rerum novarum», de 15 de mayo de 1891, para ser aprovechada en todo su rico contenido teológico– y la Encíclica «Casti Connubii», de 31 de diciembre de 1930, de Pío XI. A la mención del Magisterio de los Papas de este período histórico hay que añadir las constantes y tenaces intervenciones de la Santa Sede por vía de diálogo y de negociación diplomática en todas aquellas situaciones políticas en las que los Estados europeos y americanos plantean la imposición del matrimonio civil como la única forma de reconocimiento jurídico del matrimonio por parte del Estado, sea cual sea la fe y la pertenencia a la Iglesia de los contrayentes. La argumentación teórica empleada será, por una parte, la de la Teología dogmática y de la consecuente Canonística sobre la inseparabilildad de contrato y sacramento en el matrimonio cristiano y, por otra, la que proporcionaba la elaborada especialmente por los Tratados de Derecho Público Eclesiástico acerca del matrimonio como una «res mixta». Lo que equivalía a decir, que el matrimonio en sus elementos originarios y constituyentes –el consentimiento, el vínculo, las relaciones personales, la educación de los hijos, la intimidad de la familia– pertenece a un plano de realidad espiritual y moral que se escapa a la competencia del Estado. La competencia de éste se refiere y circunscribe a los efectos socio-económicos, civiles y de orden público, a saber, los netamente «temporales», implicados en la constitución y la vida matrimonial y familiar. En el trasfondo del razonamiento filosófico-jurídico en el que se movían los autores del Derecho Público Eclesiástico, estaba ya pre-anunciándose la cuestión tan actual de los presupuestos pre-políticos del Estado democrático de Derecho.
A la par del ejercicio del Magisterio Pontificio, oportuno y lúcido, secundado generalmente por el Episcopado de todos los países afectados por la nueva legislación matrimonial, laicista iban los grandes impulsos apostólicos que alentaban a los seglares a comprometerse en la vida política y en las instituciones democráticas de los nuevos Estados liberales, sobre todo, en aquellas circunstancias en las que se requerían la defensa valiente y la promoción incansable de la visión cristiana del matrimonio y de la familia. Por ejemplo, cuando se trataba de las cuestiones más candentes del matrimonio civil obligatorio, del divorcio y del aborto, de la aguda problemática relativa al trato social justo de la familia y del respeto al derecho que tienen los padres –derecho primario– a la educación de sus hijos en libertad, o, dicho con otras palabras, a la libertad de enseñanza. Va naciendo, al mismo tiempo, lo que podía considerarse una inquietud y una acción pastoral dedicada a la atención espiritual y humana de los propios matrimonios y familias católicos que presagian el desarrollo de una espiritualidad matrimonial y que conducirá más tarde, en vísperas del Vaticano II, al despertar de una conciencia apostólica, incluso misionera, en muchos esposos y familias católicas. La creciente crisis del matrimonio cristiano y la potenciación política y cultural de las formas «secularizadoras» que lo van conformando en la vida y en la mentalidad de las sociedades europeas, siempre más hondamente, les preocupa e inquieta a ojos vista: a ellos y a toda la Iglesia. Dios comenzaba a ser «el gran ausente» en el pensamiento y en la vida de muchas familias de la vieja Europa. ¡Una, si bien implícita, nada desdeñable victoria cultural y social de las filosofías de «la muerte de Dios» en el crepúsculo histórico del siglo XIX!
3. La verdad del amor humano
La propuesta nítida de la verdad del amor humano será la respuesta de la Iglesia contemporánea al cuestionamiento antropológico radical del ser del matrimonio y de la familia cristiana que se extiende en el mundo cultural, ético y jurídico de las sociedades europeas de la segunda mitad del siglo XX en su, al parecer inconteniblemente, andadura hacia el siglo XXI. La problemática teológica había adquirido entretanto un nuevo matiz con la pregunta por el contenido moral del principio de la paternidad responsable, a la vista del nuevo dato científico de «la píldora» anovulatoria.
En primer y decisivo lugar será el Concilio Vaticano II el que aborde en directo y con todas sus implicaciones teológicas y pastorales de presente y de futuro la moderna problemática del matrimonio y de la familia, notoriamente agravada, como hemos visto, al iniciarse la segunda mitad del siglo XX. Lo hará desde la perspectiva pastoral de la necesidad de una reflexión teológicamente más profunda sobre su relación constitutiva con el ser sacramental de la Iglesia y su dependencia de una buena antropología teológica. El factor personal en la construcción psicológica y existencial de la vida matrimonial no podía ser ignorado al plantearse la nueva problemática matrimonial que se presentaba tan desafiadoramente para la doctrina y el ordenamiento jurídico de la Iglesia, incluso, en muchos ambientes eclesiales –y no digamos extra-eclesiales– al iniciarse el Concilio.
A partir del tratamiento por la Constitución Dogmática «Lumen gentium» del matrimonio cristiano como el sacramento por el que los esposos «representan y participan del misterio de la unidad y del amor fecundo entre Cristo y su Iglesia» (LG 14) –tratamiento sucinto, pero teológicamente muy jugoso–, el Concilio estudia el problema como el más urgente para su futuro pastoral en la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, «Gaudium et spes». Procederá a ello en el capítulo 1 de la 2ª parte que lleva por título «De dignitate matrimonii et familiae fovenda». Pues de eso, en último término, se trataba: de favorecer pastoralmente la dignidad del matrimonio y de la familia. Una dignidad que el Concilio veía amenazada por la negación moderna de su condición de ser instituida por Dios como «santuario de la vida y esperanza de la sociedad». La verdad de que Dios la instituyó en su bondad natural y de que, herida por el pecado, Dios la restableció y elevó a una nueva y desconocida dignidad por el sacrificio pascual de su Hijo, había quedado completamente oscurecida.
Matrimonio y familia –enseña el Concilio– constituyen el lugar antropológico primero y fundamental para poder vivir en su origen la experiencia fecunda del verdadero amor humano. Puesto que «por el acto humano con que los cónyuges se entregan y aceptan mutuamente nace una institución estable por ordenación divina, también ante la sociedad». Con la definición del matrimonio como «la íntima comunidad de vida y de amor», es decir, de un amor inseperable por su esencia y origen de la apertura a la vida, el Concilio Vaticano II resolvía luminosamente la cuestión tan disputada sobre la jerarquía de los tres fines de la institución matrimonial que la doctrina teológica y canónica, de sello agustiniano, había venido elaborando desde el primer milenio cristiano. La definición del vínculo, por otra parte, como «vínculo sagrado», privaba de toda legitimación teológica a cualquier tipo de fórmula sociológica, cultural y jurídica que lo quisiera reducir a un simple producto mundano, dependiente del «arbitrio humano». Por todo ello, afirma el Concilio que «tanto esta íntima unión, en cuanto donación mutua de dos personas, como el bien de los hijos exigen la fidelidad plena de los cónyuges y urgen su indisoluble unidad». No, no sólo no es humanamente imposible vivir la indisolubilidad matrimonial, sino que representa uno de los aspectos más auténticos y bellos del amor humano, porque, en definitiva, «Cristo, el Señor, ha bendecido abundantemente este amor multiforme, nacido de la fuente divina de la caridad y construido a semejanza de su unión con la Iglesia». Es un bien de decisiva importancia para el destino temporal y eterno de las personas, para la continuación del género humano y para la estabilidad, la prosperidad y la paz de la propia familia y de toda la sociedad: ¡un bien primordial del hombre! (GS 48).
El Concilio se detiene, luego, en mostrar la riqueza de contenidos naturales y sobrenaturales del amor conyugal, «que se expresa y se perfecciona de manera singular en el acto propio del matrimonio». No sólo, por lo tanto, el matrimonio «in génere», sino el propio encuentro específicamente conyugal «están ordenados por su propia naturaleza a la procreación y educación de los hijos», incluyendo el respeto exquisito a la vida humana. «Tanto el aborto como el infanticidio son crímenes nefandos» denuncia expresamente el Concilio (GS 51 con 49 y 50). Y, dado que «la familia es una escuela del más rico humanismo», no hay, pues, que vacilar en emprender un esfuerzo de una pastoral renovada «ad intra» de la Iglesia para sus fieles, ni ahorrar ninguna energía eclesial y espiritual para darla a conocer en todo su atractivo humano a la sociedad materialista por muy reacia que sea a la experiencia de que la verdad del amor sexual se encuentra en la vivencia de la ley del amor divino y en su gracia dentro del matrimonio y de la familia, a la que éste da origen y sustento. La enseñanza de «la Gaudium et spes» representa, sin duda alguna, el comienzo de una nueva pastoral del matrimonio y de la familia cristiana: pastoral cuidada espiritualmente y valientemente misionera ante el mundo y la sociedad de finales del segundo milenio.
Pablo VI, con su Encíclica «Humanae vitae», de 25 de julio de 1968, el año de las revueltas estudiantiles en Europa y en Norteamérica –y con signo cualitativamente distinto, el año también de la llamada «Primavera de Praga»–, caldo de cultivo de la revolución sexual, ofrecerá a la Iglesia y al mundo, con fortaleza heróicamente evangélica, la enseñanza de la verdad respecto al último reducto al que se quería recurrir para salvar un minimum de posibilidad moral de una práctica del amor conyugal, puesto a la libre disposición humana: ¡el acto sexual! Cada acto sexual debe estar abierto a la vida –enseña el Beato Pablo VI–, si se quiere vivirlo como un auténtico acto de verdadero amor ante Dios, ante la Iglesia y ante los hombres.
San Juan Pablo II inaugurará su pontificado dedicando una atención preferente y extraordinariamente minuciosa al anuncio y a la enseñanza del Evangelio del matrimonio y de la familia. Sus famosas catequesis sobre el amor humano, finas psicológicamente, profundas humanamente y sanadoras y creadoras espiritual y teológicamente, son la irrefutable prueba de ello. Se había propuesto mostrar «la belleza» ¿divina? del amor humano, vivido fielmente, y lo consiguió. La Exhortación postsinodal «Familiaris consortio» de 22 de noviembre de 1981 publicada escasamente un año después del Sínodo sobre el matrimonio y la familia (de 26 de septiembre a 25 de octubre de 1980), amplía el horizonte teológico de su Magisterio ordinario sobre la familia de su tiempo con sus luces y sus sombras, explicando, con esmerada pedagogía pastoral, «el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia», en seguimiento fiel de la senda doctrinal y pastoral abierta por el Concilio Vaticano II. Su intención pastoral más profunda se pone de relieve desde el principio del documento postsinodal: «La Iglesia, iluminada por la fe, que le da a conocer toda la verdad acerca del bien precioso del matrimonio y de la familia y acerca de sus significados más profundos, siente una vez más el deber de anunciar el Evangelio, esto es, la Buena nueva, a todos indistintamente, en particular a aquellos que son llamados al matrimonio y se preparan para él, a todos los esposos y padres del mundo» (FC 3). El Papa termina su Exhortación Apostólica con una cuarta parte dedicada a «la Pastoral familiar, tiempos, estructuras, agentes y situaciones» que ha de calificarse de un primer y lúcido programa para que la Iglesia, que miraba al final del segundo milenio, pudiese estar, en su testimonio del Evangelio de la verdad del matrimonio y de la familia –¡del amor humano!–, a aquella altura espiritual y apostólica que requerían los graves problemas de una historia singular, que se podría caracterizar nuevamente como la resultante infeliz del avance de «la secularización» del matrimonio y de la familia hasta cotas ideológicas y estilos de vida concienzudamente destructivos de la verdad, la bondad y la belleza que le son propias por su íntima y constitutiva relación con el orden de la Creación y de la Redención. A su incansable actividad magisterial y a su proclamación profética en todos los foros nacionales e internacionales, en los que la verdad del Evangelio de la familia indirecta o directamente se ponía a debate, muy singularmente en las Naciones Unidas y en sus organizaciones anexas, el Papa san Juan Pablo II asociará el compromiso con una acción pastoral directa, de vena misionera, que le anima a poner en marcha los Encuentros Mundiales de la Familia y a sostener y alentar todas las iniciativas pastorales y apostólicas de nuevos movimientos y realidades eclesiales dirigidos al testimonio público del Evangelio del matrimonio y de la familia cristianos.
La Encíclica «Evangelium vitae», de 25 de marzo de 1995, coronaría luminosamente todo su Magisterio y acción pastoral con el anuncio y la enseñanza de lo que el Evangelio pide a la Iglesia de la hora presente en todo lo que implica la verdad del auténtico amor humano al ser tentado y amenazado por uno de sus mayores peligros: el de perderse y dejarse absorver en la vida y en las ideas por una inhumana «cultura de la muerte». ¡Una Encíclica de una clarividencia histórica, auténticamente profética!
Benedicto XVI continuaría ahondando en el surco magisterial y pastoral abierto por san Juan Pablo II con la siembra de la semilla de una excepcionalmente luminosa «teología del amor» y con la extraordinaria finura pastoral del aliento y sostén que presta a todos los empeños por dar «cuerpo» de palabra y de obra a la verdad evangélica del amor humano de cara al mundo actual, protagonizados, sobre todo, por testigos valientes, entregados y generosos, pertenecientes a tantos nuevos movimientos, realidades eclesiales y asociaciones que el Espíritu Santo ha venido suscitando en la Iglesia de las décadas conciliares y postconciliares con renovado vigor y ardor apostólicos. Ejemplo eximio de su Magisterio es su primera Encíclica, «Deus caritas est», de 25 de diciembre de 2005, primero de su pontificado. Su presencia, por lo demás, y su palabra en los Encuentros Mundiales de la Familia en Valencia (julio de 2006) y en Milán (mayo de 2012) subrayan y acentúan viva y creíblemente su opción pastoral por un claro y cercano testimonio al servicio de la proclamación y difusión del Evangelio del matrimonio y de la familia.
Está, pues, claro, bien entrado ya el siglo XXI, el primero del tercer milenio de la era cristiana, en qué consiste el actual desafío que representa para la misión pastoral de la Iglesia «la cultura dominante» en lo que concierne a la concepción y a la vivencia del matrimonio y de la familia. Se los piensa y se los vive como si Dios no existiese. La «secularización» de la cultura matrimonial y familiar apenas puede ser más completa social y jurídicamente. Ha caído plenamente bajo «la dictadura del relativismo» ético y espiritual. Pierde cada vez más «su rostro humano». También ha quedado claro el camino pastoral a seguir para enfrentarse teológica y apostólicamente a ese desafío cosechando los frutos que esperamos, que no es otro que el camino de fe renovada y de fortalecimiento de la vida cristiana en matrimonios y familias cristianos y de conversión de mentalidades y conductas de los que están fuera de la Iglesia. Es teológicamente muy difícil, por no decir prácticamente imposible, una evangelización del hombre y de la sociedad contemporánea sin la cooperación eclesial de los matrimonios y de las familias cristianas, valientes en su testimonio de palabra y generosas y entregadas en la donación de sus vidas.
IV. La respuesta teológica y pastoral de la Iglesia de hoy
Una condición intelectual previa e insoslayable para que la Iglesia de hoy acierte teológica y pastoralmente con la respuesta al desafío de «la secularización» del matrimonio y de la familia consiste en un buen planteamiento del estado de la cuestión o, dicho con acentos más existencialistas, del «sitio en la vida» del problema hoy. Si tenemos presente el recorrido histórico del proceso secularizador y el simultáneo de las respuestas de la Iglesia, como hemos visto en los dos apartados precedentes, nos vemos obligados a constatar una vez más que el actual grado de «secularización» del matrimonio y de la familia afecta no sólo a aspectos parciales de la visión intelectual y existencial de lo que es el hombre –en este caso, a lo que se refiere a «su sexualidad»–, sino que dice relación al hombre mismo en su totalidad. Lo que se cuestiona es el mismo ser del hombre: su naturaleza trascendente, su carácter personal, su libertad y su dignidad inviolables. En una palabra, se está disolviendo la esencia misma de «lo humano» en simples categorías empíricas –biológicas, psicológicas y sociológicas– que lo dejan a merced del «poder»: ¡de cualquir poder en todas sus variantes!
Por ello, la respuesta teológica de la Iglesia de hoy ha de hacer ver que el «bonum matrimonii», el «bonum sacramenti» y el «bonum prolis» están relacionados estrechamente entre sí: ¡intrínsecamente! Son inseparables en la razón y en la realidad de lo que es el hombre, a saber, lo que es en la razón iluminada por la fe y en la experiencia de la vida sanada y salvada por la gracia de Cristo actuante sacramentalmente a través de «su Cuerpo» que es la Iglesia. Más aún, se trata de un mismo bien querido por Dios en la creación y en la redención del hombre, a quien llama a participar de su amor y de su gloria. En ese «bonum» íntegro del matrimonio y de la familia resplandece la verdad íntima de su Evangelio. Por ello, el discurso teológico, que pretenda brotar del anuncio –del kerigma– de ese Evangelio, habrá de buscar con lucidez intelectual y con gran sensibilidad humana el mostrar cómo la verdad objetiva del bien del matrimonio y de la familia cristiana no sólo no dañan su recepción y acogida personal y subjetiva por parte de los cónyuges, sino más bien todo lo contrario: les ayudará a vivir en toda su honda y bella plenitud la extraordinaria riqueza del amor humano cuando se le comprende y acoge en el marco de la ley nueva de Jesucristo y de su gracia. Permítaseme citar un bello texto de Benedicto XVI, del primer año de su pontificado (el 2005), tomado de una alocución a los sinodales de la Archidiócesis de Madrid, a quienes les había concedido una Audiencia especial, el 3 de julio de ese año, al finalizar lo que había sido el III Sínodo diocesano de la Archidiócesis madrileña: «En una sociedad sedienta de auténticos valores humanos y que sufre tantas divisiones y fracturas, la comunidad de los creyentes ha de ser portadora de la ley del Evangelio, con la certeza de que la caridad es, ante todo, comunicación de la verdad». Para presentar, pues, la verdad del amor humano en todo su esplendor divino-humano, la teología buscará y cultivará el diálogo con la mejor filosofía contemporánea, a la que no rehusará acercarse intelectualmente –a la riqueza intelectual de sus contenidos antropológicos y de su historia– y con la que habrá de renovar la herencia tan valiosa de «la filosofía perenne» aprovechando la veta del «personalismo» y, no en último lugar, la del «existencialismo» trascendente. Y, por supuesto, deberá ser conocedora y estar abierta a los conocimientos teóricamente seguros de las ciencias empíricas del hombre en todas sus ramas: biológicas, psicológicas, sociológicas y culturales.
Por su parte, la respuesta pastoral habrá de moverse en torno a dos centros de gravedad eclesial: el cuidado espiritual y humano de los matimonios y de las familias dentro de la vida interna de la Iglesia y las formas apostólicas y misioneras de anunciar, de enseñar y de dar testimonio de la verdad del Evangelio del matrimonio y de la familia. Para un conocimiento más concreto de lo que debe de comportar concretamente la respuesta pastoral de la Iglesia de hoy al desafío secularizador del matrimonio y de la familia, sigue siendo un instrumento, que no ha perdido la menor actualidad, la cuarta parte de la «Familiaris consortio», a la que se la ha calificado y sigue llamando «la magna Carta de la Iglesia contemporánea para la familia cristiana». Permítaseme subrayar, con todo, la importancia pastoral de lo que también se viene diciendo, con acierto, en relación con la necesidad de que la familia recobre todo su protagonismo en la vida de las comunidades parroquiales y de otras del ámbito de la vida consagrada y del apostolado seglar. Lo recobre, si lo ha perdido, y lo afirme y dinamice si lo hubiere mantenido. Para ello es imprescindible cultivar con esmero la espiritualidad matrimonial y la caridad fraterna. El papel del sacerdote ante este exigente desafío pastoral, quizás el de mayor urgencia en estos momentos de la vida de la Iglesia y de la sociedad, hay que considerarlo sencillamente como vital. No menos decisiva pastoralmente será la proyección apostólica y misionera de la pastoral matrimonial en el ámbito de la vida pública: la universitaria e intelectual, la cultural y popular, la social, política y jurídica. Las iniciativas apostólicas de san Juan Pablo II en este campo fueron audaces y clarividentes. Mantienen intacto todo su valor para el presente y el futuro de la Iglesia. Citamos dos, sobre todo, por los frutos cosechados y por las repercusiones que han obtenido en la pastoral familiar de toda la Iglesia. En primer lugar, la fundación del Instituto Juan Pablo II para el estudio del matrimonio y de la familia, que ha contribuido decisivamente a una profunda renovación de la Teología Moral y de su enseñanza, muy singularmente, en la materia relativa al matrimonio y a la familia, en consonancia armónica con el Concilio Vaticano II y respirando el mejor clima teológico que lo auspició, lo acompañó y lo siguió. Y, en segundo lugar, los Encuentros Mundiales de la Familia, de los que surgieron en distintos países y continentes varias y muy valiosas acciones pastorales al servicio del testimonio público de la verdad y de la belleza del matrimonio y de la familia cristiana como han sido los Días de la Familia y las Misas de la Familia.
El camino a seguir teológica y pastoralmente por la Iglesia de hoy en el servicio al Evangelio del matrimonio y de la familia ha quedado inequívocamente señalizado. Es un camino de fe firme y valiente, de esperanza gozosa y de amor sin límites. El futuro de la fecundidad misionera y evangelizadora de la Iglesia se juega principalmente en este campo: ¡el campo natural y sobrenatural del matrimonio y de la familia cristiana!