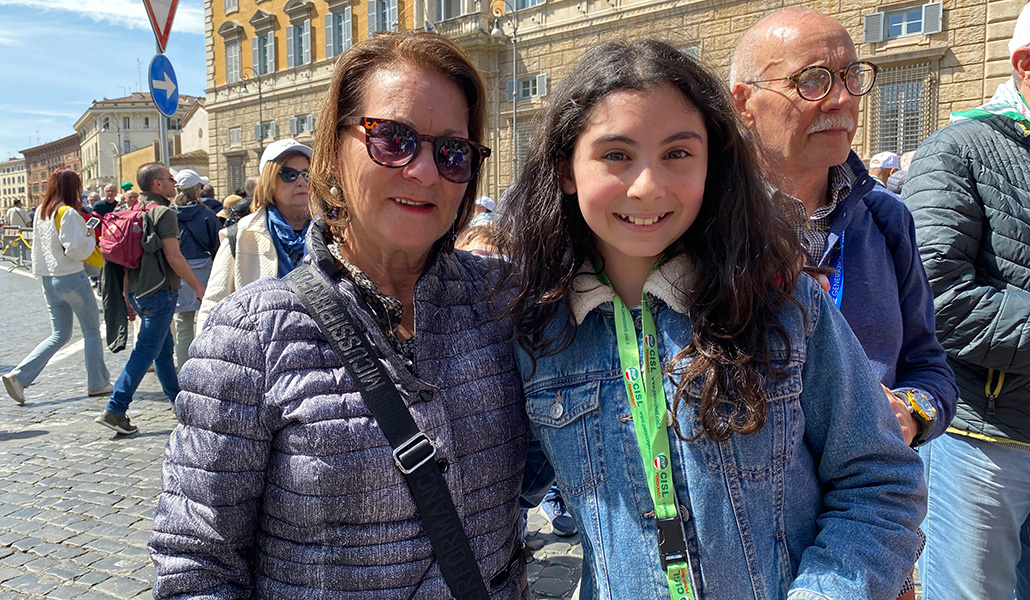San Jerónimo y san Agustín lo explicaron al doblar la cuesta del siglo IV, cuando el emperador Teodosio declaró que el cristianismo era la religión del Imperio: se estaba cumpliendo uno de los designios de la Providencia, ya que el helenismo, forma de cultura más avanzada que la que ningún otro pueblo alcanzara, iba a servir de plataforma para esa fe revelada.
El pensamiento helénico había alcanzado unos niveles que permitían comprender mejor la fe revelada. No en vano, uno de los artículos del Catecismo actual de la Iglesia está formado por una frase del De república, de Cicerón. Y así se explica: un nuevo ecumene, gracias a la fe, que constituye certeza absoluta y no simple evidencia como las que consigue la ciencia, estaba naciendo. Cuando, rotas las fronteras del Imperio, esta fe pudo llegar a los pueblos sajones y germánicos, san Beda el Venerable propuso el empleo de un nuevo nombre, Europa, que recordaba uno de los mitos griegos.
Gracias a la fe, esa Europa, que se había visto sumida en las tinieblas de una profunda depresión, social y también económica, pudo recuperarse, al tiempo que construía nuevos valores para el ser humano, personas creadas a imagen y semejanza de Dios, cuyo amor llevan en el interior de la morada, como diría santa Teresa.
Europa, vencedora en la fe
Lentamente, y superando terribles dificultades –pues el pecado, no lo olvidemos, también anida en el corazón del hombre–, Europa fue venciendo los defectos de una sociedad heredada. Fue la primera en destruir la servidumbre y en alcanzar los principios políticos que significan un acuerdo jurado entre rey y reino, salvaguardando las libertades.
Vio en la ciencia no un mero instrumento al servicio de la técnica, sino un modo de descubrir lo que, en sí misma, es la naturaleza, aprendiendo a cuidarla como el administrador. Comprendió que la fe es la mejor ayuda que puede tener el ser humano para vencer las dificultades que se le presentan, ya que implica la primera y más fuerte de las dimensiones, amar al prójimo como a uno mismo, y no más, ni tampoco menos, y despojarse del odio. Por eso nos referimos los historiadores al siglo XIII como el más pacífico de la Historia.
Es el siglo de Alberto y Tomás de Aquino y de reyes santos, Luis y Fernando, que mezclaban su sangre hispana con la que venía de los monasterios normandos; y el de una maduración de las leyes que consideraba que la lealtad es virtud, superior a la simple fidelidad, porque esta última obedece al Señor sin preocuparse por la justicia de su causa, mientras que aquélla busca el modo de impedir que el Señor cometa errores o injusticias.
Es el siglo de la Carta Magna. Nuestros políticos hinchan sus venas cuando dan este nombre a la Constitución sin detenerse a pensar en que se trata de un contrato feudo-vasallático. Palabra que horroriza a los marxistas, quizá porque, en los mundos por ellos creados, la libertad es un bien imposible.
Pero la suprema lección la dieron santos del calibre de san Bernardo cuando, aludiendo al papel de María, descubrieron que la más perfecta de las criaturas es una mujer y no un varón; ya que Jesús es, según el Símbolo de Nicea, engendrado y no creado. Y así se descubrieron los valores de que está provista la feminidad. Hoy, la sociedad laica, alejada radicalmente de la fe, piensa exactamente lo contrario: los valores son correspondientes únicamente a los varones; de modo que la liberación de la mujer sólo puede llegar cuando adquiera todos los privilegios y obligaciones que la virilidad proporciona. A esto se le llama feminismo.
Derechos naturales destruidos
Es Dios quien ha puesto en la persona humana derechos que debemos calificar de naturales, porque forman parte de la naturaleza y no son el resultado revisable de un acuerdo entre los políticos: vida, libertad y propiedad. Hoy, los tres se encuentran destruidos. El no nacido puede ser muerto con impunidad; el que llega a la vida puede ser privado de padre y madre, o cambiado en su propia naturaleza.
La libertad la dictan los partidos y los grandes medios de comunicación; son ellos los que nos dicen qué debemos hacer. Y la propiedad era entendida, en la Edad Media, como el medio de trabajo en una sociedad artesana. Libre había sido José, y también los pescadores de Galilea, que dejaron sus redes a la orilla del mar.
El abandono de estos principios –casi inmediatamente se produjo la ruptura entre nominalistas y realistas– llevaría a Europa a un largo trayecto de enfrentamientos, odio y guerras, hasta alcanzar, en el siglo XX, grados tan altos que los historiadores nos referimos a él como el más cruel de la Historia. Nunca se había alcanzado un grado tan alto de crueldad destructiva.
Pero desde 1963, con aquellas palabras de Pablo VI que cerraban el Concilio, se estaba abriendo la esperanza. Hoy, la Iglesia, vapuleada en muchas partes, calumniada o silenciada, lanza su mensaje, y lo da gratis porque gratis lo ha recibido. Como en la vieja película de Frank Capra, nos recuerda que los mansos heredarán la tierra. E invita a los jóvenes a tomar parte en esa empresa que llama nueva evangelización. No es un retorno al pasado, sino un paso adelante en el que la comunidad cristiana, dotada de nuevas dimensiones, ofrece al mundo el único regalo posible, la esperanza.