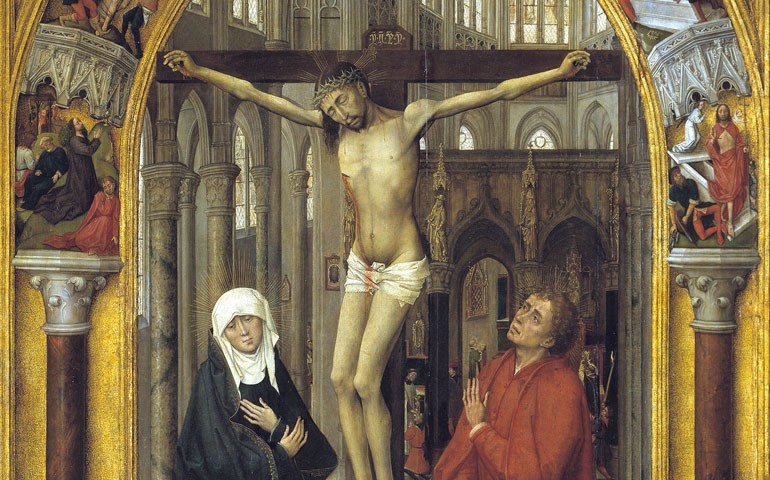En el año 2014 publiqué en Alfa y Omega un artículo comentando los últimos Pontificados, desde Juan XXIII a Benedicto XVI. Apoyándome en una conferencia que le escuché en 1963, en la Universidad de Bonn, al entonces catedrático de la misma, el doctor Joseph Ratzinger, explicaba yo que, tras el fin de la II Guerra Mundial, se hacía necesario asimilar en las enseñanzas de la Iglesia –sin menoscabo alguno de la doctrina– las nuevas formas de vida social e individual que se estaban imponiendo en todo el mundo. Y así, un Papa audaz (Juan XXIII) asumió la iniciativa de convocar un Concilio ecuménico; un Papa reflexivo y estudioso (Pablo VI) lo celebró y promulgó; un Papa catequista (Juan Pablo II) le explicó a todas las gentes las enseñanzas conciliares; y un Papa teólogo (Benedicto XVI) consolidó doctrinalmente los puntos capitales de la doctrina perenne.
El Espíritu Santo había ido dirigiendo la labor apostólica a través de una casi insuperable serie de Pontífices, y la Iglesia había así consolidado su doctrina, a fin de conducir al hombre a la santidad. Y, en una época tan convulsa como la nuestra, Jesús sigue presente entre sus fieles; y somos millones los que, desde la indestructible fuerza de nuestra fe, mantenemos en pie la esperanza y proclamamos la primacía de la caridad.
¿Qué faltaba para completar la labor de estos grandes Papas? Celebrado el Concilio y expuesta su doctrina, lo que sucesivamente se requería era vivirlo. Y para esto ha llamado Dios a Francisco a dirigir a su Iglesia. Hubo un tiempo en que Jesús subió al cielo y dejó la Iglesia en las débiles y al par seguras manos de Pedro. Y ante los primeros problemas de la naciente cristiandad, cuando algunos judíos conversos pretendían limitar la incorporación a la Iglesia de los gentiles, Pedro reunió al Concilio de Jerusalén, primero de la historia, en el que quedó definitivamente abierta la Iglesia a todos los pueblos.
En nuestros días, Pedro vuelve a hablarnos. El Concilio ha reiterado la llamada a toda la humanidad, y vivirlo es integrarse en la fe a través de nuestros actuales modos de vida. Y tal es la misión a la que el Espíritu llama a Francisco: a que el Concilio –la fe eterna de la Iglesia en lenguaje de hoy– sea una realidad vivida por todos nosotros. Y el Papa ha ido hasta las playas de las pateras, los barrios de las periferias, las cárceles, los hospitales, las plazas de las multitudes y las universidades de los sabios y los despachos de los poderosos y los templos de todos los credos; ha convertido cada escenario en una iglesia, en un sagrario en la calle.
Francisco nos conduce a que vivamos el Concilio, a que iniciemos un nuevo apostolado y multipliquemos la llamada a la santidad; nuestro deber, y nuestra ilusión, ha de ser embarcarnos en su misma barca y remar junto a él. Es lo que Pedro espera de nosotros, lo que Dios espera de su Iglesia.