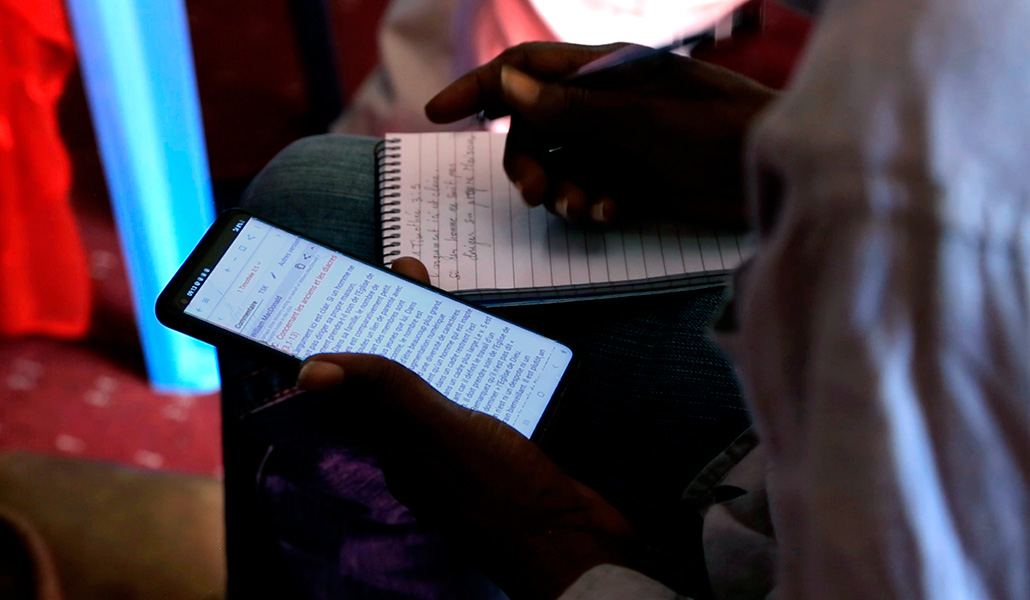Después de décadas de guerras Bagdad, una ciudad milenaria con una historia muy rica, está luchando por recuperar cierta normalidad. Su ubicación sobre el ancho y majestuoso río Tigris es un activo que los bagdadíes, en mi opinión, no aprovechan lo suficiente. En una ciudad que tiene pocos espacios verdes, al menos en el centro, hay, sin embargo, un lugar privilegiado, una estrecha franja verde, un parque de dos kilómetros de largo y 200 metros de ancho que bordea el río.
Poco o mal cuidado hasta hace poco, es una de los pocas zonas céntricas donde se puede respirar y escapar del tráfico. Dos o tres puestos militares brindan seguridad. El ambiente es bastante sereno. Según las horas, es frecuentado por deportistas, luego por amantes muy pudorosos y finalmente por familias. Pero nunca hay multitudes. En lugares más remotos, algunas personas marginadas trapichean, pero no parecen molestar a nadie.
Es un lugar donde me gusta venir a pasear por la mañana, cuando la temperatura aún es soportable. Uno de estos últimos viernes fui a trabajar allí con mi portátil. Me senté a 150 metros de un puesto militar. El parque estaba desierto. Apenas me había acomodado en un banco de piedra, tres jóvenes de aspecto inverosímil se colocaron a tres metros de mi espalda. ¿Por qué allí? Repito que el parque estaba desierto… En París, en ese instante harías una retirada estratégica. Decidí no moverme, mientras lamentaba que el soldado del puesto militar que había cerca estuviera tan concentrado en su siesta mañanera. Recostado en una tumbona, con los pies abiertos como un abanico, sentías que era el tipo de persona que no se movería a menos que cayera un misil.
En realidad, los tres hombretones no me hicieron ni caso. Supuse que estaban haciendo una barbacoa, porque me llegaba el olor de pescado a la parrilla. Me relajé hasta que vi una mano grande, negra como el hollín, peluda y tatuada frente a mi nariz. No esperaba nada bueno. Sin embargo, me indicaba que mirara a mi lado, en el banco. Uno de ellos había colocado sobre una caja de cartón dos sardinas y unos riñones a la plancha, acompañados de un tomate. Luego otro se animó a servirme un poco de salsa y el tercero me ofreció una brocheta entera.
Siguió una conversación alborotada en un galimatías anglo-franco-árabe. Nos separamos siendo amigos para toda la vida, con unos besos. Aquí, en Irak, nos besamos con bastante facilidad, al menos entre hombres.