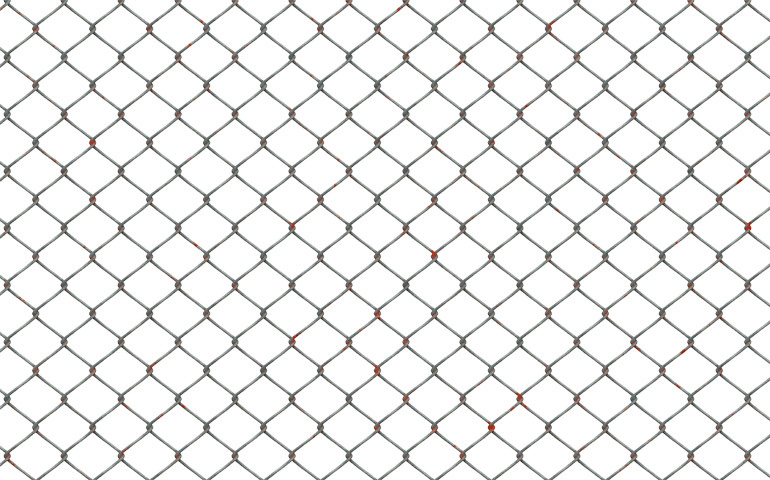Nunca como este año nos lo hemos preguntado, porque hemos afrontado un peligro de muerte y hemos tenido que renunciar a tantas cosas que quizás antes nos hacían sentir vivos. Hemos mirado la muerte a los ojos; tal vez en los mismos ojos de personas queridas que el COVID-19 ha asfixiado lejos de nosotros. Nos hemos visto también teniendo que limitar nuestra libertad, la libertad de salir, de hacer lo que nos gusta; pero también la libertad de poder trabajar, ir al colegio, encontrarnos con nuestros amigos. Hemos tenido que renunciar a ir a la iglesia, a reunirnos a rezar, incluso por Pascua. Y de golpe, puede ser que nos hayamos dado cuenta de que la vida, la muerte y la libertad son realidades que nos identifican mucho más que las formas con las que las vivimos. No podemos vivir todo lo que querríamos vivir, pero la vida está en nosotros. No podemos morir como habríamos pensado, y con todo la muerte está, es nuestra, nos llama por nuestro nombre o llama a nuestros amigos y seres queridos. No somos libres de hacer todo aquello que queremos, y aun así advertimos que nuestra libertad está en nuestras manos, y está llamada a decidir con responsabilidad hasta el último detalle. También descubrimos que las relaciones –limitadas bien por la distancia y la separación, o bien por la estrechez de la permanencia en casa– nos pertenecen, que dependen de pequeñas elecciones siempre posibles: una llamada, un mensaje, una sonrisa, un «¿cómo estás?».
Es como si toda nuestra humanidad elemental emergiese bajo los estratos de escombro y lodo que la ráfaga violenta de una ventisca ha llegado a apartar. Nos percatamos de detalles a los cuales no prestábamos atención. Es como si, a partir de nuestra experiencia surgiese la realidad, pura y desnuda, sencilla y bonita, incluso cuando hace sufrir. ¡Cuánta distracción nos despistaba, sobre todo de la conciencia de nosotros mismos, de nuestro corazón y del de los otros! Esclavos de las atracciones de aquellos que creaban en nosotros necesidades inútiles, olvidábamos la sed de sentido y amor de nuestro corazón, y la necesidad de quien está falto de pan, de educación, de dignidad, de afecto.
¿Estamos viviendo un Sábado Santo? Imagino a Pedro, Juan, María Magdalena, suspendidos en el silencio entre el fin y el inicio de todo. Para ellos, la muerte de Jesús era el fin de todo, de toda una aventura que había trastocado su vida durante tres años. Ahora advertían que no la habían vivido bien, como debían, que no habían estado lo suficientemente atentos, lo bastante cerca de Jesús. Le habían dejado hablar, actuar, se habían encontrado con su mirada, con la dulzura de su rostro, y pensaron que todo aquello nunca les faltaría.
Ahora estaban ahí, llenos de dolor y con la mirada fija en el vacío. Todo había terminado y no habían atesorado reservas de toda aquella riqueza de la experiencia con Él. Aun así, algo en sus corazones les hacía esperar. Porque todo aquello que habían vivido con Él estaba lleno de promesa; no podía morir así, así de mal, acabando en una cruz, terminando en un sepulcro cerrado por una piedra… Tal vez era María, la Madre de Jesús, quien mantuvo encendida en ellos esta extraña espera, esta espera absurda de vida de la muerte. No decía nada, pero como siempre, percibían que su corazón estaba habitado de una esperanza, una pequeña llama, que resaltaba aún más en las tinieblas que habían descendido sobre el mundo y sobre sus vidas.
¿Qué es la Resurrección de Cristo si no aquella sorpresa que todo lo espera, que todo lo prepara, que todo lo pregunta? Sorpresa impensable, inimaginable, imposible. Y sin embargo, todo, todo prueba que debe acontecer, que nada más debe acontecer sino esta sorpresa. Porque sin la Resurrección de Jesús no sentiríamos que estamos vacíos, que estamos tristes, que la vida exige un sentido, una plenitud. Sin este acontecimiento que da sentido y vida a todo, también a la muerte, no sentiríamos este extraño deseo de que, incluso tras esta prueba de la epidemia, no llegue solo el fin de la pandemia, sino una novedad de vida. No sentiríamos este extraño deseo, tras haber estado privados de todo lo superfluo, de no recuperar simplemente todo como antes, sino algo más profundo, más verdadero, más real, tan precioso que nos haga felices de estar faltos del resto.
El Sábado Santo representa la condición de mendicidad esencial de nuestro corazón, la sed que siempre arde en nosotros. La Pascua, en la que sale al encuentro Aquel que ha vencido la muerte y el pecado, es la única agua viva que nos puede saciar.
Fr. Mauro-Giuseppe Lepori OCist
Abad general de la Orden Cisterciense