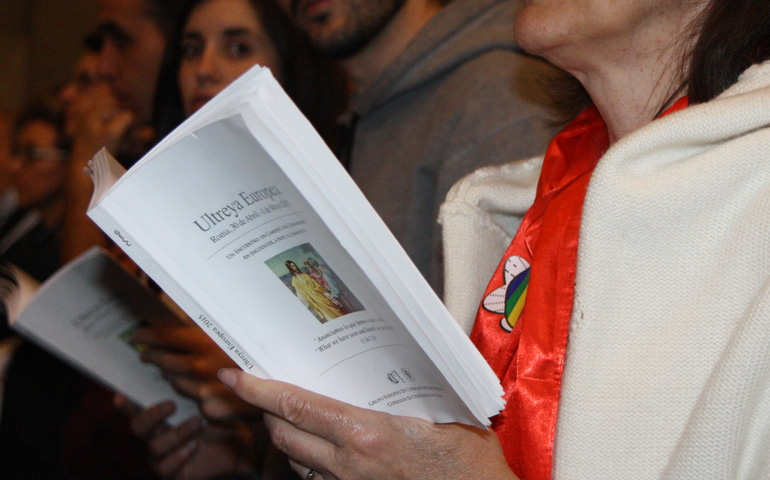Recuerdo que era un domingo de otoño. Yo volvía de Londres y, al llegar a Barajas, recibí una llamada de mi colaborador que me decía que visitara a un nuevo paciente que había llegado esa mañana, un hombre joven y que traía una serie de placas de un TAC; no me decía más.
Efectivamente, cuando llegué a la clínica me encontré con un hombre joven, de unos 30 y pocos años, muy amable, que estuvo pensativo el tiempo que le exploré y, cuando terminé, me dijo: «Bueno doctor, ¿qué tal me ve, voy a vivir mucho? ¿Saldré de esta?».
Le expliqué que, según lo que leía en el informe de anatomía patológica, constataba que se trataba de un carcinoma de células pequeñas broncopulmonar, que aparentemente era una enfermedad localizada y que tendríamos que completar el estudio con otras pruebas y análisis, pues estábamos ante una cosa muy seria y de pronóstico incierto. Le añadí que haríamos todo lo posible por sacarlo adelante, por ponerle nuestros más precisos tratamientos, que a lo mejor iba a necesitar después una radioterapia y luego, por supuesto, tendríamos que tener paciencia y esperar, y después «lo que Dios quiera».
Esto último lo pronuncié dándome buena cuenta de lo que decía. Aunque sonara a rutina, en este caso era más un deseo de que todo fuera bien. Nunca pensé que pudiera desencadenar consecuencia alguna.
Se llamaba Antonio, me presentó a los familiares que le acompañaban, a su esposa y los padres de esta. A lo largo de las primeras consultas supe que no era creyente, hicimos una muy buena amistad, hablábamos de todo, de lo divino y de lo humano. Era una época un poco convulsa socialmente y de lo que más charlábamos era de los conflictos sociales en los hospitales. En una ocasión me confesó que tenía miedo a que fallara el tratamiento, porque si se moría, ¿qué sería de su hija tan pequeña?
Le consolé recordándole lo buena persona que era y le hablé de la inmensa bondad de Dios. «Él, que es infinitamente bueno y misericordioso y que te quiere mucho más de lo que te puedas imaginar, no solo a ti sino a tu hija también, no la va a dejar. Y tú, desde el cielo junto a Dios Padre, vas a ser mucho más eficaz a tu hija que si estuvieras aquí con ella. Ten fe, que no la vas a abandonar».
La enfermedad evolucionó muy favorablemente y llegó casi al final de la primera parte del tratamiento, lo que aprovechamos para que pudiera ir unos días a descansar al norte y cambiar de paisajes y de ambiente. Durante esas minivacaciones, en una comida, tuvo un fortísimo dolor de cabeza, se quedó sin sentido y cayó al suelo. Me llamaron desde el hospital y rápidamente lo trasladaron al sanatorio de Madrid. Sobre la marcha comenzamos, tras comprobar que tenía una metástasis cerebral, un tratamiento con radioterapia craneal con dexametasona.
Pasaron algunas semanas, la situación clínica era ya muy próxima al desenlace final y recibí una comunicación en la que me pedía, a través de la familia, que fuera a su casa, porque me tenía que decir algo importante.
Al terminar mi consulta me acerqué a su domicilio y me sorprendió ver la cantidad de familiares que allí había. En el momento en que entraba, salía de la casa un sacerdote que le había administrado los sacramentos.
Me acerqué a Antonio y me dijo que aquel «lo que Dios quiera» le había hecho mucho bien; tanto que a lo largo de toda la enfermedad había ido rumiando la posibilidad de volver la cara a Dios y convertirse, y que eso me lo agradecía infinitamente. Yo solo pude esbozar una sonrisa; le di un beso en la frente y apreté fuertemente sus manos. Con el corazón encogido.
Nunca he olvidado aquellas palabras suyas de agradecimiento.
Tiempo después, el hijo de un íntimo amigo se presentaba a unas oposiciones muy duras y difíciles. Como padre, preocupado por el desenlace de estas oposiciones, me pidió que averiguáramos, a modo informativo, quienes formaban parte del tribunal. Mi sorpresa fue mayúscula al enterarme que uno de los miembros de dicho tribunal era esa niña pequeña, la hija que Antonio tenía miedo de no poder acompañar y guiar en su vida.