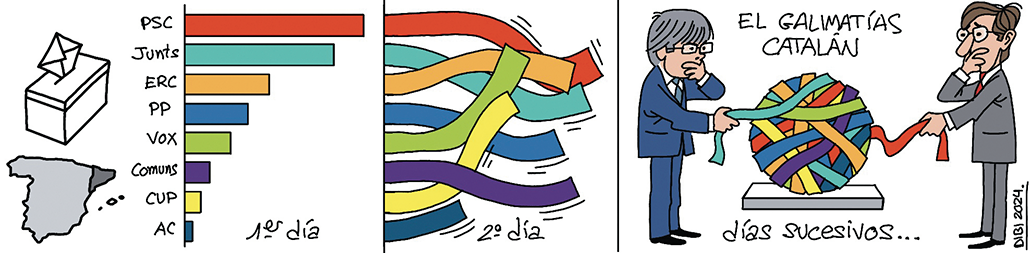«Es inconcebible que los creyentes tengan que suprimir una parte de sí mismos -su fe- para ser ciudadanos activos»: lo dijo Benedicto XVI, ante la Asamblea General de la ONU, durante su visita a los Estados Unidos, en abril de 2008, poniendo el dedo en la llaga de la frecuente limitación, y hasta supresión —so capa de modernidad y progreso— de un derecho tan fundamental como es el de la libertad religiosa. La denuncia no era nueva. Ya era lanzada por su predecesor, tres décadas antes, aún en su primer año de pontificado, en su discurso, también a la Asamblea General de la ONU, en Nueva York. Decía así Juan Pablo II: «Junto con la aceptación de fórmulas legales que garantizan como principio las libertades del espíritu humano —la libertad de pensamiento, de expresión, la libertad religiosa, de conciencia—, existe a veces una estructuración de la vida social donde el ejercicio de estas libertades condena al hombre, si no en el sentido formal, al menos de hecho, a ser un ciudadano de segunda o de tercera categoría, a ver comprometidas las propias posibilidades de promoción social, de carrera profesional o de acceso a ciertas responsabilidades, y a perder incluso la posibilidad de educar libremente a los propios hijos…». Y el Papa no dudaba en añadir que «sólo la efectiva plenitud de estos derechos, garantizada a todo hombre sin discriminaciones, puede asegurar la paz en sus mismas raíces». Lo que está en juego, en efecto, no es sólo el bien particular de los creyentes, ¡está en juego el bien de la sociedad entera! Y la razón no es otra que la dignidad sagrada de todo ser humano: ignorarla, y más aún pisotearla, lleva necesariamente al totalitarismo que, por mucho que se disfrace de modernidad, impide todo verdadero progreso digno de tal nombre.
El Beato Juan Pablo II, antes de aquel primer viaje a los Estados Unidos, de principios de octubre de 1979, ya en su primera encíclica, Redemptor hominis, de 4 de marzo de ese mismo año, afirmaba con toda claridad que «la limitación de la libertad religiosa de las personas o de las comunidades no es sólo una experiencia dolorosa, sino que ofende sobre todo a la dignidad misma del hombre, independientemente de la religión profesada o de la concepción que ellas tengan del mundo. La limitación de la libertad religiosa y su violación contrastan con la dignidad del hombre y con sus derechos objetivos». El derecho a la libertad religiosa, ciertamente, no es un derecho más, pues está enraizado en la inviolable dignidad del hombre. En su posterior visita, en octubre de 1995, a la sede de las Naciones Unidas, de Nueva York, en el 50 aniversario de su fundación, Juan Pablo II volvía a recordar el carácter único de este derecho básico, partiendo de «nuestro respeto por el esfuerzo que cada comunidad realiza para dar respuesta al problema de la vida humana», esfuerzo que brota del sentido religioso que todo hombre lleva inscrito en su corazón, y «en este contexto —añadía el Papa— nos es posible constatar lo importante que es preservar el derecho fundamental a la libertad de religión y a la libertad de conciencia, como pilares esenciales de la estructura de los derechos humanos y fundamento de toda sociedad realmente libre». La conclusión del argumento no podía ser más clara: «A nadie le está permitido conculcar estos derechos usando el poder coactivo para imponer una respuesta al misterio del hombre». Cuando esto sucede —hoy lo estamos viendo aún con más claridad que entonces: ahí está la crisis actual que, precisamente por ser del espíritu, llega a ser también de la materia—, el totalitarismo está servido. Un mundo sin Dios, que eso es lo que pretende la violación del derecho a la libertad religiosa, es en realidad un mundo contra el hombre.
Lo explica admirablemente Benedicto XVI, en su última encíclica, Caritas in veritate, de 2009, mostrando cuánto tiene que ver con el tema del desarrollo «la negación del derecho a la libertad religiosa. No me refiero sólo -afirma- a las luchas y conflictos que todavía se producen en el mundo por motivos religiosos, aunque a veces la religión sea solamente una cobertura para razones de otro tipo, como el afán de poder y riqueza… Se ha de añadir que, además del fanatismo religioso que impide el ejercicio del derecho a la libertad de religión en algunos ambientes, también la promoción programada de la indiferencia religiosa, o del ateísmo práctico, por parte de muchos países contrasta con las necesidades del desarrollo de los pueblos, sustrayéndoles bienes espirituales y humanos». Con toda razón, el Papa concluye que «Dios es el garante del verdadero desarrollo del hombre en cuanto, habiéndolo creado a su imagen, funda también su dignidad trascendente». ¿O acaso de espaldas a Dios hay algún progreso verdadero? «Cuando el Estado —constata Benedicto XVI— promueve, enseña, o incluso impone formas de ateísmo práctico, priva a sus ciudadanos de la fuerza moral y espiritual indispensable para comprometerse en el desarrollo humano integral». Más a la vista no puede estar. Sin libertad religiosa, y vivida en la plaza pública, sólo hay totalitarismo, y la plaza se convierte en prisión —el hombre, a merced del poder, ya no sabe quién es—.
Verdaderamente, sólo Dios es el garante del hombre.