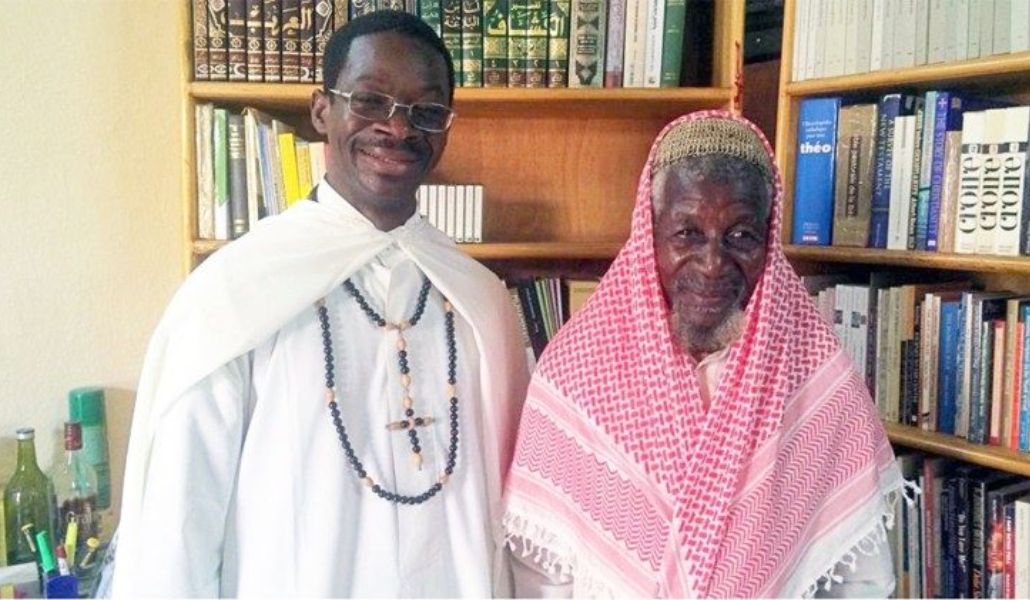Desde el Domingo de Ramos, a Pentecostés: Las ocho semanas más importantes de la Historia
Fueron 55 días en Jerusalén, en los que el Espíritu Santo acompañó a Cristo en su Pasión, resurrección y ascensión al cielo, así como en la fundación de la Iglesia. En los dones y frutos del Espíritu Santo, el gozo que ofrece sobrepasa todos los límites de la felicidad que humanamente imaginarse pueda
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya en la señal de la Cruz, la llave del cristianismo, quedan establecidos los goznes de esa puerta con tres bisagras que es la Santísima Trinidad. Tres Personas, y un solo Dios verdadero, es el misterio por excelencia de nuestra fe; pero me parece no lo es tanto si, cuando nos referimos al más misterioso de los tres, al Espíritu Santo, se determina en el Credo su misión divina junto al Padre y al Hijo: «…que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo».
Así se descubre con claridad la sorprendente, pero lógica, proximidad del Espíritu Santo a Jesucristo. ¿Cómo no iba a estarlo quien había propiciado su concepción? Paráclito, es decir, protector y consolador, del Hijo de Dios desde la misma Encarnación y hasta el mismo día de Pentecostés, que es cuando Cristo parece requerir la presencia apoteósica del Espíritu Santo. La ocasión era única, y equiparable al nacimiento, muerte y resurrección de Cristo. Era la despedida de sus discípulos al dar por terminada la Redención y, dejándonos a todos y a cada uno, o sea personalizando (como se dice ahora), al Espíritu Santo, en el acontecimiento que daba sentido a la Redención y que iba a ser eviterno, o de aquí a la eternidad, desde el año 33 de nuestra era hasta el final de los tiempos.
Naturalmente, esa presencia del Espíritu Santo, que ahora es también real en cada cristiano, en el caso de Cristo se patentizó, en muchas ocasiones, en la vida terrena de Jesús, y así está registrado. Lo vamos a intentar hacer de nuevo, porque me parece revelador y, por lo tanto, periodístico:
Apariciones del Espíritu Santo en la vida de Jesús
Antes del día de Pentecostés, que se conmemora y celebra el próximo domingo, en multitud de ocasiones se observa al Espíritu Santo: en la Anunciación, en los desposorios de la Virgen, en la Visitación, en el Nacimiento del Niño, en su Presentación en el Templo, en el hallazgo entre los doctores del Niño perdido, en el Bautismo de Cristo en el Jordán, en su retiro en el desierto, o en la Transfiguración.
Es en la Transfiguración donde, quizás, se ha visto con mayor definición la presencia Trina de Dios. Por un lado, está el Hijo, Dios hecho hombre. Y, si la Voz sería del Padre -es la Palabra, el Verbo eterno del Padre el que se hizo carne-, el Espíritu Santo es la nube, de acuerdo con la tradición del Antiguo Testamento. Dios fue también nube en el Sinaí. Este retablo de la Transfiguración ha sido acogido con más admiración que entre nosotros entre los ortodoxos, que consideran la Transfiguración como la gran fiesta de la Trinidad.
Nube en el monte de la Transfiguración; aliento de la vida en la creación del hombre, tras esculpir a Adán, el Espíritu Santo es Paloma, y no sólo porque lo quieren los pintores del Renacimiento, desde Piero de la Francesca. En su propio Bautismo en el Jordán, y con testimonio en los cuatro evangelios, se vincula ya para siempre al Espíritu Santo con la paloma.
«Estando Juan el Bautista bautizando, se acercó a él Jesús para que le bautizara.Después de alguna vacilación, Juan accedió, y en el momento del bautismo descendió sobre Jesús el Espíritu Santo en forma de paloma»: este sencillo pasaje proporciona el motivo iconográfico más utilizado para representar al Espíritu Santo.
La trascendencia cultural de la paloma
No le faltaba origen religioso a la paloma, tanto en Oriente como en Occidente. Pero su valor como símbolo y arquetipo de todas las virtudes que emanaban de su vinculación a la divinidad, ha ido en aumento en los últimos siglos. Habrá que recordar que incluso Gil de Siloé todavía representa a su Santísima Trinidad, de la Cartuja de Miraflores, en Burgos, con tres figuras masculinas. Pero ya es universal e inequívoca la relación de la paloma con la Tercera Persona de la Santísima Trinidad. Y puede ser que, cada vez, con más protagonismo.
El ejemplo más actual y elocuente es el del cuadro que, para su veneración, ha hecho de santa Gemma Galgani la pintora española Ángela Acedo. Junto al emblema pasionista, los estigmas, la rosa de la virginidad, y el alfa y omega, aparece la paloma que representa al Espíritu Santo, que adquiere, y no sólo por sus grandes proporciones, un relieve semejante al de la santa italiana. Al margen de la devoción que santa Gemma profesaba al Espíritu Santo, la Paloma concita cada día más y más fervor.

Egregia paloma: anunciadora del final del diluvio y de la salvación del Arca; ave del mejor agüero; mensajera capaz de llegar agonizante a su destino (como ocurrió en el asedio de santa María de la Cabeza); símbolo de la paz en todas las culturas, pero icono de la concordia universal desde que Picasso la entronizara con sus pinceles; portadora de las mejores embajadas, incluso auténtica representante, como quiso el compositor riojano-alavés Sebastián Iradier en su famosa habanera: Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño que es mi persona… A quien inició su carrera de músico como organista en la iglesia de Lanciego, familiarizado con la Tercera Persona, no le pareció excesivo llamar también persona a su paloma.
El Espíritu Santo en la teología de la salvación
La paloma de la canción, tan habanera, ha sido casi humanizada. En otras latitudes de América, la paloma ha sido —quizás más que en España— divinizada, que es lo que le corresponde.
Esa paloma guaraní, ese Espíritu Santo crucificado, que hemos encontrado en Paraguay, nada tiene que ver con la mezcla extraña de lo estrambótico kitsch con lo horripilante freaky, ni siquiera con el primitivismo o lo naif. La Paloma, con sus alas clavadas en la Cruz, no es un capricho ingenuista ni la genialidad de un indio guaraní… En la figura de Paloma redentora en una cruz réplica de la del Cristo, se resume toda la teología de la salvación enseñada por aquellos jesuitas de las Reducciones paraguayas, que en sus misiones se anticiparon a todos los falansterios socialistas con la práctica de una auténtica teología de la liberación. Esa Paloma, ese Espíritu Santo, crucificado en el mismo Gólgota, es más que una metáfora.
Si el Espíritu Santo, el Paráclito, es no sólo protector, sino consolador, es tan sobrenatural como natural que Cristo contara en el trance de su Pasión y muerte con los dones del Espíritu Santo: además de con el consuelo y la piedad, con la fortaleza. Ese Espíritu, que guarda Cristo para su última palabra al Padre antes de expirar: «En tus manos encomiendo mi Espíritu», no muere en la cruz con Cristo, pero le acompaña en la Pasión y, eso sí, resucita con Cristo.
Tras la Muerte, también la Resurrección y la Ascensión, cuentan con la presencia del Espíritu Santo que alentará e iluminará esos cincuenta y cinco días que van desde el Domingo de Ramos al Pentecostés fundacional de la Iglesia.
Ocho semanas prodigiosas e irrepetibles
Amigos de acuñar el tiempo, concedemos mérito a los plazos breves para realizar una gesta: los 55 días en Pekín, o la vuelta al mundo en 80 días, nos han sugestionado tanto, como ahora los sesenta días que faltan para que comiencen los Juegos Olímpicos. Pues bien, en menos días que los que restan para que llegue la antorcha a Londres, Cristo, en Jerusalén, no sólo le da la vuelta al mundo y lo pone boca arriba, sino que cambia la historia de la Tierra y de los seres que la habitan y la habitarán; les deja su Cuerpo en la Eucaristía, los redime con su Muerte, resucita y, cuarenta días después, sube a los cielos en la Ascensión. Es el momento del reencuentro del Hijo con el Padre a través de la Nube divina: el Espíritu Santo. O sea, hasta este momento, el Espíritu Santo ha acompañado a Cristo en todo su divino quehacer, que no termina en la Ascensión, sino que ha de volver -vuelven ambos- de nuevo a Jerusalén para que, según los Hechos de los Apóstoles, «en el día de Pentecostés, y estando reunidos los discípulos en un lugar, sucedió de repente que se produjo un ruido como del cielo, parecido a un viento. Surgieron entonces lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, llenándose todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas extrañas». Al precisar que se posaron sobre cada uno, es interesante recordar esta actuación individual del Espíritu Santo sobre nosotros, que, en medio de tantas interpretaciones heréticas, admitió el propio Miguel Servet.

Periodísticamente, Pentecostés queda desplazado por la Pascua. Parece, sin embargo, que cobra más significación, al reparar en que Pentecostés es la victoria sobre Babel. Los apóstoles, con el don de lenguas, eran absueltos del castigo de la confusión que desde Babel pesa sobre el género humano. Es la victoria, también, sobre la gentilidad y el reconocimiento a todas las razas y a todas las culturas del orbe.
Hay otro momento en las ocho semanas, previo a Pentecostés, en el que Cristo invoca la presencia de su acompañante, el Paráclito. Ocurre tras la Resurrección, cuando Jesús va al encuentro de sus discípulos, escondidos por miedo. Después de serenarles y animarles les anuncia el gran regalo: «Recibid el Espíritu Santo». Este pasaje es importante, porque supone que san Juan adelanta Pentecostés a la Pascua.
Humildemente, me atrevo a interpretar que Jesús tenía prisa, le preocupaba el vacío que, tras su muerte, iban a experimentar sus discípulos y quería que el Espíritu penetrara en cada uno de ellos y convirtiera su vacío en plenitud.
Un anticipo a cuenta del ciento por uno
Frente a las águilas imperiales, o las gaviotas —más democráticas— de algún partido político, la Iglesia fundada en Pentecostés tiene en la Paloma el mejor logotipo para la gran oferta del banco evangélico, ese ciento por uno que supera cualquier otra.
Los dones y los frutos del Espíritu Santo son, en mi opinión, una propuesta más concreta que las propias Bienaventuranzas, que son promesas a largo plazo. El Espíritu Santo actúa con más rapidez y no lo deja para el más allá. En Pentecostés, concede a los reunidos el don de lenguas y aquellos ignorantes entienden y hablan de pronto todos los idiomas. Incluso se dice que recibieron el don de la profecía. Los dones del Espíritu Santo, sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, superan todos los masters que se pueden alcanzar tras muchos años de estudio. Si a ellos sumamos la fortaleza, la piedad y los innumerables frutos: la paz, la benignidad, la mansedumbre, la modestia o la continencia, está claro que la generosidad del Espíritu Santo es casi derroche.
No faltará quien diga que, entre tantos dones y frutos, no aparece el más deseado y que hoy es tan perseguido: la felicidad. ¿Por qué el Espíritu Santo no concede la felicidad? Es la pregunta del millón. Pero tiene una respuesta. Dios no habló nunca de felicidad, sino de gozo. El gozo —gozosos, no felices, son los misterios del Rosario— sí es un fruto del Espíritu Santo. El gozo no es la felicidad, pero es superior a ella. Y, por supuesto, sí se nos dan medios para alcanzarlo: por ejemplo, la longanimidad, otro fruto del Espíritu Santo, que siempre confundimos con la magnanimidad. La longanimidad sería la piedra filosofal de la felicidad y es la grandeza, la fortaleza y la paciencia para superar la adversidad. No es fácil de lograrlo, pero dicen algunos que, si se pide al Espíritu Santo, lo concede. Y, además, gratis total. Me parece demasiado. Pero, en fin, yo, por si acaso, voy a intentarlo.