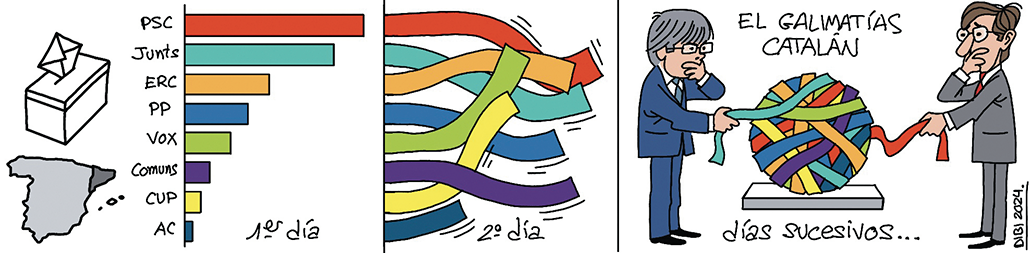«Les invito a un esfuerzo solidario, que permita a la sociedad renovarse desde sus fundamentos para alcanzar una vida digna, justa y en paz para todos. Para los católicos, esta contribución al bien común es también una exigencia de esa dimensión esencial del Evangelio que es la promoción humana, y una expresión altísima de la caridad. Por eso, la Iglesia exhorta a todos sus fieles a ser también buenos ciudadanos, conscientes de su responsabilidad de preocuparse por el bien de los demás, de todos, tanto en la esfera personal como en los diversos sectores de la sociedad»: lo decía, el pasado 26 de marzo, Benedicto XVI, al despedirse en el aeropuerto de Guanajuato del pueblo mexicano. Si, por el principio de subsidiariedad, todo ciudadano tiene el derecho y la responsabilidad de servir al bien común en primera persona, ¡cuánto más quien ha conocido y seguido a Aquel que no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida en rescate por muchos!
No hay más oportuna ni más eficaz respuesta a la crisis económica que tanto daño está causando, en España y en todo el mundo, que acoger esta invitación del Papa, en su reciente viaje a México, a servir al bien común. No duda en calificarla de exigencia del Evangelio y de expresión altísima de la caridad. De hecho, ¿no lo estamos viendo en la actividad creciente de tantas instituciones de la Iglesia, y no sólo paliando el dolor del hambre y de tantas otras indigencias, sino promoviendo iniciativas de auténtico desarrollo? La fe auténtica, ciertamente, no aparta de la vida real de cada día, ¡todo lo contrario! Es la mejor garantía de una justicia social verdaderamente humana. En su encíclica social Caritas in veritate, el mismo Benedicto XVI muestra cómo «el diálogo fecundo entre fe y razón hace más eficaz el ejercicio de la caridad en el ámbito social y es el marco más apropiado para promover la colaboración fraterna entre creyentes y no creyentes, en la perspectiva compartida de trabajar por la justicia y la paz. Para los creyentes, el mundo no es fruto de la casualidad ni de la necesidad, sino de un proyecto de Dios. De ahí nace el deber de los creyentes de aunar sus esfuerzos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad de otras religiones, o no creyentes, para que nuestro mundo responda efectivamente al proyecto divino: vivir como una familia, bajo la mirada del Creador».

Si Juan Pablo II, al inaugurar el Consejo Pontificio de la Cultura, en 1982, afirmaba que «una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no totalmente pensada, no fielmente vivida», lo mismo puede afirmarse de una fe que no se hace compromiso social, al servicio del bien común, también en lo económico y lo político. Y no sólo proponiendo ideas o principios. Ahí está la rica doctrina social de la Iglesia, que justamente no se queda en doctrina. Lo decía así también el beato Juan XXIII, en su encíclica Mater et magistra, de 1961: «No basta que la educación cristiana enseñe al hombre la obligación de actuar cristianamente en el campo económico y social, sino que, al mismo tiempo, debe enseñarle la manera práctica de cumplir esta obligación». Porque la fe verdadera no puede separarse de la vida, y es precisamente esta fe la primera defensora y alentadora del principio de subsidiariedad, como lo es del que le está indisolublemente unido principio de solidaridad. En Caritas in veritate, Benedicto XVI lo deja bien claro: «El principio de subsidiariedad —al Estado le compete una misión subsidiaria respecto a la iniciativa privada y social— debe mantenerse íntimamente unido al principio de la solidaridad y viceversa, porque así como la subsidiariedad sin la solidaridad desemboca en el particularismo social, también es cierto que la solidaridad sin la subsidiariedad acabaría en el asistencialismo que humilla al necesitado».
Sin duda, estas palabras del Papa que hoy cumple el séptimo año de pontificado, son un certero eco de lo escrito por el Beato Juan Pablo II en su encíclica Centesimus annus, de 1991: «El Estado debe participar directa o indirectamente. Indirectamente y según el principio de subsidiariedad, creando las condiciones favorables al libre ejercicio de la actividad económica, encauzada hacia una oferta abundante de oportunidades de trabajo y de fuentes de riqueza. Directamente y según el principio de solidaridad, poniendo, en defensa de los más débiles, algunos límites a la autonomía de las partes que deciden las condiciones de trabajo, y asegurando en todo caso un mínimo vital al trabajador en paro». Es decir, el Estado debe servir. Lógicamente, al bien común. Como todos los ciudadanos. ¿Acaso no es la búsqueda del ser servido lo que ha generado, y sigue generando, la esclavitud de toda clase de crisis? No cabe duda de que, cuando Benedicto XVI, al despedirse de México, calificaba este servicio al bien común de exigencia del Evangelio y de expresión altísima de la caridad, no hacía más que indicar la exigencia y la más alta expresión de la verdadera humanidad.