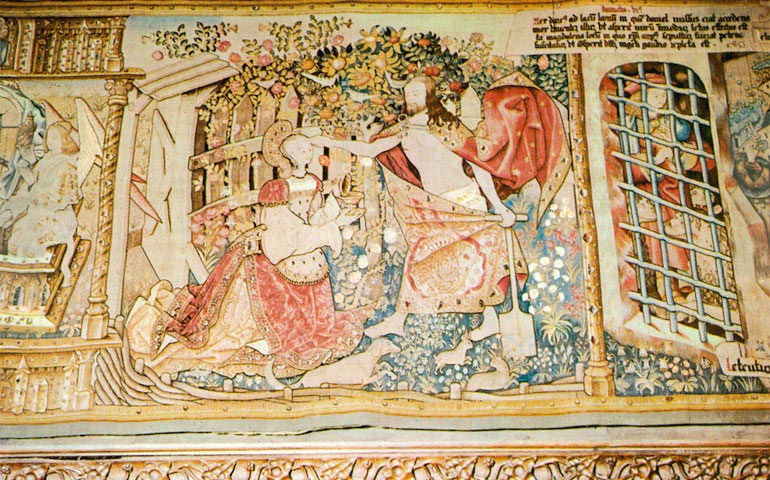Ha elegido ya a sus apóstoles. Ha vencido las tentaciones de Satanás en el desierto y recorrido la Galilea entera, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda dolencia en el pueblo. Su fama ha prendido en Jerusalén y al otro lado del Jordán, y hace un tiempo que el eco de sus milagros precede al de sus pasos por una tierra que lleva siglos esperando al Mesías que anuncian los profetas, una tierra ávida de derribar los ídolos que recuerdan el poder de Roma. Algunos le llaman Hijo de David, otros Hijo del hombre, y muchos dicen que quien le oye hablar no olvida su mirada serena, su palabra ardiente, el polvo del camino en sus sandalias. Jesús de Nazaret ya ha expulsado a los mercaderes del templo y confesado a sus discípulos, con esa voz que sabe encontrar los atajos del corazón, la muerte terrible que le aguarda y que será instigada por los clérigos judíos. Y ahora, ante las gentes que se agolpan para escucharle al pie de este humilde monte que solo la hipérbole de los cronistas llamará montaña, se dispone a proclamar la Buena Nueva por la que ha venido a este mundo, la palabra por la que ha descendido a un vientre de mujer, la carta magna del Reino que no tiene fin ni confín: «Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el Reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados…».
«Bienaventurados…». Los que se hallan en las últimas filas y solo oyen esta palabra creen que el mensaje de Jesús de Nazaret es un presagio de felicidad. Y tienen razón al creerlo. Pero los que están más cerca comprenden que cada bienaventuranza implica también una maldición: los ricos, los soberbios, los violentos, los que no tienen hambre de justicia, los que persiguen y ultrajan… no podrán entrar en el Reino de los cielos hasta que se conviertan en lo contrario de lo que son hoy. Dice Giovanni Papini en su Historia de Cristo que si un ángel, descendido de un mundo superior, le pidiera lo mejor que tiene la humanidad, le ofrecería el Sermón de la Montaña sin dudarlo. Las bienaventuranzas constituyen un momento inaugural en la historia de Europa y del mundo. Sin embargo, ni Tácito, ni Plutarco, ni Flavio Josefo, grandes cronistas de la época, fueron capaces de ver la trascendencia de la vida y muerte de Jesús, y mucho menos imaginar el nacimiento de una religión que cambiaría, de raíz, las jerarquías humanas y los códigos morales que los hombres y mujeres seguían y respetaban.
La repetición ritual de las palabras que componen el Sermón de la Montaña nos hace olvidar el viento huracanado que sopla en ellas. Hay que trasladarse al momento en que fueron dichas: ¡Amar a todos los hombres, próximos y lejanos, amigos y enemigos, en tiempos de Roma, que tortura a los esclavos y se ensaña con los que no se someten a su voluntad! Es verdad que Homero y Sófocles habían mostrado ya compasión por el enemigo caído. Y que Platón hizo decir a Sócrates: «No se debe devolver a nadie injusticia por injusticia, mal por mal, sea cualquiera injuria que hayas recibido». Pero Jesús da un paso más: abre la puerta a un amor que no conocía la Antigüedad, un amor más fuerte, más vigoroso, más fiel, un amor que ocupa el lugar de la justicia y de la compasión, de la clemencia y la hospitalidad, un amor que exige la perfección de Dios.
En su torpemente olvidada Vida de Jesús, François Mauriac se pregunta qué sintieron las gentes sencillas que oyeron el Sermón de la Montaña, qué pensaron cuando regresaron a sus casas. Nunca lo sabremos. Pero podemos imaginarlo. Yo lo hago cada vez que veo El Evangelio según san Mateo, la película de Pasolini, el comunista heterodoxo que enfurecía por igual a la derecha y a la izquierda, cada vez que me sumerjo en sus poderosas y a la vez primitivas imágenes en blanco y negro, dedicadas a la «feliz y familiar memoria de Juan XXIII», el Papa que anunció la reconciliación de la Iglesia con las virtudes, errores y posibilidades del mundo moderno.
Hoy cualquier católico podría responder a la pregunta que con una mueca de desprecio Poncio Pilato golpeó a Jesús: «¿Qué es la verdad?». El Reino del Padre era la verdad. No el reino terrenal con el que Jesús fue ataviado grotescamente en el patio del pretorio y en la cruz, sino el reino moral que había fundado en el Sermón de la Montaña.
Jesús nació en el seno de la ley de Moisés, pero fue la fe de los gentiles la que construyó su Iglesia; fueron los creyentes de Corinto, de Atenas, de Éfeso, de Roma… quienes, insistiendo, como san Pablo, en su esencia divina, y sufriendo crueles persecuciones, transformaron una religión de inspiración hebrea en un mensaje de alcance universal. «Tan solo somos de ayer y ya llenamos el mundo», proclamó Tertuliano en el siglo III después de Cristo.
La paradoja reside en que la única religión que los romanos intentaron erradicar violentamente fue la única cuyo éxito cabalgó a lomos de los canales de comunicación que ellos mismos habían abierto a lo largo del Mediterráneo, la única que creció completamente dentro de su Imperio. Y lo hizo con tal empuje que no hay una sola brizna de la civilización europea, de sus imperativos morales, de su esperanza emancipadora, que no encuentre sus orígenes en la Buena Nueva anunciada por Jesús en la montaña.
Y, por supuesto, nada puede entenderse de lo que son en la actualidad Europa y España sin la exigencia de amor, justicia y libertad que aquel sermón pronunciado en un pequeño rincón del vasto Imperio gobernado por Tiberio acabó inoculando a la cultura clásica.