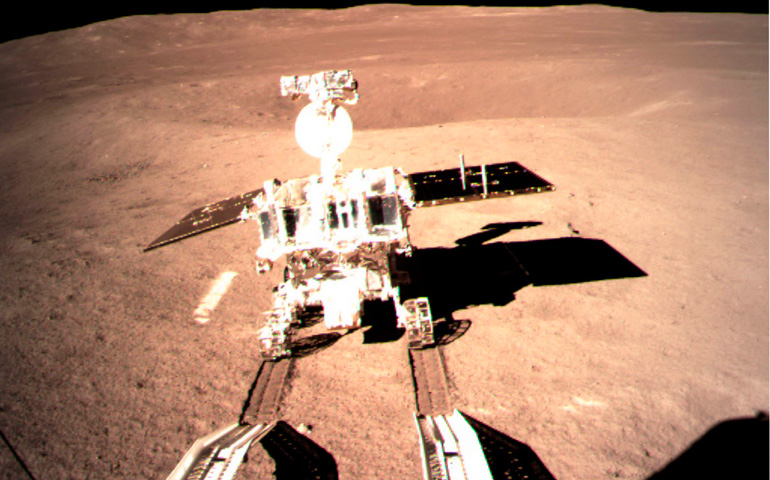«Hasta Pascua no debéis preocuparos; viviré por lo menos hasta entonces. ¡Y en Pascua no puede suceder nada que no sea maravilloso!». Con estas palabras trató de consolar a su familia el científico Jérôme Lejeune, al comunicarles que tenía cáncer de pulmón, la enfermedad que, hoy hace 20 años, le causó la muerte. El descubridor de la causa del síndrome de Down, ferviente católico –su Causa de canonización está siendo estudiada en Roma– y apasionado defensor de la vida, vivió sus últimos meses como un bosquejo de lo que había sido toda su vida, y así lo refleja su hija Clara en el libro La dicha de vivir.
Poco antes de diagnosticarle el cáncer, el Papa Juan Pablo II le había pedido que presidiera la recién creada Academia Pontificia para la Vida. Cuando le comunicó al Santo Padre su diagnóstico y declinó la propuesta, éste no quiso nombrar a otro Presidente. «Moriré en comisión de servicio», aceptó el investigador.
Durante el tratamiento, siguió trabajando en los estatutos de la Academia, e investigando en el dormitorio-despacho que le habían habilitado en casa. Le agobiaba no tener tiempo para encontrar remedio a las enfermedades de la inteligencia que afectaban a sus niños con trisomías y enfermedades genéticas. «¿Qué va a ser de ellos? ¿Qué pensarán? -se preguntaba, unas horas antes de morir-. No poseo gran cosa. Les he dado toda mi vida, que era lo único que tenía». Su único deseo para su funeral era «que mis pequeños enfermos puedan asistir si quieren hacerlo», y que haya un sitio para ellos.
También le preocupaban las nuevas amenazas sobre la vida, como la manipulación genética de embriones vivos. «Hasta ahora -escribió a un amigo-, he intentado ser ese soldado del centurión al que le dicen Ve, y va. Ya no puedo llegar ni lejos ni deprisa. Ahora que había que defender los embriones víctimas de los ataques del día de los inocentes, ya no me queda aliento. En este momento, fiel al lema del legionario, escribo: Y si cae al suelo, pelea de rodillas».
Durante sus últimas semanas, invirtió las pocas fuerzas que le quedaban en movilizar a los médicos del país para que le acompañaran en esta batalla. Su éxito fue póstumo: al día siguiente de su muerte, Le Monde publicó, a toda página, un texto en el que tres mil médicos pedían que se reconociera al embrión como un miembro de la especie humana que no puede ser manipulado.
Su preocupación por los demás se extendía también a los que tenía más cerca. Siempre estaba pendiente de los otros enfermos: no se quejaba del vecino de habitación sordo que tenía la televisión tan alta, e intentaba confortar al compañero de Cuidados Paliativos que gritaba por las noches. Su último acto de caridad va dirigido a su familia, y supone para él todo un sacrificio. Es médico, y sabe cómo va a ser su muerte. Él mismo había sido testigo de la agonía y asfixia de su padre, aquejado de la misma enfermedad. No quería que los suyos pasaran por ese trance, y les exigió que se fueran a casa. «Si puedo dejaros un mensaje, éste es el más importante: estamos en manos de Dios. Yo mismo lo he comprobado varias veces», les había dicho unas horas antes. Cuando exhaló su último aliento, en la calle sonaban las primeras campanas del Domingo de Resurrección.