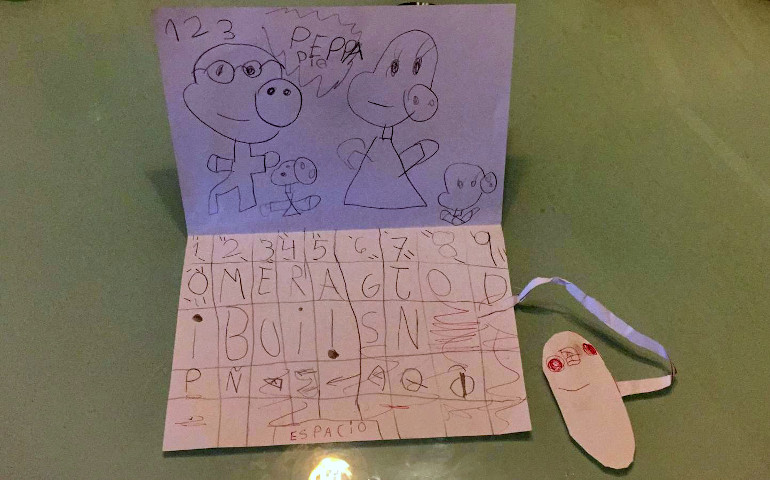Todos conocemos personas a las que la pandemia les ha causado miedo e inseguridad, y les ha confirmado en la experiencia de que somos vulnerables, es decir, que podemos sufrir el mal o el dolor y ser física o emocionalmente dañados. No es nada nuevo: a pesar de nuestro deseo de autonomía, los seres humanos somos y nos sabemos vulnerables, especialmente en las primeras y últimas etapas de nuestra vida, pero también en periodos de mayor vitalidad.
Una consecuencia de esa fragilidad es que necesitamos pedir ayuda: de nuestra debilidad surge la necesidad de que otros similares a nosotros nos den aquello que necesitamos y no tenemos. Y a su vez, la experiencia de la vulnerabilidad de los demás –y de la nuestra– nos hace más conscientes de las necesidades de los demás.
De ahí surge el cuidado: una relación única que implica a dos partes, el cuidador y la persona cuidada, cada una con sus derechos y obligaciones, que no pueden reducirse a un intercambio comercial. En el cuidado hay cuatro disposiciones fundamentales: atención (disposición a entender que la otra persona tiene una necesidad), responsabilidad (actitud de responder y ofrecer ayuda), competencia (capacidad de ofrecer un cuidado eficaz) y sensibilidad (el esfuerzo por entender lo que la persona necesitada manifiesta).
De esas cuatro disposiciones se deduce que el cuidador ideal es una persona próxima a la que requiere la atención, ligada a ella por vínculos afectivos, preparada para actuar y abierta para penetrar en la necesidad del otro. Por supuesto, las cuatro condiciones solo se cumplen en unos pocos casos, pero al menos muestran el perfil ideal, sea este un familiar, un profesional o un desconocido que nos socorre en una emergencia.
Tradicionalmente, el hogar es el ámbito en el que se ofrece el cuidado a las personas vulnerables, pero cada vez más esos servicios se externalizan: el cuidado se traslada del sector familiar y gratuito al ámbito privado remunerado y, finalmente, al ámbito público e institucional. Y esto es lógico: si la dignidad humana es la base de la ética social, el deber de cuidar se ha de extender al conjunto de la sociedad. Cuidar no es simplemente manifestar interés, confortar o querer bien, sino solucionar eficazmente los problemas, lo que contribuye a la plenitud de la persona necesitada, desarrollando también virtudes, hábitos sociales y capacidades en el cuidador y en la sociedad.
Pero el hogar sigue siendo el punto de referencia para el cuidado, porque ahí es donde afloran principalmente las necesidades: porque los miembros de la familia son los que están en mejores condiciones para conocer la existencia de esas necesidades, y porque las personas que requieren un cuidado buscan espontáneamente la atención de aquellos con los que comparten o han compartido su vida. Por ejemplo, las personas mayores suelen preferir permanecer en su hogar o en el de sus hijos, al menos hasta que la naturaleza de los cuidados que necesitan les obligue a buscar una residencia o un hospital. Y aun en este caso intentan que esas instituciones se parezcan, en lo posible, a su hogar, que es siempre el punto de comparación.
En el hogar el cuidado no se practica en masa, sino de manera personalizada, porque cada persona es única, con su propia biología, biografía, libertad y proyecto de vida; por eso el cuidado en el hogar se lleva a cabo cara a cara. Cuidar es contribuir al proyecto de vida de la persona vulnerable, lo que exige atención, simpatía y cuidado de los detalles: una sonrisa es, a menudo, el modo más eficaz de ayudar a una persona mayor con discapacidad o a un niño enfermo. Y así ha de ser también el cuidado en un hospital o una residencia de ancianos.
En el hogar el cuidado es integral: no se atiende a una enfermedad o discapacidad, sino a una persona, que ha de ser tratada con respeto. Esto incluye el respeto a su privacidad, combinando la familiaridad o proximidad propia de la familia con la confidencialidad, el respeto a ciertos hechos y situaciones que está en la base de la confianza con la que la persona cuidada se abandona en las manos de su cuidador. Por eso dijimos antes que la relación entre esas personas no puede reducirse a un contrato, aunque esta sea su manifestación jurídica.
Finalmente, en el hogar el cuidado consiste en acompañar en la vida: entre cuidador y persona cuidada se crea un nosotros que ayuda a superar los momentos de soledad que necesariamente se generarán, porque hay alguien que, también entonces, piensa en él o en ella y cuida de sus necesidades.