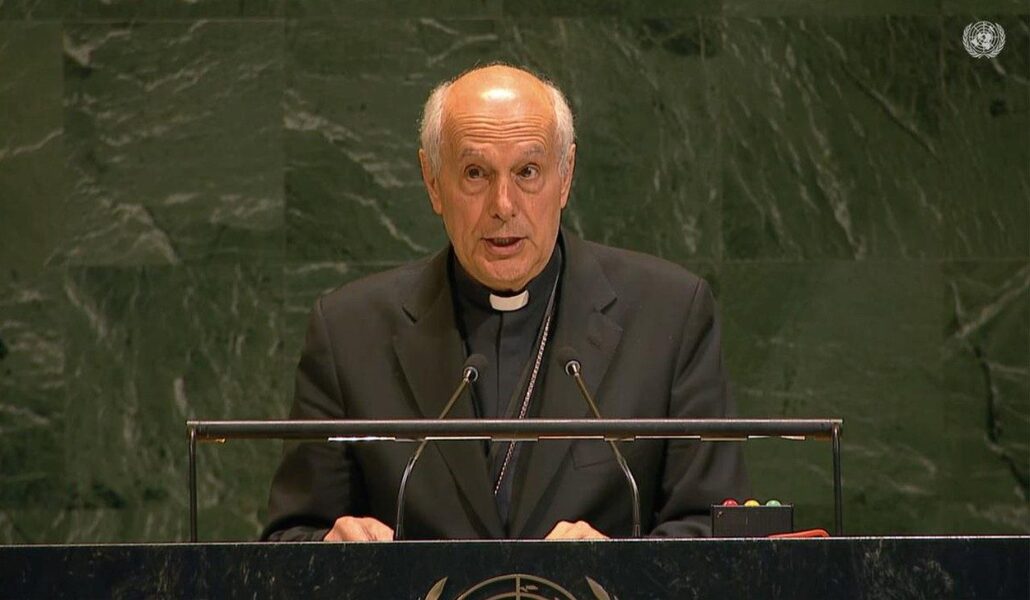En el Madrid del arranque de 1947, los amigos de un joven poeta santanderino se afanaban angustiosamente en la corrección de las pruebas de un libro fundamental en la literatura española de posguerra. No llegaron a tiempo. José Luis Hidalgo entregó su alma a Dios sin llegar a ver publicado el más hondo de sus poemarios : Los muertos. El título era deliberadamente austero, sonoro como un golpe, sin los atenuantes de algún adjetivo que lo suavizara. Los muertos, no la muerte. Los muertos concretos, el silencio y la desolación personal, la devastadora pérdida que deja un hueco insoportable en nuestro corazón. La muerte presentida como propia, tras el adiós desgarrador de nuestros seres queridos. «No quiero morir nunca, no resigno mi cuerpo / a ser un vano tronco de enrojecida savia. / A ser, bajo la tierra, algo que no la sabe / cuando el mundo, a los vivos, bajo los cielos canta».
La protesta recorre el libro, alzándose, como siempre, hacia Dios. La buena poesía siempre hace de la propia experiencia un canto general, una severa interrogación sobre el sentido de nuestra vida . La excelencia lírica siempre es belleza y no pretende dar respuestas, pero establece una relación insustituible con la verdad. Por eso la plegaria ha de tener sustancia poética, ya que nuestros rezos se sostienen en el fervor de la fe y la belleza de la palabra. Ambos elementos son los que nos conmueven y los que nos permiten hablarle al infinito. Y Los muertos es búsqueda de Dios, queja ante Dios: «Señor, yo quiero verte, quiero que mi relámpago / me deje eternamente mirarte cara a cara. / Y que el mar de la muerte, en cuyas aguas bebes, / seque infinitamente la sed de tu garganta». La muerte barruntada amenaza con convertir la vida en agonía, a un vivir sin estar muriendo. Y este libro crucial firmó el acta de una experiencia turbadora, en la que un joven acabó pronunciando el inquietante lamento que jamás se olvida tras haberlo leído: «Vivir es una herida por donde Dios se escapa». El esfuerzo sublime por dialogar con Dios que nutrió la lírica española de Unamuno a Juan Ramón, de Antonio Machado a Dámaso Alonso y Blas de Otero.
Noviembre arranca con el recuerdo de quienes se han ido. Las familias acuden también en este año espantoso a inclinarse ante la tumba de sus muertos. La esperanza se alimenta siempre de esa incesante conciencia de nosotros mismos, en conmemoraciones periódicas que manifiestan el latir de una comunidad de creyentes. Por eso rezamos juntos, por eso hablamos a Dios con las mismas palabras, pronunciadas sin tregua en 2.000 años de cristianismo. Por eso lloramos juntos. Por eso juntos nos preguntamos, una y otra vez, por qué han de morir quienes amamos. Por qué hemos de sufrir de esta manera. Nuestra respuesta, como cristianos, no pretende abolir el dolor, no puede hacerlo. Pero quiere debilitar su eficacia más destructora, anhela evitar que neguemos significado a nuestra existencia y desea quebrar el rumbo de la desesperación. El hombre levanta sus ojos hacia el cielo cuando la muerte parece dejar la vida sin sentido. «¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite esto?». No dejamos de escuchar ese grito batiendo en las paredes de la historia. Ante el cuerpo amado desprovisto de espíritu, el cristiano alza la mirada hacia Dios agradeciéndole la vida terrenal que ha concluido y suplicándole que le permita sobrevivir con la dignidad de su filiación divina.
François Mauriac escribió que nuestro conocimiento de Cristo comienza por su muerte. No estoy seguro de ello. Quizás nuestra primera noticia de Jesús sea la del belén instalado en la entrada de la casa con nuestra familia. Pero sabemos que la cruz es el símbolo de nuestra fe. Nos une en torno a un acto fundacional y nos reprocha dulcemente nuestras quejas. «Hágase tu voluntad», dijo Jesús. Y lo decimos cada día. Y a esa voluntad misma le reprocha nuestro corazón débil el inmenso dolor de la pérdida de una persona querida. Pero a Dios no podemos hacerle trampas. A su voluntad debemos la vida humana, nuestra inteligencia, la capacidad de amar, la aspiración a la felicidad y la conciencia de lo eterno. A su voluntad debemos nuestra esperanza y a su voluntad confiamos nuestra salvación. Dios nos creó como seres libres y responsables enfrentados a la naturaleza y a la historia. Y nuestra obligación es aceptar el coste emocional de ambas realidades. Solo puede morir lo que ha vivido. Solo puede aspirar a la eternidad lo que no es eterno. Cuando llega el dolor más hondo, hemos de dirigir nuestras lágrimas a Dios y tender hacia Él nuestro corazón atestado de recuerdos de quien se ha ido, pero sabiendo que la muerte es una pregunta cuya respuesta toca la eternidad.