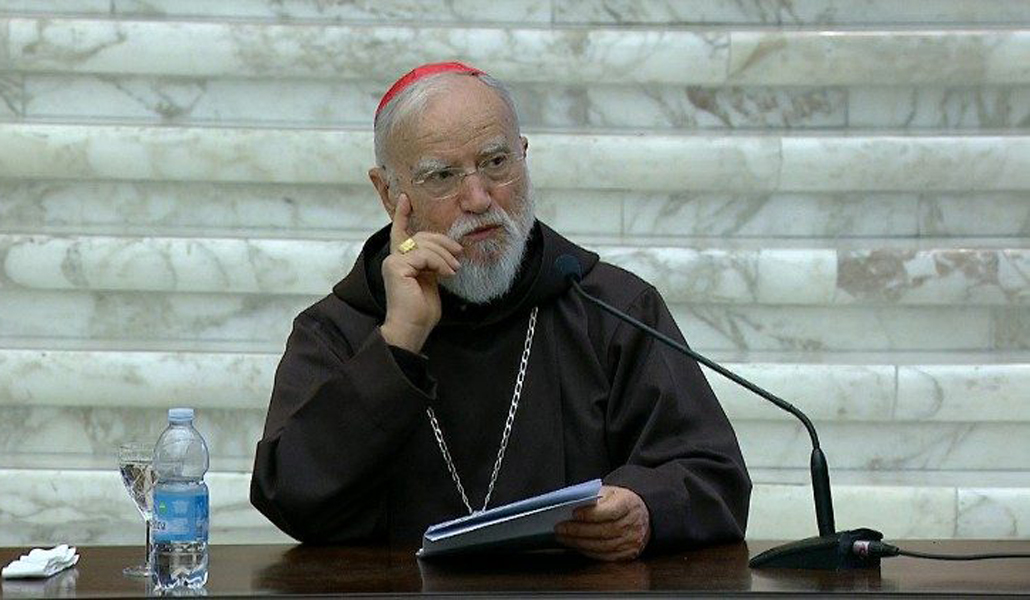Cuando Felipe II quedó enterrado en El Escorial, del que Ortega y Gasset escribió que después de San Pedro de Roma no había edificio religioso que más pesara sobre la tierra europea, los arbitristas españoles pensaron que la gloria del imperio acababa de desvanecerse como un sueño. Derrota, cansancio, decadencia… todo el vocabulario del desconsuelo llenó de luto sus arengas y memoriales, llorando la caída de la hegemonía de España en el mundo. Muy distinta opinión sobre el poderío de la corte de Madrid tenían los romanos que, en 1622, recién estrenado el reinado de Felipe IV, veían cómo cuatro españoles alcanzaban la gloria de los santos: Isidro labrador, Ignacio de Loyola, Francisco Javier y Teresa de Jesús, elevados a los altares por Gregorio XV, en la misma ceremonia junto a Felipe Neri. A los italianos les debió de parecer una imposición imperial del nieto de Felipe II, pues comentaron humorísticamente que el Papa había canonizado a cuatro españoles y un santo. No obstante, refiriéndose a sus compatriotas hispanos, Lope de Vega los describiría así: «Un labrador para humildes, un humilde para sabios, un sabio para gentiles y una mujer fuerte para la flaqueza de las que en tantas provincias aflige el miedo».
Hoy, que se habla tanto de la necesaria visibilidad de las mujeres en una sociedad pretendidamente machista, quedémonos con la figura de la monja Teresa de Cepeda y Ahumada, de cuya vida, en el monasterio de la Encarnación de Ávila, arranca una de las más altas manifestaciones de sed divina en la historia de la religión y de la humanidad: su búsqueda en la región abisal del alma paralela a las grandes exploraciones y conquistas geográficas.
Allí, en el monasterio, recibió de modos diversos la visita del Creador, descritos luego en sus libros, como aquel emocionante pasaje en que un ángel con un dardo de oro le atravesó el corazón, dejándola «toda abrasada en amor grande de Dios», escena de la amante arrebatada por el Amado que Bernini, el mayor escultor del barroco italiano, se atrevió a representar.
Justo donde concluye la navegación ascética de fray Luis de León, «morada de grandeza, / templo de claridad y hermosura, / el alma, que a tu alteza / nació, ¿qué desventura / la tiene en esta cárcel baja, oscura?», empieza la de los dos grandes místicos de nuestra literatura: santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz, quienes, para expresar su gozo en contacto con la divinidad, adoptarían la forma y el lenguaje de la relación amorosa. «Quedéme y olvidéme, / el rostro recliné sobre el Amado, / cesé todo y dejéme, / dejando mi cuidado, / entre las azucenas olvidado».
Con un erasmismo en horas bajas, la atmósfera de espiritualidad creada por el replanteamiento de la relación del hombre con Dios se manifestó en distintos fenómenos de apariencia mística o paranormal, que desataron la actividad avasalladora de la Inquisición y la inquietud persistente de los confesores y responsables de las congregaciones religiosas. Alarmados por la frecuencia de los éxtasis de Teresa de Jesús y temerosos de una intervención diabólica, sus superiores pidieron a la monja que explicara todas las voces y visiones que experimentaba. Fue así como la mística de Ávila escribió el Libro de la vida, cuya grandeza literaria, como la de todos sus libros, radica en su inmensa capacidad comunicativa, trate asuntos sublimes de teología o cuestiones más prosaicas de cocina. Nunca un escritor español logró superar a Teresa de Jesús, con una autobiografía equiparable a las Confesiones de san Agustín y, si el lector lo permite, completaría la trilogía de relatos retrospectivos que una persona hace de su propia existencia con la Apología pro vita sua del cardenal Newman.
La autobiografía de santa Teresa fue investigada por la Inquisición, que nunca cesó de husmear en sus cartas y en sus consejos a las monjas, sin que estas pesquisas policiales consiguieran neutralizar la fogosidad de la andariega abulense, volcada en la fundación de numerosos conventos por toda España y en la redacción de libros –Moradas o castillo interior, Camino de perfección– en un castellano prodigioso que solo tiene comparación con Cervantes, Juan de la Cruz o fray Luis de León. Cuando el filósofo y Nobel de Literatura, el judío francés Henri Bergson, leyó a los dos grandes místicos carmelitas y observó la convergencia sorprendente de sus testimonios, cuando percibió su similar vivencia del destinatario de su credo, descubrió que, gracias a ellos, debía admitir experimentalmente la existencia y naturaleza de Dios. «Nada me separa del catolicismo», reconoció Bergson en su testamento de 1937, aunque quiso vivir y morir como judío para participar en la suerte de los que iban a ser cruelmente perseguidos y exterminados.
Teresa fue una monja de gran talento práctico que no hubiera luchado contra gentes poderosas, ni soportado el calor y el frío de los caminos para llevar a cabo su reforma, si se hubiera comportado como «la mujer honrada, la pierna quebrada y en casa» del Quijote. Pero, sobre todo, la primera doctora en la historia de la Iglesia fue una exploradora intrépida que jamás dejó de buscar un lugar escondido y secreto donde recibir a Dios, el mismo rincón del que nos habla san Juan de la Cruz: «Entréme donde no supe / y quedéme no sabiendo, / toda ciencia trascendiendo».