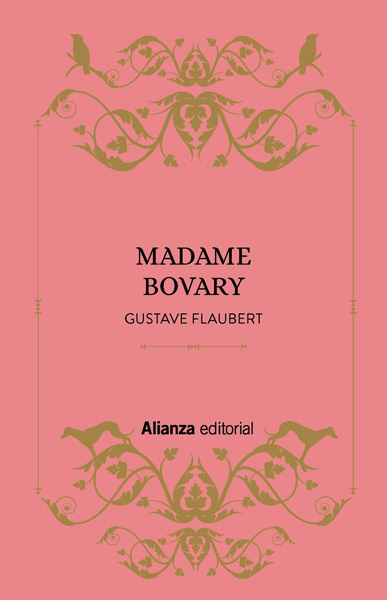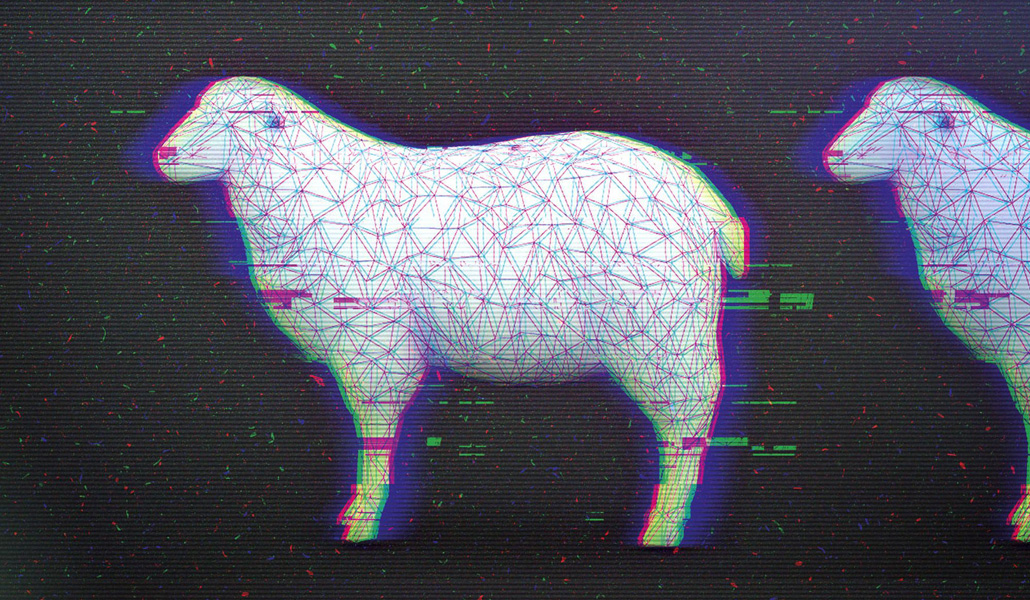Ojalá, como ocurriera en los 80 con el centenario de su muerte, la conmemoración del bicentenario del nacimiento de Gustave Flaubert (1821-1880) renueve nuestro interés por el autor francés, reconocido por muchos como el mejor novelista de su siglo. De momento, calentamos motores con su obra maestra, Madame Bovary (1856).
Es la historia de Emma Bovary, que sufre insatisfacción crónica. Intoxicada por su interpretación patológica de la literatura romántica (es una lectora enfermiza de toda esa literatura sentimental que Flaubert detesta), pronto se siente infeliz en su matrimonio con el médico rural Charles Bovary, quien, ciegamente enamorado hasta el servilismo, le consiente todos los caprichos al son de sus veleidades, buscándose la ruina familiar y económica. Emma hace suyos todos los tópicos románticos en diálogos triviales y comportamientos impulsivos que jamás atienden al sufrimiento que puedan generar a su alrededor. Tiene aspiraciones febriles, ambiciona obsesivamente el ascenso social por puro materialismo y envidia la posición elevada de otros, acusando a Dios de su tremenda injusticia. Desea, con todas sus fuerzas, pertenecer al mundo aristocrático (que Flaubert nos pinta degenerado y decadente), busca tener amantes porque, a sus ojos, son signo de distinción y riqueza, y utiliza sus aventuras adúlteras para intentar mantenerse (infructuosamente, como es lógico) en un pico de pasión continua. Es presa, infeliz víctima, de sus estados de ánimo extremos, caricaturizados como solo el genio flaubertiano fue capaz de hacer. Desea morir y, a la vez, vivir en París.
A menudo, la vemos encarnar una parodia del poeta romántico, en todos sus excesos, como ese recitar de rimas apasionadas y ese canto, entre suspiros, de adagios melancólicos a la luz de la luna, a semejanza de pasajes de los libros que ha leído, con cuya escenificación grotesca pretende exaltar sus sentidos y emociones amorosas. A ratos, Emma es también torturada por el tedio y la desilusión burguesa; ni siquiera la maternidad consigue sacarla un instante de su egoísmo patológico.
La vemos adoptar diferentes papeles que van de la heroína romántica a la heroína mística, de la embriaguez a la languidez. De la vivencia juvenil que tuvo en un convento, añora cómo le cautivaban las flores y la música, mientras que guarda una abominable memoria de la disciplina. En el terreno religioso, la superficialidad le hace quedarse en las formas del ritual sin alcanzar contenido ni profundidad; incluso el sacerdote Bournisien, del pueblo de Yonville –que será segunda residencia de los Bovary–, llega a sospechar que la exagerada impostura en el fervor de la señora pueda acabar no solo en extravagancia, sino en herejía.
Son muchas las ocasiones en las que la protagonista parece el reverso negativo del Quijote más desquiciado. Y así, el relato irónico tornará en trágico. Apenas hallaremos un remanso de paz en un párrafo de las últimas páginas. Dado el magistral uso del estilo indirecto, no podemos decir esto con seguridad, pero sí parece que el último beso al crucifijo de Emma agonizante, en el lecho de muerte, sea «el más grande de amor que jamás hubiese dado».
El drama de Emma Bovary es que confunde la sensualidad del lujo con las alegrías del corazón. Responde a un arquetipo universal, a un retrato psicológico que no pierde vigencia con el paso del tiempo. Su frustración por no alcanzar el estilo de vida que desea y cree merecer, basado en ficciones deformadas de la realidad, deviene en desesperación porque sus expectativas más que desmedidas son inmaduras. Finalmente, la narración culmina con una cruel metáfora: fallece por un envenenamiento que le deja, en la boca, el sabor acre de la tinta.
Gustave Flaubert
Alianza Editorial
2020
432
12,95 €