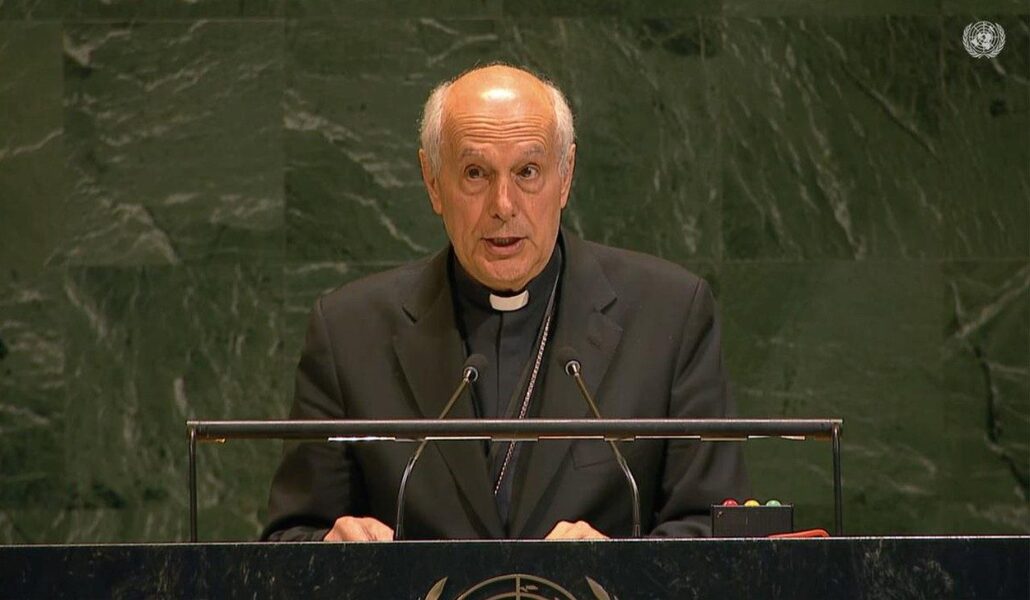La semana pasada se celebró, bajo la presidencia de su majestad el rey Felipe VI, la solemne ceremonia que prevé el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Hacía seis años —desde 2018— que no se celebraba un acto de apertura del año judicial sin un ápice de normalidad dentro del órgano de gobierno de los jueces: los miembros del Consejo General del Poder Judicial tenían el mandato caducado y los dos grandes partidos habían sido incapaces durante todo ese tiempo de llegar a un acuerdo, situación que había generado un bloqueo sin precedentes. La renovación de los vocales del órgano y el nombramiento de la magistrada Isabel Perelló como presidenta modificó sustancialmente el desolador ambiente que había imperado en los últimos años y ofreció un panorama más esperanzador. Esto favorecerá la resolución de problemas encallados, como el atasco en los tribunales motivado por la necesidad de renovar muchos cargos no solo en el Tribunal Supremo, sino también en los Tribunales Superiores de Justicia y en las propias Audiencias Provinciales.
Pero el problema principal al que tiene que enfrentarse la justicia ahora mismo es a la necesidad de recobrar una confianza muy mermada. Situación a la que han contribuido tanto los políticos como los propios jueces y hasta los mismos ciudadanos. Afirmar y creer en la independencia judicial y en la imparcialidad de los jueces es, sencillamente, imprescindible. Uno de los titulares de la presidenta en su discurso fue la reivindicación de la independencia judicial en el sentido de que ningún poder del Estado puede dar indicaciones a los jueces sobre cómo han de aplicar el ordenamiento jurídico. Y, al mismo tiempo, son también los propios jueces y magistrados los que deben respetar uno de los principios sagrados a la hora de administrar la justicia, su imparcialidad.
La imparcialidad es la razón que justifica y legitima su independencia; imparcialidad e independencia son dos caras de la misma moneda. Un juez que no es imparcial no puede ser independiente. Ahora bien, la imparcialidad y, en consecuencia, su independencia es (o debería ser) compatible con los sentimientos, ideas o preferencias que tenga un juez siempre que al momento de formarse su opinión para dictar sentencia sea capaz, como le exige la ley, de separarse de su ámbito interno y de sus dogmas personales.
En la persona del juez —a diferencia de lo que ocurre con un algoritmo— confluyen sensibilidades y sentimientos, resultado de sus experiencias personales, de su educación y cultura adquiridas, o de sus pensamientos y convicciones ideológicas. Todo ello conforma su personalidad y el modo de comprensión de las cosas. Pero ello, en modo alguno debería afectar a la imparcialidad que le exige la norma. Esas circunstancias que definen su personalidad no pueden considerarse en sí mismas condicionamientos negativos que puedan afectar a su imparcialidad pues, como ha dicho la jurisprudencia constitucional, el deber sagrado de imparcialidad previsto en la ley para los jueces no equivale a una exigencia de aislamiento social, cultural y político absoluto, que resultaría prácticamente irrealizable.
Ahora bien, la erosionada confianza de los ciudadanos hacia la justicia obliga a que estas afirmaciones requieran, adicionalmente, un doble esfuerzo. Por un lado, el de los propios jueces, quienes deben guiarse, sobre todo en intervenciones que puedan tener una dimensión pública —ya sea en una conferencia o en sus redes sociales o en cualquier otra esfera que excede de su ámbito más privado—, por criterios de prudencia y moderación. Y, por otro lado, el de la clase política, en el sentido de abstenerse de generar y alimentar la desconfianza con sus declaraciones públicas.
Ni mucho menos la independencia judicial está en peligro, por mucho que los políticos intenten influir de un modo u otro en sus actuaciones, de la misma manera que nuestros jueces y magistrados vienen demostrando que aplican con rigurosidad e imparcialidad, en el sentido antes expuesto, las reglas del ordenamiento jurídico. El día en que un juez tome las decisiones y dicte sus resoluciones llevado por la intimidación o por las presiones de un gobierno, por el miedo, por las influencias, o por sus propias pasiones y emociones, habrá muerto el Estado de Derecho y los ciudadanos quedaremos despojados de los más básicos derechos que permiten la convivencia en sociedad.