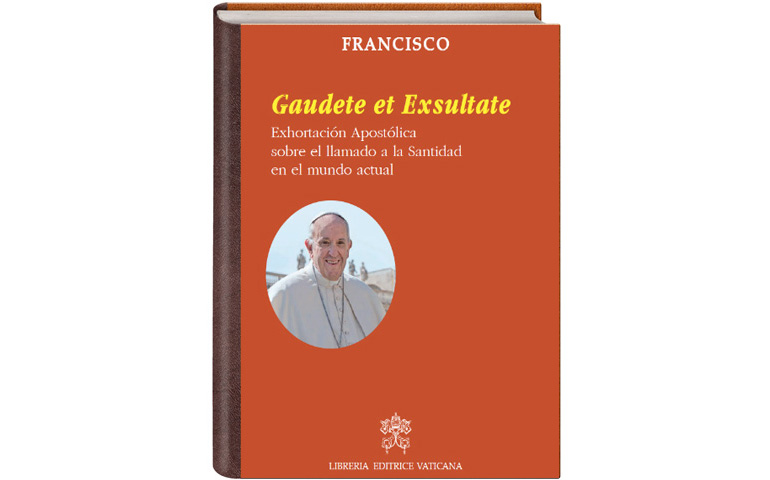Dentro de muy pocos días vamos a celebrar la fiesta de san Isidro Labrador. Aunque os hablaré de este santo singular, hoy quiero afirmar de una manera muy clara, para este momento que vive nuestro mundo, que es necesaria una revolución de fondo, pero al mismo tiempo deciros que la verdadera revolución, esa que puede promover una auténtica reforma de la sociedad, es la santidad.
Seguro que habréis oído hablar de la santidad, pero ¿en qué consiste la santidad? Recordad cómo san Benito, que fundó una institución monástica destinada a la evangelización de los pueblos bárbaros, indicó a sus seguidores que el objetivo fundamental de su existencia era la búsqueda de Dios. Muy bien sabía él que cuando un hombre o una mujer entra en una relación de profundidad con Dios, de intimidad fundante, nunca se contentará con vivir en la mediocridad. Buscará siempre, como decía este santo en su regla, «no anteponer nada al amor de Cristo». ¿Acaso no es esto en lo que consiste la santidad y lo que tenemos que buscar todos los discípulos de Cristo? En este sentido, podéis comprender que esta es la verdadera urgencia pastoral de nuestra época, es la más grande, la más importante y en la que todos los que somos cristianos tenemos que poner nuestra atención: hacer en este mundo la verdadera revolución que es la santidad.
Como sabéis muy bien, es el amor de Dios la razón de nuestra santidad. ¿Dónde descubrir y acoger el amor de Dios? Contemplad la Eucaristía. En ella, Jesucristo nos entrega en sí mismo la plena realización del amor a Dios y del amor a los hermanos. Cuántas veces he recordado después de comulgar esa expresión que nos dice el apóstol san Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, «abandonando los ídolos, os habéis convertido, para servir al Dios vivo y verdadero» (1 Ts 1, 9). ¿No os parece que es esta nueva versión de vuestra vida la que produce la comunión con Jesucristo, el principio del camino de santidad que estáis llamados a realizar en vuestra existencia? ¡Dejaos fascinar por la belleza de Dios! Todos los santos de modos diferentes se dejaron fascinar por esta belleza y siguieron caminos que la mostraron.
Un día, siendo yo adolescente, un gran sacerdote al que recuerdo siempre, era amigo de casa, más o menos me dijo estas palabras: «¡Sé valiente y ten deseos de santidad!». Esa es la mayor gracia que Dios puede conceder a todo ser humano: el deseo firme de alcanzar la plenitud de la caridad para revelar a este mundo el verdadero rostro de Jesucristo. ¿Os habéis dado cuenta de por qué a los primeros discípulos del Señor, en los primeros momentos del cristianismo, se les llamaba «santos»? Y de alguna manera hay razones para ello, también vosotros sois santos, pues por el Bautismo nos unimos a Jesucristo y a su misterio pascual, pero también debemos llegar a serlo conformándonos con Él cada vez con más intimidad y profundidad. En definitiva, llegar a ser santo es la tarea de todo cristiano, es la revolución que tenemos que aportar. Diría más, es tarea de todo hombre, pues Dios nos ha elegido en Cristo «para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor» (Ef 1, 4). Todos los seres humanos estamos llamados a la santidad, llamados a vivir como hijos de Dios y hermanos de todos los hombres, pues en semejanza a Él hemos sido creados.