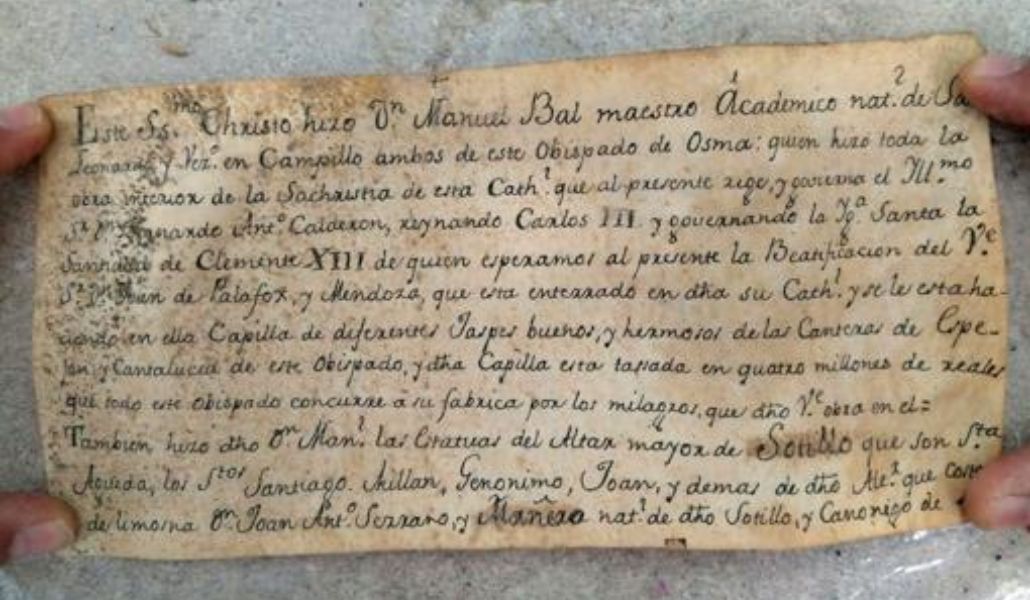La agonía de Cernuda
«Voz más divina que otra alguna, humana/al mismo tiempo, podemos siempre oírla,/dejarla que despierte sueños idos/del ser que fuimos y al vivir matamos». La referencia a Mozart era una de las muchas alusiones a la creación artística que aparecieron en la última entrega de «La realidad y el deseo», a la que Cernuda puso el título de Desolación de la Quimera. Luis de Baviera escuchando Lohengrin, Juan Ramón Jiménez contemplando el crepúsculo… Escrito entre 1956 y 1962, el libro se publicó un año antes de la temprana muerte del poeta, amenazado siempre por una cardiopatía. Aquel corazón no padecía solamente el riesgo de una grave dolencia congénita. Sufría la abundante tristeza de una conciencia de español irrevocable y solitaria. De un español que no podía dejar de serlo, que se enzarzaba en conmovedoras luchas emocionales entre su nostalgia y su rencor, entre su exaltación y su denuncia del carácter patrio, en su esperanza de redención popular y su amargura ante la quiebra nacional de 1936. El intento de hacer de ella el resultado de un trágico destino o de un temperamento defectuoso, siempre asomado en las crisis históricas españolas, fue matizándose por su amor, su difícil pasión por una patria a la que nunca dejó de referirse, para insultarla como solo puede insultarse a algo querido; para llamarla en vano como solo puede invocarse lo que se ama; para ofrecer su inmensa inteligencia lírica y regalarnos una de las trayectorias literarias más poderosas de nuestra lengua.
Por ese constante y vigoroso combate interior, por esa agonía acentuada con la presentida cercanía de la muerte, Cernuda confió al último de sus libros poemas que eran verdaderos ajustes de cuentas con su tierra. A veces, solemnes bofetadas a quienes se apropiaban de la herencia de la poesía española del 27. Otras, duras e irónicas respuestas a quienes le habían criticado su propio quehacer lírico.
Entristece ver a un hombre de aquel nivel atormentado por tanta mezquindad y dedicando su precioso tiempo a ese desagüe de residuos morales. Pero hubo en aquel libro auténtica belleza, en contra de lo que pensaron algunos críticos desconcertados por el abandono de las formas más serenas del Cernuda de mediana edad, el autor de Las nubes o Como quien espera el alba. Y belleza, en la lírica, no es artificio, cuando el poeta adopta la opulencia de las imágenes y la caudalosa penetración de las metáforas, sino construcción de una realidad paralela necesitada de un lenguaje totalmente distinto al de la prosa. La belleza tampoco es correcta redacción, cuando el autor elige esa peligrosa aproximación al idioma común en el que la sencillez sabia y la austeridad genial han de combatir contra la amenaza de lo que lleva a salirse del territorio perfectamente definido de lo que es poesía y lo que deja de serlo.
Poesía es lo que no puede decirse de otro modo, no porque busque el hermetismo, sino porque su función es hablar de lo más íntimo, invisible y poco narrable de las cosas. La poesía no es poner las expresiones en verso. La poesía es darle a la palabra el sentido de la eternidad. La prosa puede permitirse ser reproducción inmediata de lo cotidiano. La poesía solo es legítima si sabe pronunciar lo esencial que existe en cada fragmento de existencia. La poesía solo es necesaria para comunicarse con lo que no puede ser evocado más que con la belleza, que se constituye como certeza última al ser realidad hermosa, que se hace conocimiento al romper las aguas selladas de la trascendencia y nos define como criaturas de Dios, que existen porque ha habido una razón para darles vida, y ellas lo saben en su propia aspiración de vivir para siempre.
La sencillez del último Cernuda no necesitaba demostrar capacidad de construir escenarios metafóricos inmensos. Lo había hecho en dos libros indispensables en los años anteriores a la guerra, Los placeres prohibidos y Donde habite el olvido. Esa discreción de recursos era una deliberada desnudez. Era una imperiosa necesidad de tutear a España y a los españoles, de hablarles, de reñirles, de soñarles desesperadamente. Las agonías como esta no necesitan exagerarse, no precisan de trampas de luz barrocas o de ingeniería verbal surrealista. Está hablando un poeta que se muere, entre otras cosas, de pena. De exilio. De amor y de resentimiento, como todo amor que no es correspondido. ¿Cómo expresar su última queja, sino buscando en el mayor de los novelistas españoles esa protección contra el desánimo? En la segunda parte de su Díptico español, Bien está que fuera tu tierra, Cernuda recuerda a Pérez Galdós. Lo recuerda como un regalo de la infancia: «Y cruzaste el umbral de un mundo mágico, / la otra realidad que está tras esta: / Gabriel, Inés, Amaranta, / Soledad, Salvador, Genara».
Allí estaban los protagonistas de las primeras series de los «Episodios nacionales», los que referían la lucha de España por su independencia y el esfuerzo por lograr la instauración de una sociedad liberal. Entre todos, el recuerdo de Salvador Monsalud, uno de los personajes más simpáticos de todo aquel inmenso tapiz tejido por Pérez Galdós. Cernuda decía haber llevado siempre a Galdós en su alma, porque era quien le permitía acompañarse del recuerdo o la fantasía de una nación libre, patriota, honesta y decente, esa nación que existió realmente y había caducado para tantos. Esa nación convertida en impulso creador, en referencia moral, en secreta pasión alojada en el lugar más triste del corazón de un hombre a solas. «Hoy, cuanto a tu tierra ya no necesitas,/ aún en estos libros te es querida y necesaria,/más real y entresoñada que la otra: / no esa, más aquella es hoy tu tierra. / Lo que Galdós a conocer te diese, / como él tolerante de lealtad contraria,/según la tradición generosa de Cervantes, / heroica viviendo, heroica luchando/por el futuro que era el suyo, / no el siniestro pasado donde a la otra han vuelto».
Fernando García de Cortázar / ABC