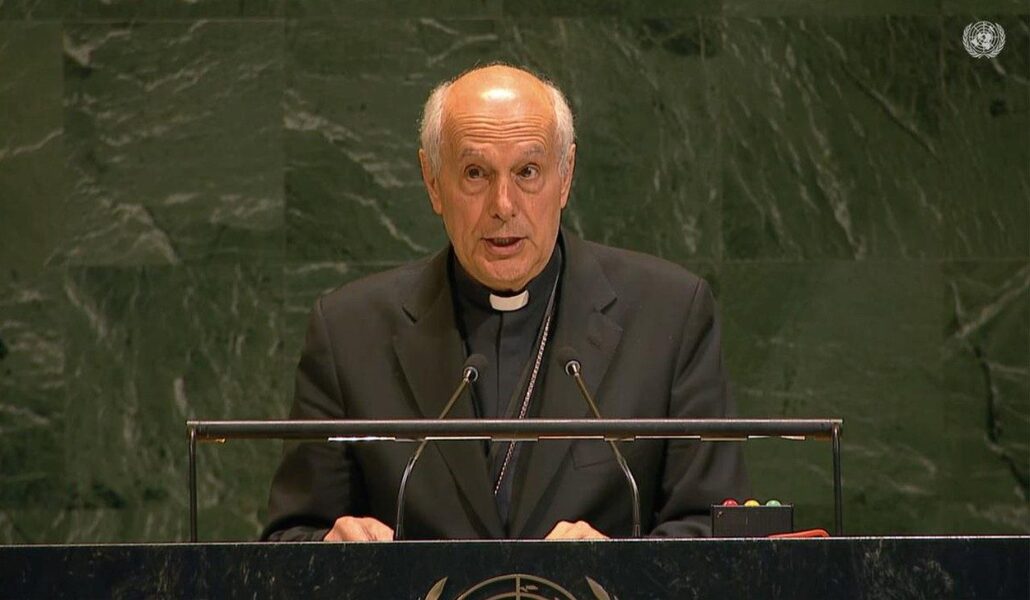En 2015 y 2016, el Tribunal Supremo español ha tenido que decidir sobre los recursos interpuestos por la Federación de Naturismo, la Associació per a la Defensa del Dret a la Nuesa (Addan) y el Club Catalá de Naturisme contra ordenanzas municipales (de Cádiz, Castell-Playa de Aro, Barcelona y Valladolid) que limitan la práctica del nudismo en la vía pública o en las playas. Las asociaciones recurrentes alegan que el nudismo es una ideología protegida por el derecho fundamental de libertad ideológica y religiosa del artículo 16 de la Constitución, cuya práctica no puede ser objeto de limitación sino mediante ley orgánica. En consecuencia, dicen, los ayuntamientos no son competentes para prohibirlo.
Seguro que a quienes siguieron tiempo atrás la polémica de uso del burka en lugares públicos (ordenanza municipal de Lérida), el argumento les sonará. El Tribunal Supremo entendió entonces que una ordenanza municipal no podía restringir el uso de símbolos religiosos personales. Al margen de los detalles más técnicos en torno a la cuestión, todavía debatidos en la doctrina académica, conviene subrayar que el Tribunal Supremo no acepta la comparación entre la prohibición del nudismo y la del uso de símbolos religiosos personales. «No puede compartirse la idea –indica el Tribunal Supremo en la última de sus sentencias, relativa a la ordenanza municipal de Cádiz– de que “estar desnudo” en cualquier espacio público constituya, sin más, la manifestación externa de la libertad de pensamiento, ideas o creencias o que la desnudez misma deba ser entendida como un auténtico derecho ejercitable en todo lugar público». Dicho sea de paso, la ordenanza gaditana entendía admisible el nudismo en las playas no urbanas con zonas habilitadas para su práctica.
Este verano, en las ciudades costeras de Francia, ha sucedido justo lo contrario. Es decir: en lugar de prohibir el nudismo, se multa el uso del burkini, prenda de baño integral utilizado por mujeres musulmanas que solo deja al descubierto la cara, las manos y los pies. Al saber de las prohibiciones municipales, el conocido empresario y político argelino Rachid Nekkaz se comprometió a pagar las multas que se impusieran a las usuarias del burkini, «para garantizar –declaró– el derecho a vestir esa prenda y, ante todo, para neutralizar la aplicación de esta norma opresiva e injusta». Por medio, una fotografía surcaba el espacio virtual de Internet, provocando olas de indignación: la foto mostraba unos policías en una playa de Niza ordenando a una mujer despojarse de su túnica. El alcalde de Niza aseguró estar dispuesto a demandar a los medios de comunicación que difundieran la foto. El 26 de agosto el Consejo de Estado francés, máxima autoridad judicial en el ámbito administrativo, suspendió la prohibición del burkini del municipio Villeneuve-Loubet. Sostuvo el alto tribunal que el alcalde tiene el deber de garantizar, simultánea y equilibradamente, el mantenimiento de la paz y del orden público en el respeto de los derechos fundamentales. En el caso debatido, estima el Consejo de Estado, con la prohibición del burkini se ha producido una infracción grave y manifiestamente ilegal de las libertades fundamentales.
Como señalaba la profesora belga Stéphanie Wattier en una tribuna libre del diario Le Soir, la polémica del burkini muestra una cierta aprehensión cultural hacia la religión, que nubla el debate público sobre cuestiones más importantes. Como mucho –señala Wattier– lo suyo sería establecer playas burkinistas, al igual que se habilitan playas nudistas. Personalmente, creo que los símbolos religiosos están siendo rechazados por una sociedad que ha traspuesto los principios políticos de libertad e igualdad al campo sexual, exigiendo una concreta imagen corporal (probablemente más indulgente con el nudismo que con un exceso de ropa de baño) y estableciendo unas reglas (o al menos unas expectativas) acerca del estatus social del cuerpo humano.
Si intentáramos atisbar en el horizonte una solución futura para los interminables debates acerca de la simbología religiosa, es importante rescatar la idea, frecuentemente olvidada, de que en el diálogo social y político se trata no solo de reclamar a voces (o ante los tribunales) la libertad. Un diálogo productivo debe vincular la libertad con la verdad. Con la verdad del ser humano, con la verdad de su corporalidad. San Juan Pablo II mantuvo esta tesis con claridad en su encíclica Centessimus annus. En ella, señaló el Papa que «si no existe una verdad última, la cual guía y orienta la acción política, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia».