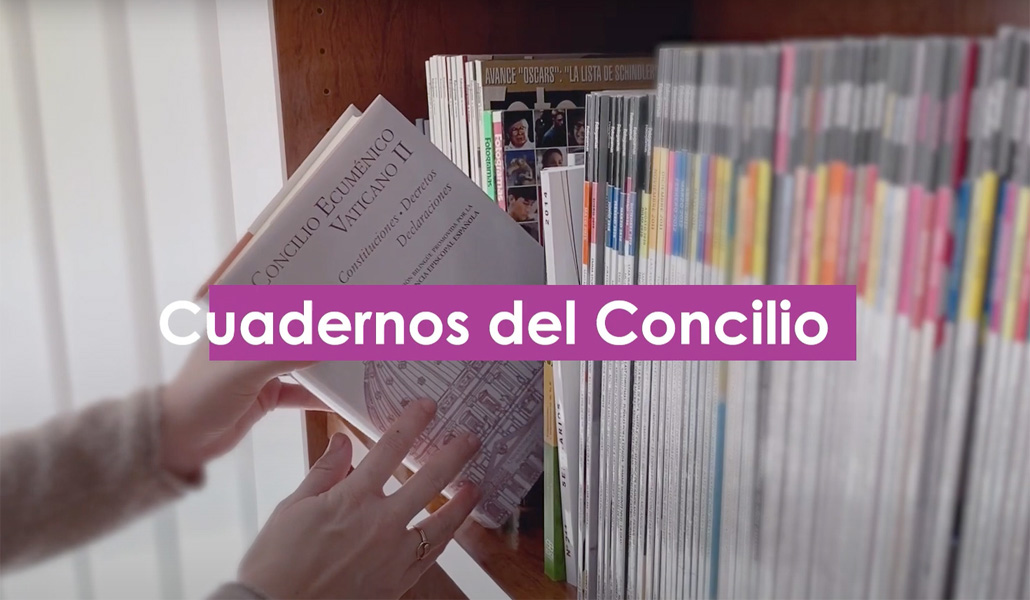Sesenta años nos separan de aquella mañana del 8 de diciembre de 1965 en la que, en la plaza de San Pedro, fueron desgranándose los diferentes mensajes con los que san Pablo VI quiso concluir el Vaticano II. A través de los mensajes a los jóvenes, a los pobres, a los enfermos y a los que sufren, a los trabajadores, a las mujeres, a los artistas, a los hombres del pensamiento y de la ciencia, a los gobernantes, a los mismos padres conciliares, el Papa fue describiendo la espiritualidad del Concilio que, en la alocución del día anterior, había identificado con el Buen Samaritano.
Pero la efeméride que celebramos coincide este año, felizmente, con otro significativo aniversario: los 1.700 años del Concilio de Nicea, primero de los grandes concilios cristológicos de la antigüedad. El Papa León nos ha recordado que «los padres de Nicea quisieron permanecer firmemente fieles al monoteísmo bíblico y al realismo de la encarnación. Quisieron reafirmar que el único y verdadero Dios no es inalcanzablemente lejano a nosotros, sino que, por el contrario, se ha hecho cercano y ha salido a nuestro encuentro en Jesucristo» (In unitate fidei 5).
Cada concilio es regalado a la Iglesia por el Espíritu para acompañarla en su peregrinación misionera a lo largo de la historia, de manera que pueda ser anunciado el Evangelio a todos los hombres de todos los tiempos. Por ello es posible considerar unitariamente los 22 concilios ecuménicos de la historia de la Iglesia y, al mismo tiempo, reconocer la especificidad de cada uno de ellos.
La coincidencia con el aniversario de Nicea y su centralidad en la fe cristiana nos permite recuperar un aspecto del Vaticano II que, con cierta frecuencia, ha sido oscurecido. Nos referimos a su horizonte cristológico. En efecto, la opinión común es que el Vaticano II ha sido un concilio de la Iglesia sobre la Iglesia. A esta opinión ha contribuido, ciertamente, la famosa expresión «Iglesia, ¿qué dices de ti misma?», con la que se quiso identificar el trabajo llevado a cabo hasta la aprobación de la constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium. Además, muchos de los documentos conciliares versan sobre cuestiones eclesiológicas (el ecumenismo o la actividad misionera) o se refieren a los estados de vida u oficios en el Pueblo de Dios (laicos, religiosos, obispos y presbíteros…). Ciertamente la Iglesia, su naturaleza y su misión, ha sido objeto material del Vaticano II. Y, sin embargo, ¿es esto suficiente para considerarlo simplemente como un concilio eclesiológico? A nuestro parecer, no. Veamos por qué.
Vale la pena partir del discurso que san Pablo VI dirigió a los padres conciliares, el 29 de septiembre de 1963, al iniciar el segundo período conciliar. Antes de identificar las finalidades concretas del trabajo, el Papa marcó con claridad el horizonte: «Hermanos, ¿de dónde arranca nuestro viaje? ¿Qué ruta pretende recorrer? […] ¿Y qué meta, hermanos, deberá fijarse nuestro itinerario? […] Estas tres preguntas sencillísimas y capitales, tienen, como bien sabemos, una sola respuesta, que aquí, en esta hora, debemos darnos a nosotros mismos, y anunciarla al mundo que nos rodea: ¡Cristo! Cristo, nuestro principio; Cristo, nuestra vida y nuestro guía; Cristo, nuestra esperanza y nuestro término».
Esta indicación de san Pablo VI encuentra un eco luminoso en la primera encíclica del Papa Francisco, en la que afirma que «el Vaticano II ha sido un Concilio sobre la fe, en cuanto que nos ha invitado a poner de nuevo en el centro de nuestra vida eclesial y personal el primado de Dios en Cristo. Porque la Iglesia nunca presupone la fe como algo descontado, sino que sabe que este don de Dios tiene que ser alimentado y robustecido para que siga guiando su camino. El Concilio Vaticano II ha hecho que la fe brille dentro de la experiencia humana, recorriendo así los caminos del hombre contemporáneo» (Lumen fidei 6).
Recuperar el horizonte cristológico —aunque sería más adecuado hablar de cristocentrismo trinitario— significa identificar la clave sintética que permite descubrir la profundidad teológica de los diferentes contenidos propuestos por el Concilio. En palabras de Marie-Joseph Le Guillou, teólogo dominico perito en el Vaticano II y autor de un vademécum sobre el mismo que merece la pena leer (El rostro del Resucitado), se trata de reconocer que «Jesucristo centro absoluto de atracción y de referencia para el mundo entero es el mensaje del Concilio a nuestro tiempo».
A partir de esta clave es posible describir la trayectoria teológica del Vaticano II: su legado toma como punto de partida la revelación (el misterio de la Trinidad y de la encarnación redentora) y como punto de llegada el mundo. El punto de convergencia es el misterio de Jesucristo tal y como permanece en el misterio de la Iglesia, morada del hombre transfigurado por la gracia.
Así pues, celebremos Nicea y recuperemos el horizonte más profundo del Vaticano II.