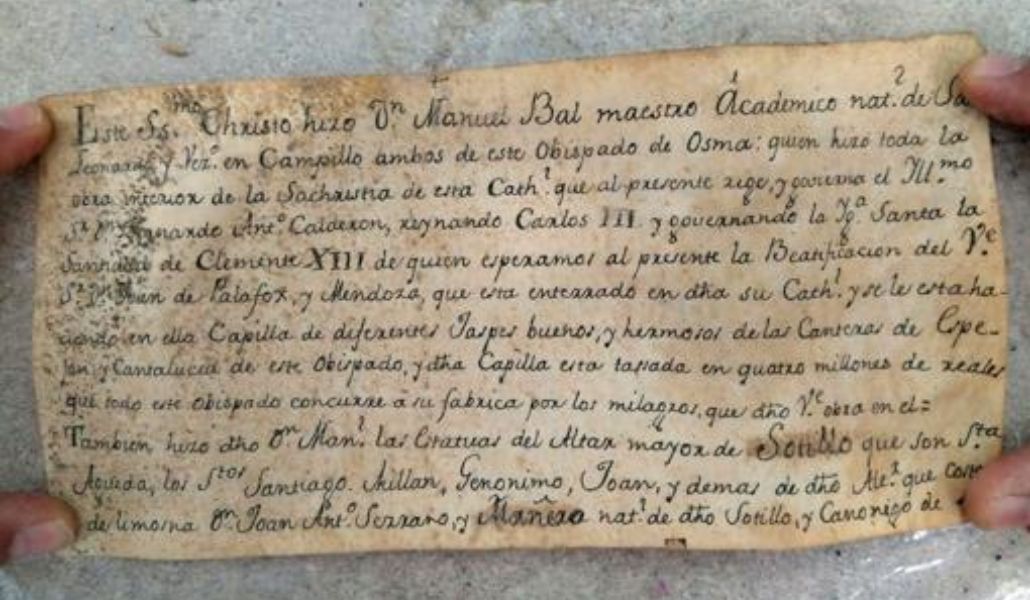Yo pensaba…
El dolor de estas personas curó la ceguera que yo, voluntariamente, había decidido mantener ante el problema de los abusos en la Iglesia
Soy sacerdote. Tengo que confesar que, durante años, también yo pensaba y defendía que el asunto de los abusos en la Iglesia era una manera más de atacarla. Que otros lo habían hecho peor, que se exageraban los números, que no era para tanto… Pero un día, una joven me pidió hablar en el despacho de mi parroquia. La llamaremos Ana. Con enorme dificultad y patente dolor, empezó a contarme su situación. Quedé profundamente impresionado y me ofrecí a acompañarla espiritualmente, trabajando en equipo con su psicóloga. Al cabo de varios meses de sesiones semanales, conseguimos que reconociera todos los síntomas que vivía: depresión (su voluntad estaba anulada), trastornos alimentarios (no podía comer con normalidad), insomnio (casi no dormía), problemas de concentración (no podía estudiar), disociación crónica (su mente se desconectaba de la realidad para no sufrir), autolesiones (se hería para calmar la angustia), intentos de suicidio, dificultades para relacionarse (le costaba mantener amistades) y una profunda desconfianza en sí misma.
Mientras tratábamos de recomponer el puzle de su estado, nos preguntábamos por las causas, que Ana situaba en el tiempo en que probó su vocación en una comunidad religiosa de excelente reputación. No me cuadraba: ¿cómo una comunidad tan espiritual podía dejar a una joven literalmente devastada? «Será algo personal de ella», pensé. Pero, al poco tiempo, otros llegaron con cuadros similares. Y, no mucho después, un amigo me recomendó el libro de Dysmas de Lassus Riesgos y derivas de la vida religiosa. Lo que leí sobre comunidades en Francia me pareció increíblemente cercano a lo que estas personas describían.
Tendrían que haber escuchado a Ana. O a sus padres, que relataban, impotentes y airados, un sufrimiento tan insoportable como incomprendido. «¿Pero habéis hablado con sus superioras?», les pregunté. «Muchas veces. Pero la única respuesta ha sido minimizar el estado de nuestra hija, destrozada con apenas 20 años». Una hija que, además de brillante académicamente, había tenido desde niña el deseo de entregarse solo a Dios.
Abuso. Abuso en la Iglesia y, concretamente, en la vida consagrada. Eso es lo que había quebrado la vida de esta joven. Y no fueron abusos sexuales, los más conocidos; fueron abusos de poder y de conciencia cometidos en un grupo religioso al que ella se entregó confiando en que la acercaría a Dios. Y no solo por las superioras, sino por muchos miembros que, acostumbrados a respirar un aire tóxico, de víctimas se habían vuelto verdugos. Al tratarse de un entorno religioso, a los síntomas de Ana se añadían otros propios del abuso espiritual: dificultad para confiar en la autoridad, en la Iglesia y, en último término, en Dios.
No soy experto ni me corresponde arreglar un problema que se me escapa, ni meterme en el campo psicológico o psiquiátrico. Pero sí quiero alzar la voz para testimoniar que fue el dolor de estas personas el que curó la ceguera que yo, voluntariamente, había decidido mantener ante el problema de los abusos en la Iglesia. Repito: «En la Iglesia», porque creo firmemente que la Iglesia es santa y no comete abusos. Somos nosotros, sus hijos, quienes pecamos o dejamos de buscar la justicia y sanación para nuestros hermanos destrozados. Esto lo hacía yo bajo capa, paradójicamente, de amor a la Iglesia. Cuando nos dejamos curar esa ceguera, damos el primer paso para entender mejor los abusos y sus consecuencias: un problema extendido a toda la sociedad pero que, sufrido en la Iglesia, produce un daño especial, el espiritual. Esto nos impulsa a formarnos para acompañar a las víctimas, que son muchas, y a colaborar en poner los medios preventivos necesarios.
Hoy, estoy convencido de que las víctimas de cualquier tipo de abuso merecen escucha, acompañamiento y justicia. Habrá quienes las utilicen como arma arrojadiza contra la Iglesia, sí. Pero ojalá los cristianos nunca lo hagamos; ni mucho menos las ignoremos por un supuesto amor a la Iglesia. Porque, en este asunto, amar a la Iglesia es poner a las víctimas en el centro —como haría Jesús—, acompañarlas y hacer todo lo posible para que no haya ni una más.