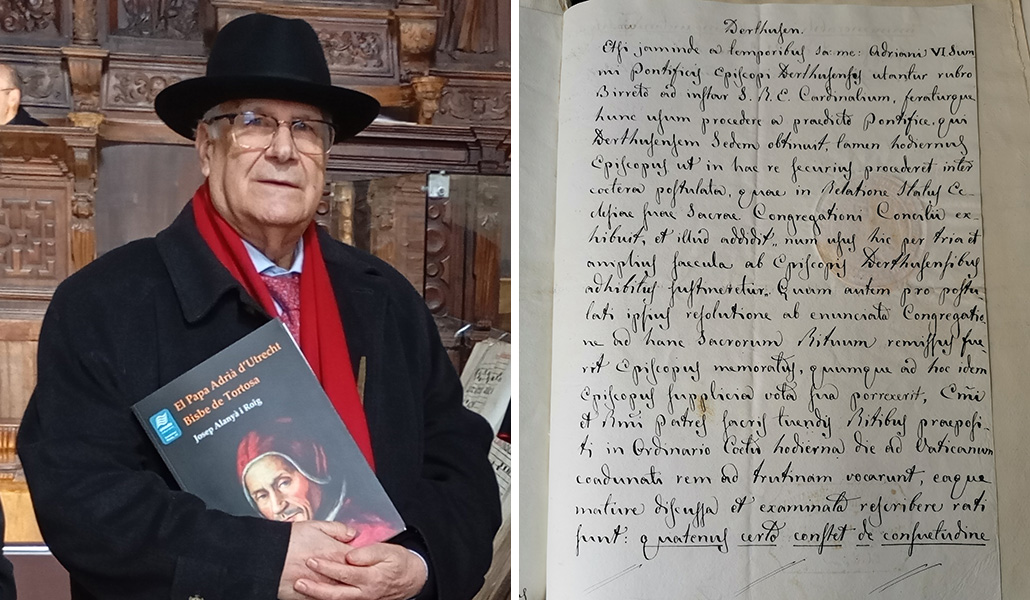En un tiempo sin memoria, apenas ha habido un recuerdo entre nosotros de uno de los teólogos más brillantes del siglo XX, el jesuita francés Jean Daniélou, al cumplirse 50 años de su fallecimiento. Sin embargo, durante los años 60 del pasado siglo fue muy leído en España al hilo de su activa participación en los debates del Concilio Vaticano II. Como sus colegas De Lubac y Ratzinger, resultó bastante inclasificable, y eso siempre incomoda. A ellos le ligaba su sentido de la historia y su amor a los padres de la Iglesia. También como ellos, al concluir el Concilio experimentó un sentimiento ambivalente: por un lado, se había llevado a cabo una obra plenamente positiva, la de la reconciliación de la Iglesia con el mundo moderno, pero, al mismo tiempo, notaba que se habían infiltrado algunas influencias disolventes que iban a provocar cierta degradación en la Iglesia.
El hecho es que muchos recuerdan a Daniélou más por la polémica que rodeó su muerte que por su enorme obra teológica. Falleció de un infarto en casa de una prostituta a la que había llevado dinero para que pagase al abogado que intentaba sacar a su marido de la cárcel. Fue la última de las obras de caridad que realizaba en secreto en favor de personas marginadas. Aquella mujer dijo más tarde que al verlo caer de rodillas pensó que «aquella era una bella muerte para un cardenal». No todos pensaron así: hubo revistas anticlericales que intentaron fabricar un caso, y algunos eclesiásticos también aprovecharon para realizar su particular ajuste de cuentas, porque Daniélou no se mordía la lengua en aquellos años de ásperos debates.
Tenía muy claro que lo que le atraía de la Iglesia no era la simpatía que pudiera sentir hacia las personas que la componen, sino lo que ella le daba a través de esas personas: «No puedo encontrar a Jesucristo de una manera auténtica fuera de ella», decía. Estaba convencido de que la Iglesia es responsable, ante todo, de la fe, y de que lo esencial de su mensaje consiste en hacer a Dios presente dentro de las circunstancias cambiantes de la historia. En una ocasión había escrito: «El aire de alta mar azota mi rostro», pero, como dijo su sucesor en la Academia Francesa, el dominico Ambroise Carré, «no se refería al Atlántico, sino a otro océano y a otro viento, el del Espíritu».