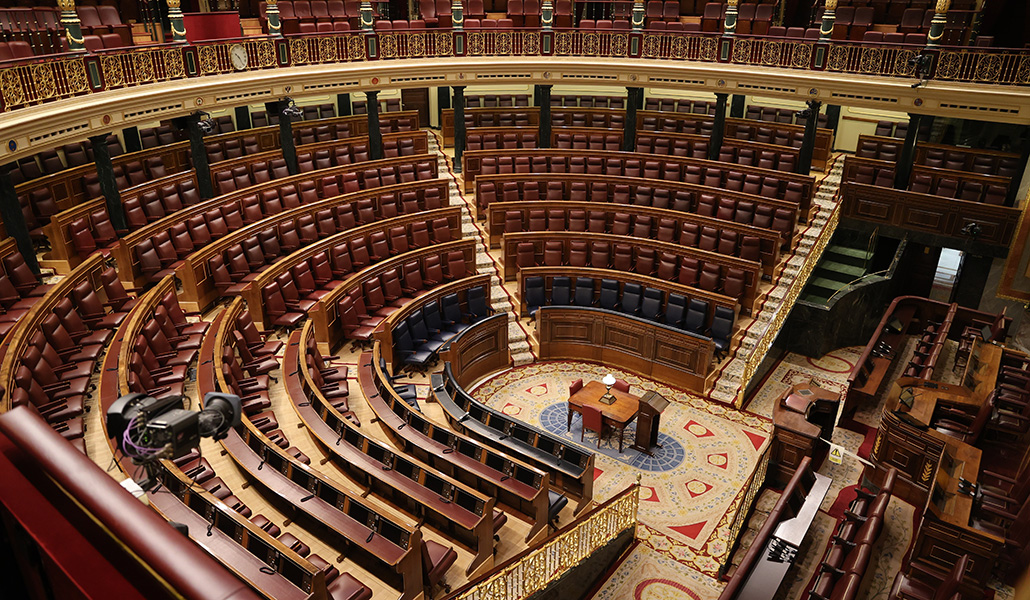Perdonen que comience con una grosera afirmación: la democracia no es el gobierno del pueblo. Sé que leer algo tan tajante será para algunos doloroso, ya que quisieran que sus conciudadanos se interesaran más que nada por los asuntos públicos y meditaran día y noche acerca del bien común; pero no es así. La libertad de los modernos, como diría Benjamin Constant, conlleva esta consecuencia: las gentes no se ocupan de la política más que de forma diletante, sensiblera, emotivista, no saben y no quieren saber. Vamos, que les interesa poco. En esto, como en tantas otras cosas, su habitual aspiración consiste en que les dejen en paz.
¿Qué es, entonces, la democracia? En pocas palabras, diremos que los distintos modelos políticos se corresponden con otros tantos sistemas de gestión y reparto del poder. No del poder político, sino de cualquier poder, y entendemos por tal algo muy sencillo: la posibilidad de hacer. El poder es el horizonte de las posibilidades de acción. En muchos países el poder se acumula en una familia, en una camarilla, en un partido o en una clase social. La democracia se caracteriza porque aspira a repartir el máximo poder posible entre los ciudadanos.
Hacer política no consiste, por lo tanto, en votar, que es solo una de las muchas cosas que podemos hacer. Hacer política es ayudar a los demás, participar en asociaciones, colaborar con los centros educativos, crear empresas, escribir en la prensa. Hacer política es, en resumen, utilizar nuestro poder para contribuir al bien común. Los cristianos, en particular, estamos llamados a hacer todas estas cosas y, además, a llevar la fe con claridad, caridad, inteligencia y audacia a todas las personas y a todos los lugares por amor a Cristo y al mundo. Así que necesitamos vocaciones políticas. La primera, la tuya.