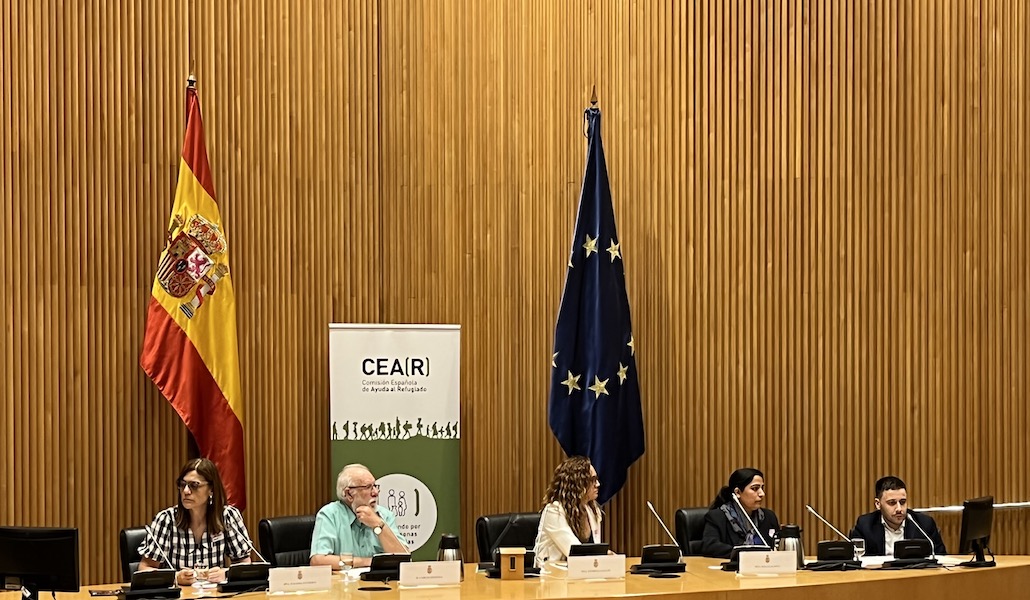Entreculturas y Alboan reclaman acoger a los demás niños refugiados como a los ucranianos
La escolarización rápida y la búsqueda de soluciones a barreras sociales, económicas e idiomáticas son algunas lecciones que extraen las ONG en su informe Escuela refugio, escuela que acoge
Jean Gutiérrez llegó a España en 2013 con 9 años, procedente de República Dominicana. Al principio, le costó mucho adaptarse al sistema educativo español. «Pensé varias veces en tirar la toalla». No lo hizo gracias al apoyo que ha recibido y sigue recibiendo en el colegio Divino Corazón, de Madrid. «Los profesores no me dejaron atrás», la acogida fue «demasiado buena». Contaba además con las «aulas de refuerzo», que «nos daban más soltura, más libertad, más confianza. Allí no tienes miedo a preguntar y no te sientes solo».
«El cambio es espectacular, es de quitarse el sombrero», asegura Malena Gómez Aguado, una de sus profesoras. Resalta cómo con 19 años «sigue peleando para sacarse la ESO y labrarse un futuro aquí». En un centro con un 80 % de alumnos extranjeros que «se van incorporando hasta dos semanas antes de terminar el curso», Gómez Aguado es testigo continuamente de historias así.
Reconoce que al empezar a trabajar en el centro hace seis años tuvo que cambiar totalmente de mentalidad. «En un primer momento dejas el nivel académico de lado. Tienes que priorizar el conocerlos, entender su realidad y acompañarlos». Solo cuando se sienten cómodos «nos metemos de lleno en el nivel académico para que terminen Secundaria igual que el resto de alumnos».
Salud mental, refuerzo y mediación
Todo ayuda a este proceso de adaptación. Las tutorías «se focalizan en hacer cohesión grupal», haciendo que cada alumno comparta sus experiencias. «Desde el Departamento de Orientación se trabaja la salud mental y con los servicios sociales». Hay acompañamiento y actividades para aquellos que de otra forma simplemente estarían solos en casa todas las tardes porque sus padres trabajan. También se ha desarrollado un plan de convivencia y otro de prevención del absentismo, y cuentan con un mediador gitano.
En cuanto a lo académico, hay aulas compensatorias para quienes llegan con un gran desfase curricular, y otras de refuerzo para seguir el mismo temario que sus compañeros pero en grupos más pequeños. Un pequeño inconveniente es que «tenemos que solicitarlas a la Comunidad de Madrid año tras año, y eso genera la incertidumbre de si vamos a poder seguir contando» con una herramienta «fundamental».
Por último, otro elemento de integración es la Red Solidaria de Jóvenes, en la que también participa Jean. El año pasado, trabajaron sobre temas de violencia contra la mujer y de medio ambiente, y grabaron un documental que se proyectó a todo el colegio. «Es un espacio que necesitamos los jóvenes para concienciar».
El ejemplo de Ucrania
Profesora y alumno han participado este lunes en la presentación del informe Escuela refugio, escuela que acoge, de las ONG Entreculturas y Alboan. El estudio, publicado con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas este 20 de junio, se enmarca en su campaña Escuela refugio, que pretende subrayar el papel de la educación como parte de la acogida a la infancia refugiada.
El estudio resalta que la acogida de menores refugiados ucranianos en España ha demostrado que la integración educativa de los migrantes y refugiados «depende de la voluntad política», ha asegurado Yolanda González, su autora. En los primeros meses del conflicto, se integraron en las aulas más de 17.000 menores, y en un año más de 30.000. «Este caso nos ha demostrado que las sociedades están preparadas» para reaccionar ante situaciones así «desde un enfoque de solidaridad y protección de los derechos de la infancia». Ha sido posible gracias a buenas prácticas como la pronta escolarización, la identificación y eliminación de barreras socioeconómicas, culturales e idiomáticas, y la coordinación interterritorial tanto entre autonomías como en el seno de la UE.
En contraste con esto, en Ceuta, Melilla y Canarias «las políticas de contención migratoria se han impuesto al principio del interés superior del menor». Muchos menores migrantes han visto vulnerados sus derechos, entre ellos el derecho a la educación. En una visión más general, el estudio de Entreculturas incluye datos como que «las personas extranjeras duplican las tasas de repetición» de curso. Además, presentan cifras bastante inferiores de educación preescolar.
El reto para América Latina
El informe analiza también la acogida en países como Colombia, Ecuador y Perú de cinco millones de refugiados venezolanos, y la escolarización de medio millón de niños en siete años. Esto es un «reto para países que se enfrentan a grandes desafíos para garantizar los derechos de su propia población».
Para que la acogida educativa de la infancia migrante y refugiada sea una realidad, González ha subrayado asignaturas pendientes como los recortes en educación compensatoria y la falta de políticas de gestión de la diversidad. Además, es necesario «atender la salud socioemocional» tanto de los alumnos como de sus familias.
Almudena Escorial, de la Plataforma de Infancia, ha lamentado que el sistema de acogida de España «no tiene un enfoque de infancia». En vez de solucionar problemas, los crea. Por ejemplo, «no se escucha a los niños en los procedimientos de asilo». Además, se envía a las familias a recursos habitacionales estándar, cuando necesitan otros que respondan a sus necesidades particulares. «Cuando un niño empieza a echar raíces en el colegio, te los llevas a otra comunidad».
En cuanto a la realidad en América Latina, González ha afirmado que «es crucial fortalecer los sistemas educativos en estos países». Esto pasa por conectar la ayuda humanitaria con la ayuda al desarrollo en el ámbito de la educación, luchando por alcanzar el objetivo del 0,7 % en la ayuda a la cooperación.
Otro ejemplo de buenas prácticas es el programa de patrocinio comunitario puesto en marcha por el Gobierno del País Vasco y que se está llevando a cabo en Vitoria. «El programa busca desarrollar comunidades locales de acogida, que estén cohesionadas y sensibilizadas en la práctica de acoger y acompañar a las personas refugiadas reasentadas en su nueva realidad».