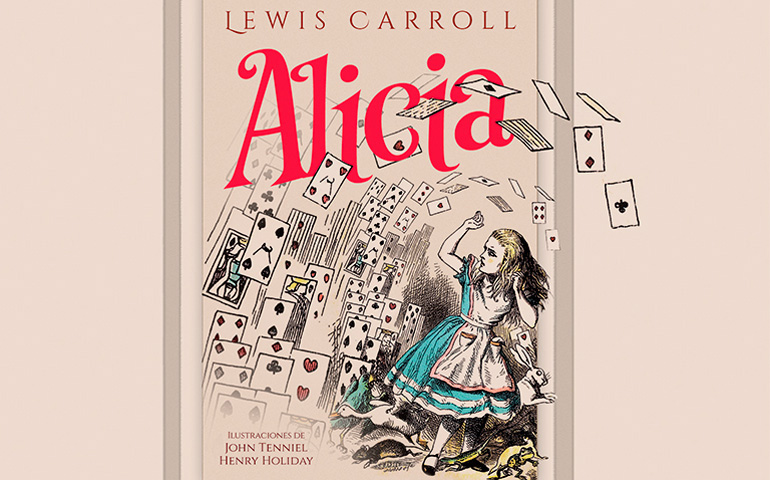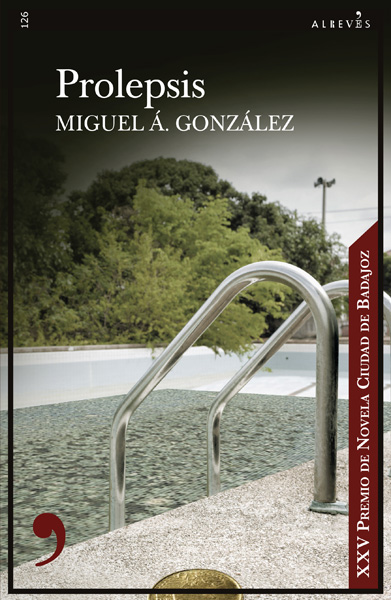En el bosque de Valdelatas, en Alcobendas, hubo durante mucho tiempo un gigantesco tronco hueco. Sus pútridas ramas, al igual que el resto de su estructura, se sostenían por la benevolencia del tiempo en la meseta. Los arneses que lo sujetaban a la tierra —antes raíces fuertes repletas de savia—, iban emergiendo como los despojos de un barco hundido en una ciénaga, dejando maderos a rebosar de pequeñas termitas que apuraban su último bocado.
Los padres nos advertían que no nos metiéramos dentro de él, que se podía venir abajo en cualquier momento. Lo decían ataviados con la parafernalia de las primeras barbacoas estivales. Sin embargo, la tentación tras el visionado de Hook o de Los Goonies, tras las primeras lecturas de Carroll, Ende y sus respectivos mundos de fantasía, era demasiado fuerte para obedecer el único imperativo que nos daban. ¿Qué niño sano no se metería en la naturaleza muerta para explorarla? Así que allí pasábamos el rato, haciendo nuestras primeras incursiones cuando nos perdían de vista por atender a las butifarras con cordel que crepitaban sobre las brasas.
El interior del árbol rezumaba un intenso olor a podredumbre fresca. Hacía falta coraje para estar allí más de unos segundos por lo que tardamos poco en dar con una prueba que anulaba cualquier otro plan de ocio como podían ser las canicas, la comba o el partidillo de fútbol entre coníferas y encinas. El juego consistía en ver quién era capaz de aguantar más tiempo en aquella oscuridad húmeda sin moverse, sin desprenderse de las arañas que se paseaban por el cogote y que habían hecho de aquel lugar, entre el hongo y la doblez del cuello del polo, su refugio temporal.
Yo era de la cuadrilla el primero en abandonar. No era claustrofobia, ni falta de arrojo; ni siquiera aprensión a los bichos, aunque su parte hacían. Era saber que allí mi capacidad de movimiento estaba constreñida a la mínima expresión, ajena a la luz y sonidos de fuera. Era el miedo a haberme metido en un espacio prohibido y que algún fenómeno paranormal pudiera embucharme entre la carcoma, cerrándose el cascarón de la crisálida cadavérica, resucitada para una última fechoría; escuchando a mis amigos gritar mientras yo me mimetizaba con aquella ceniza para nunca más volver a verlos sin mediar una palabra de despedida o un último «te quiero» a mis padres y hermana.
El miedo a ser devorados por el árbol muerto, por el monstruo de debajo de la cama, por el hombre del saco de nariz de gnomo y uñas de nailon o por la gigantesca papada incandescente, es algo a lo que todos, en mayor o menor medida, nos hemos tenido que enfrentar. Suele aparecer cuando las circunstancias son proclives, cuando el ambiente es el adecuado para hacerle a uno zozobrar. Se nutre de entelequias, de proyecciones pseudohumanas que nada tienen que ver con la realidad, pero que son capaces de romper las gruesas barreras de diamantina que nos impone el sentido común para ver, con seguridad, a las bestias del zoo desde el asfalto.
Es el miedo, como señalaba Chaves Nogales en A sangre y fuego, el que da la medida de la crueldad. Por eso en la adultez, con el refinamiento de las heridas, sigue siendo el arma predilecta de los vetustos gremios institucionales para la imposición de su despotismo de cangrejeras (los ilustrados le pusieron gravedad y cuchilla ancha al tema). Su función es sepultarnos antes de tiempo, convertirnos en sus carcasas, hacernos comer la cizaña y quemar el trigo; ver lo pernicioso del bien con las anteojeras del mal, modular la justicia con el perspectivismo de «su suerte será nuestra suerte, muchos éxitos, presidenta». Es, en definitiva, jugar con la verdad en favor de la conveniencia salarial y de los cacahuetes para el ego.
El miedo inoculado, que es el más grosero y chabacano de todos, nos aísla y reduce a la mínima expresión. Nos convierte en una pila biológica llamada a hacer, cumplir, obedecer, gastar y reponer tareas hasta que la obsolescencia programada nos conduzca del SEPE al paro, del ERTE a los lunes al sol poniéndole crema en el cráneo a Luis Tosar. Y así, día tras día, apresados en el inmenso ciclo donde el sentido, donde el jilguero, donde el gorgoteo o la caricia ya no son suficientes para contrarrestar al psiquiatra y sus recetas.
Con los años, superado el hype del tronco siniestro, yendo al bosque a otras aficiones, aquel lugar frente al arroyo se convirtió para la ya disipada cuadrilla en un lugar para el recuerdo de una vida compartida. Lo que arrastrábamos en aquella época se quedó ahí, adherido al esqueleto del árbol. Ya nadie estaba dispuesto a echarle un vistazo por dentro. Las canalladas de la vida, los trajines de lo inane y la agenda que impide mirar lo cotidiano desde el asombro chestertoniano hicieron de nuestra memoria un despojo más en medio del escenario.
El año pasado, con Filomena, aquel barrunto de aventuras acabo hecho astillas por una máquina municipal. Si quedaba alguna termita, es seguro que acabó triturada junto a nuestros pequeños miedos, que, en realidad, no merecen tributo alguno.