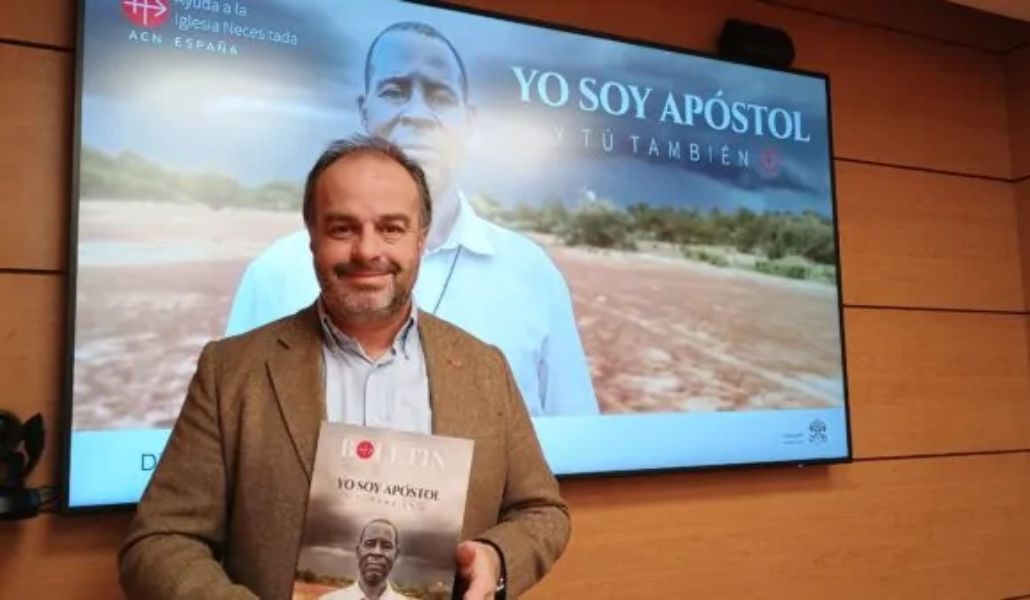La guerra santa de Putin contra Ucrania es solo el último ejemplo dramático de la instrumentalización de la religión por parte de la política: un fenómeno que se ha reproducido por los países más diversos en los últimos años. La alianza entre el trono y el altar no es algo inédito en la historia. La novedad es que ahora la religión no es solo un mero aliado de la política, sino que llena su vacío. La crisis financiera y económica mundial de 2007; la llegada a Europa de flujos de inmigrantes a causa de la guerra de Siria en 2015 y, por último, la pandemia y la invasión de Ucrania, han conducido a la humanidad a una era de incertidumbre, desorden e ira. Terreno fértil para el nacionalismo y el populismo, que, en los países radicados en la cultura cristiana, se han apropiado de los símbolos, los ritos y las palabras de la tradición religiosa a costa de vaciarlos de su contenido evangélico. Cada país tiene su propia historia y cultura, pero el fenómeno es transnacional. Limitémonos a tres ejemplos.
En Rusia, a finales de los años 90, tras el colapso de la Unión Soviética, el presidente Boris Yeltsin lanzó un «concurso en busca de una idea nacional»: nadie lo ganó porque nadie dio con la idea vencedora. Años más tarde, Vladímir Putin la descubrió, o más bien la redescubrió: la ortodoxia, que permitió al nuevo zar dar un alma a su política revanchista. La Iglesia, perseguida por el comunismo, estaba encantada de haber encontrado un aliado en el Kremlin. Es un pacto de hierro, como hemos visto en las últimas semanas, cuando el patriarca Cirilo, en vez de invocar el Evangelio para la paz, ha bendecido la guerra.
En paralelo, los WASP (blanco, anglosajón y protestante) han visto cómo el paisaje social de Estados Unidos ha cambiado irremediablemente: la llegada de inmigrantes de Sudamérica les ha convertido en una minoría relativa; la elección del primer presidente afroamericano de la historia, Barack Obama, les ha sorprendido; la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo les ha dado la impresión de haber perdido su país.
Las familias conservadoras han sentido que estaban cada vez más en guerra con la cultura dominante e identificaron a Donald Trump como su guerrero. Un inquilino inmoral en la Casa Blanca, completamente indiferente a la fe (declaró que tiene poco interés en el perdón de Dios, porque no tiene nada por lo que ser perdonado), pero que no ha dudado en fotografiarse con la Biblia en sus manos, usándola como si fuera una garantía de orden social más que un libro sagrado.
El lema de EE. UU. solía ser God bless America, pero con el presidente de make America great again, esta frase se menta para que salve al país de la decadencia. Las consignas mesiánicas que acompañaron el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 mostraron que sus seguidores están convencidos de estar en un choque apocalíptico entre el bien y el mal.
En Italia, mientras tanto, Matteo Salvini y Giorgia Meloni han desplazado el centroderecha de Silvio Berlusconi hacia la derecha más extrema, avivando las llamas del descontento social, y alimentando el euroescepticismo y la xenofobia. Y haciendo alarde del cristianismo: Matteo Salvini juraba sobre el Evangelio o besaba el rosario ante las cámaras; Giorgia Meloni bramaba en la campaña electoral ser «mujer, madre, cristiana». Sus discursos hablan solo a una parte de la sociedad configurada por católicos culturales: gente que quizá ya no va a Misa y tampoco sigue a la Iglesia, sino que ve el cristianismo como una vieja foto de familia, descolorida y cómoda.
El cristianismo —o, mejor dicho, la cristiandad— no es concebida como un camino de fe o como una conversión personal: se reduce a una marca identitaria. Se usan los símbolos religiosos sencillos y populares como señales de humo dirigidas a un electorado que está perdido en la globalización, que proclama la decadencia de una sociedad secularizada, multicultural y líquida, y va en busca de enemigos.
Desde Roma, el Papa mira este fenómeno con preocupación. Defiende el «pueblo de Dios» frente a los populistas. «En los países de mayoría cristiana —ha señalado— el nacionalpopulismo se ha arrogado la presunta tarea de tener que defender la civilización cristiana contra hipotéticos enemigos, ya sean el islam, los judíos, la Unión Europea o las Naciones Unidas. Esta defensa atrae a personas que a menudo ya no son creyentes, pero que consideran las tradiciones de su nación como un marco de identidad». Francisco vislumbra una amenaza existencial tras ese intento de apropiarse del cristianismo, vaciándolo de su contenido de fe. Y contraataca. Y utiliza este fenómeno para explicar lo que no es cristiano. Insiste en la fraternidad porque es la antítesis y el antídoto ante el populismo. Un lugar para redescubrir la religión, sí, pero, sobre todo, la fe en un Dios Padre que no distingue a sus hijos según su nacionalidad.