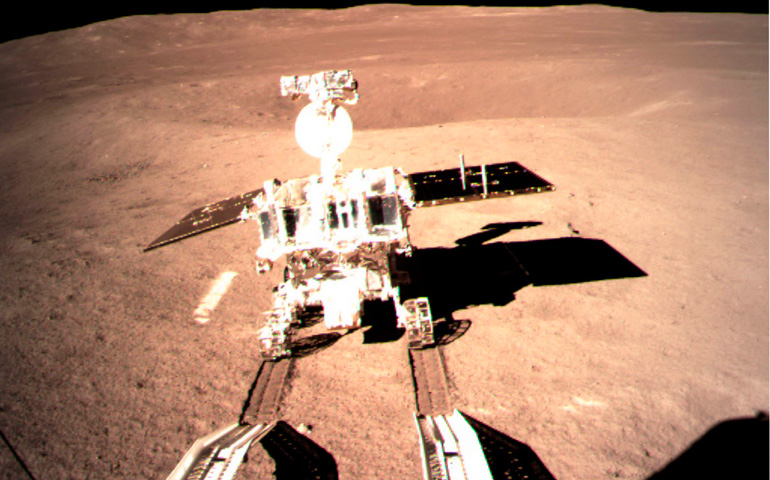Es fácil dibujar a Clive Staples Lewis a grandes líneas, pero nos arriesgamos a que el resultado sea una caricatura. Cada trazo rápido, cada punto de luz del escritor norirlandés, proyecta sombras que dan profundidad al retrato. Erudito de Oxford, se hizo popular explicando de forma sencilla el cristianismo, y sufrió por ello, durante años, el desprecio de sus colegas. Fue amigo íntimo del católico J. R. R. Tolkien, que jugó un papel clave en su vuelta al anglicanismo de su infancia, pero acabó distanciándose de él por tensiones religiosas y literarias. Se le considera uno de los mejores apologetas del siglo XX por la brillantez de sus argumentos. Su talón de Aquiles, en cambio, fue el corazón: marcado por la prematura muerte de su madre y por la frialdad de su padre, durante décadas mantuvo una relación ambigua –ya me entienden– con la madre de un amigo caído en la I Guerra Mundial. Y terminó casándose de forma casi clandestina –y desoyendo a su propio obispo– con una divorciada conversa, Joy Davidman, cuya muerte fue una prueba para su fe. Este es el retrato que dibuja, en C. S. Lewis. Su biografía (RIALP), Alister McGrath.
En C. S. Lewis y la Iglesia católica (Palabra), Joseph Pearce aborda la mayor pregunta sobre Lewis. El escritor irlandés ha guiado –y sigue guiando– a cientos de conversos al catolicismo. Vivió y defendió con brillantez una doctrina casi católica sobre el purgatorio, la confesión y la Eucaristía, y se opuso a la ordenación de mujeres porque el sacerdote actúa in persona Christi. Durante los años 40, parece que se planteó hacerse católico. En sus cartas de esa época, pedía al jesuita Guy Brinkworth oraciones para que Dios le concediese «la luz y la gracia para llevar a cabo el ademán final» y «para que pueda superar los prejuicios [anticatólicos] que me inculcó una niñera del Ulster» protestante. Quizá nunca estuvo tan cerca como entonces de Roma. Pero no llegó a dar el paso. ¿Por qué?
Pearce subraya que Lewis «era incapaz de proclamar su fe en una doctrina papista sin atacar a la vez a los papistas. Puede que estuviese aceptando las doctrinas papistas una detrás de otra, pero no soportaba que le llamasen católico». Defendió un mero cristianismo, más allá de denominaciones, como «un esfuerzo por huir del pantano del modernismo sin someterse a la Iglesia de Roma». Sin embargo, mientras él defendía los principios comunes del cristianismo a capa y espada, la Iglesia anglicana se alejó de ellos, y el escritor se fue quedando en tierra de nadie.
Estas recientes biografías demuestran que el apologeta de Belfast sigue suscitando interés y acercando a gente a Dios y a la Iglesia. Muchos, como quien suscribe, han sido testigos de ello en su propia vida. Precisamente por ello tal vez les invada, al terminar estos libros, una cierta melancolía. Es difícil evitar la sensación de que este retrato en claroscuro quedó incompleto; y el camino, frustrado. Y surge la pregunta: ¿es posible que quien por encima de todo quería acercar a la gente a Cristo rechazara en algún momento, consciente y libremente, la plenitud de la fe? La respuesta es callar ante el misterioso baile de Dios y la libertad humana. Y la oración.