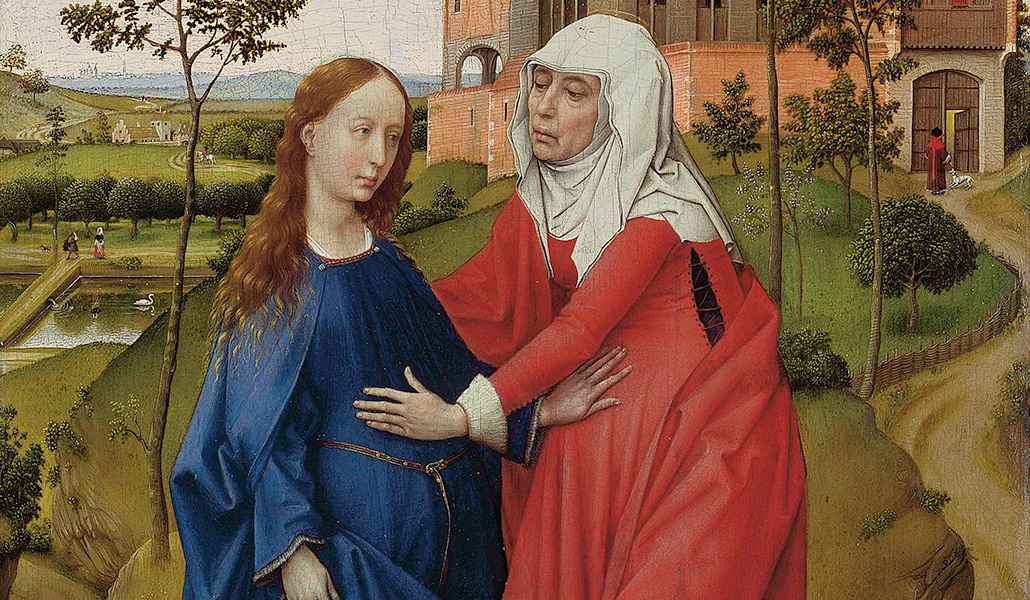La soledad del amor
Domingo de Ramos
El Domingo de Ramos, se proclama en todas nuestras celebraciones de la Eucaristía el relato de la Pasión, largo, solemne y conmovedor. Su lectura en una celebración litúrgica hace que la Palabra proclamada se nos presente, una vez más, como espada de doble filo. No podemos quedarnos indiferentes asistiendo como espectadores pasivos a un espectáculo como si nada tuviese que ver con nosotros. Es muy importante que aquellos sucesos, que nos introducen en la grandeza del misterio de nuestra salvación, nos muestren la interioridad con que los vivió Cristo. No estamos ante el relato épico de la ejecución de un gran hombre. Es mucho más. Los sufrimientos de Cristo nos traen la salvación. Y el Señor vive ese momento con un profundo amor, que le ha llevado a entregar la vida libremente por nosotros.
La celebración de este domingo, con la procesión de palmas y la meditación de la Pasión del Señor, se convierte en pórtico privilegiado que interpela al creyente y le invita a entrar en la Semana Santa para vivirla con provecho. Para ello, se debe suscitar en nuestro corazón el deseo de subir con Cristo a la cruz, para morir al hombre viejo y resucitar con Él a una vida nueva. Acompañar a Jesús en los próximos días nos ayudará a romper su soledad, tan bien descrita por san Mateo en su evangelio.
Soledad que comienza en la Última Cena, cuando Judas consuma su traición y Jesús toma conciencia de que incluso los más allegados le van a abandonar. Soledad que toma tintes dramáticos cuando el sueño de los apóstoles le deja roto en el huerto de los olivos: la carga del pecado del mundo comienza a mostrar su peso insoportable y el Señor sabe que tiene que beber el cáliz hasta el final. La soledad se prolonga en el injusto proceso al que se ve sometido cuando, hasta los que le conocen, le niegan. Y el abandono más insoportable es el del Padre expresado por Jesús en su oración en el patíbulo de la Cruz: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero el que se ha entregado ya eucarísticamente tiene que tomar sobre sí lo aparentemente insoportable, según la voluntad del Padre. Y lo hace por nosotros.
Estamos a la espera de la Resurrección: así concluye el relato evangélico de este domingo. Pero para alcanzarla es necesario comprender el misterio de la Cruz. Eso se expresa en nuestras mismas celebraciones, presididas siempre por una cruz, la Cruz de Cristo. ¿Por qué? Si Cristo ha resucitado, ¿por qué nos preside su imagen de crucificado? Porque no debemos olvidar su Amor. Para que la victoria del Resucitado no nos oculte que el Amor le llevó a estar siempre con nosotros en el peor dolor, y a vivir como nosotros y con nosotros nuestros peores momentos. Por eso la celebración del Domingo de Ramos nos invita a estar activamente con Jesús, a tomar conciencia de lo que significa su entrega, su sufrimiento y la grandeza de su amor redentor. Acompañar a Jesús para descubrir cómo servir mejor a los hermanos: en especial a tantos que hoy siguen cargando con pesadas cruces en el camino de la vida.
Comienza la semana grande de los cristianos. La llamamos Santa por actualizar los momentos centrales de la vida de Jesús, el Santo entre los santos. Podemos intentar que ese adjetivo, santa, se convierta en un objetivo para nuestra vida a la luz del amor de Dios que se entrega por nosotros.
En aquel tiempo, el primer día de los ázimos, los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los Doce. Mientras comían dijo: «Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar».
Jesús fue con ellos a un huerto, llamado Getsemaní, y les dijo: «Sentaos aquí mientras voy allá a orar». Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Y adelantándose un poco cayó rostro en tierra y oraba diciendo: «Padre mío, si es posible, que pase y se aleje de mí ese cáliz. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que Tú quieres». Y se acercó a los discípulos, y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: «¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. (…) Mirad, está cerca la hora y el Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. ¡Levantaos, vamos! Ya está cerca el que me entrega». Apareció Judas, acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: «Al que yo bese, ése es: detenedlo». Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo.
Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los letrados y senadores. Buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente, comparecieron dos que declararon: «Éste ha dicho: Puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres días». El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: «¿No tienes nada que responder?» Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: «Te conjuro por Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios». Jesús le respondió: «Tú lo has dicho. Más aún, yo os digo: desde ahora veréis que el Hijo del hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo». Entonces, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: «Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís?» Y ellos contestaron: «Es reo de muerte».
Atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el Gobernador, que le preguntó: «Eres tú el rey de los judíos?» Jesús respondió: «Tú lo dices». Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los senadores no contestaba nada. Entonces Pilado le preguntó: «¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti?» Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: «¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías?» Ellos dijeron: «A Barrabás». Pilato les preguntó: «¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías?» Contestaron: «¡Qué lo crucifiquen!» Pilato insistió: «¿Qué mal ha hecho?» Pero ellos gritaban más fuerte: «¡Qué lo crucifiquen!» Al ver Pilato que todo era inútil, tomó agua y se lavó las manos en presencia del pueblo, diciendo: «Soy inocente de esta sangre. ¡Allá vosotros!» Entonces les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran.
Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: «Éste es Jesús, el Rey de los judíos». Crucificaron con Él a dos bandidos. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde, Jesús gritó: «Elí, Elí, lama sabaktaní» (es decir: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?) Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu.
Entonces el velo del templo se rasgó en dos. La tierra tembló… El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba dijeron aterrorizados: «Realmente éste era Hijo de Dios».