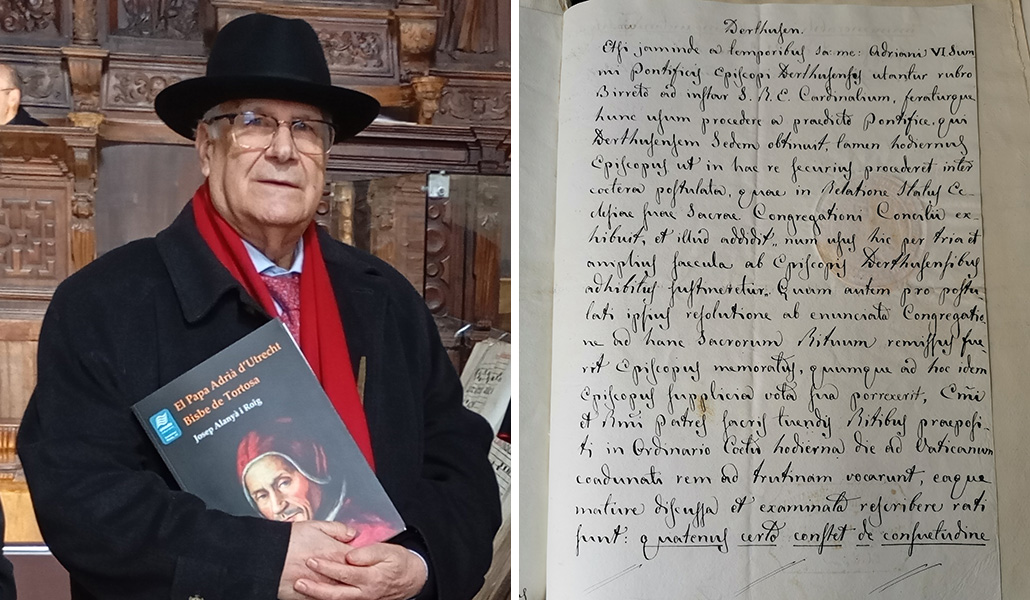23 de marzo: santo Toribio de Mogrovejo, el arzobispo de los 40.000 kilómetros
Designado pastor de la diócesis de Lima cuando tan solo era un laico español, empleó años en conocer a los nativos, promover sus derechos y evangelizar. Admitió al sacerdocio a indios y mestizos
Cuando el 24 de septiembre de 1572 el rey inca Túpac Amaru I fue ejecutado a garrote en la plaza de Cuzco por orden del virrey Francisco de Toledo, el rey Felipe II montó en cólera y lo destituyó diciendo: «Yo te mandé a servir a reyes y evangelizarlos, no te mandé a matarlos». Ese fue el detonante para que, poco tiempo después, el monarca español pidiera al Papa el nombramiento como arzobispo de Lima de un simple laico, Toribio de Mogrovejo, quien levantó hasta el final de sus días la Iglesia y la política en Perú tomando como base el Evangelio.
Toribio nació en Mayorga de Campos (Valladolid), hijo de dos señores de la alta nobleza castellana emparentados con reyes de toda Europa. Estudió en Valladolid y Salamanca en los años en los que afloró la controversia sobre los derechos de los nativos de las tierras conquistadas en América, haciendo de la Escuela de Salamanca la cuna de lo que siglos más tarde fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En 1579, por recomendación del rey, Toribio fue nombrado arzobispo de Lima. Felipe II quería «un prelado de fácil cabalgar, no esquivo a la aventura misional, no menos misionero que gobernante, más jurista que teólogo y de pulso firme para el timón de nave difícil, a quien no faltase el espíritu combativo en aquella tierra de águilas». Lo encontró en el santo, aunque por entonces Toribio no era ni siquiera sacerdote: recibió todas las órdenes sagradas hasta el grado de obispo en pocos días, antes de partir hacia América.
«Felipe II buscó no a un cura, no a un obispo, no a un religioso; buscó a un laico, porque en ese momento era la persona que mejor podía estar a la altura de la situación. Y por esa razón pensó que era mucho mejor alguien que conociera la realidad y tuviera criterio y juicio para gobernar la ciudad y la Iglesia de Perú», afirma Carlos Castillo, arzobispo de Lima, al recordar a su antecesor durante la última fiesta en su honor celebrada en la ciudad.
La diócesis a la que llegó Toribio en mayo de 1581 tenía 1.000 kilómetros de largo y 300 de ancho, una superficie casi cuatro veces superior a la del territorio que ocupa Andalucía hoy. Y con los Andes de por medio. Para conocerla la recorrió en tres ocasiones, unas veces en mula y otras a pie, durmiendo muchas noches en el santo suelo. Empleó en cada visita varios años, e iba ordenando la construcción de caminos, escuelas, capillas, hospitales, conventos y seminarios. En aquellos viajes administró los sacramentos a miles de personas, dando el de la Confirmación a tres santos autóctonos: santa Rosa de Lima, san Martín de Porres y san Juan Macías.
Empleó sus energías también en la organización de un concilio regional, no solo para aplicar en ese rincón de América las disposiciones de Trento, sino también para hacer que desde la Iglesia se promoviera el respeto por la vida de los indios y su derecho a ser evangelizados. Así, él mismo aprendió quechua y aimara para comunicarse con los indios, mandando imprimir catecismos en su lengua y animando a los sacerdotes a no descuidar sus comunidades, hasta el punto de imponer la predicación en el idioma nativo y de admitir al sacerdocio a indios y mestizos. El obispo no tardó en ganarse las antipatías de las clases pudientes de la ciudad, que nunca lo veían en sus fiestas y, sin embargo, miraban asombrados sus preferencias por los pobres y los indios. «Porque a quien tenemos que complacer es a ti, Señor nuestro», repetía Toribio.
Después de 25 años como obispo en Lima, murió durante el último de sus viajes misioneros por su territorio, el Jueves Santo de 1606. Se calcula que durante toda su vida llegó a recorrer 40.000 kilómetros, 13.000 de ellos a pie, con el solo objeto de llevar a Jesús a aquellos que no lo conocían. Se cuenta de él que su secreto era simplemente vivir el día de hoy y entregárselo al Señor. «Nuestro gran tesoro es el momento presente —afirmaba—. Tenemos que aprovecharlo para ganarnos con él la vida eterna. El Señor Dios nos tomará estricta cuenta del modo como hemos empleado nuestro tiempo».
Para Carlos Castillo, arzobispo de Lima, la vida de santo Toribio es una llamada para que los hombres de hoy «tengamos mucho cuidado de poner la religiosidad en piloto automático y preocuparnos únicamente en hacer nuestro horario de Misas». Al contrario, santo Toribio de Mogrovejo «fue un misionero en cada pueblo. «Buscó a la gente y aprendió a construir Iglesia con todos los encuentros que tuvo a lo largo de su camino».