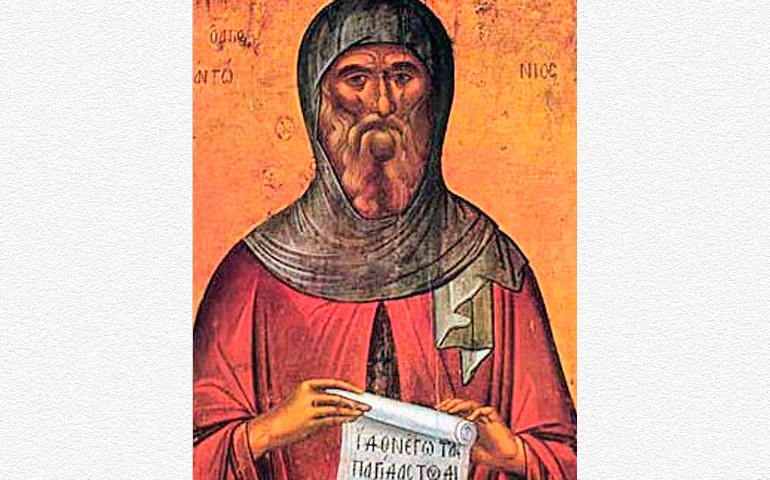23 de junio: san José Cafasso, el santo que susurraba al oído de los ahorcados
Ofrecía misericordia y consuelo en tiempos en los que lo más católico era el rigorismo. Cafasso enseñó a muchos sacerdotes a tener el corazón de Dios, y él mismo se lo mostró a muchos ajusticiados, a quienes acompañaba a la horca
Uno debe de ser muy santo como para que su vida impacte sobremanera a otro santo, y más si este último es san Juan Bosco, pero así fue José Cafasso, quien destacó más por su delicadeza y caridad que por la espectacularidad de sus dones y carismas.
Nació en Castelnuovo d’Asti, el mismo pueblo en el que lo hizo san Juan Bosco, el 15 de enero de 1811. Fue el tercero de cuatro hijos. En aquellos años, buena parte de Europa estaba intoxicada por la doctrina jansenista, una forma de vivir la fe basada en el rigorismo y en el mérito personal como camino para la gracia, lo que repercutía en una vivencia de los sacramentos muy pobre y lejana. Prueba de ello es que Cafasso no recibió la Primera Comunión hasta los 13 años.
Consciente de su falta de formación, tras ordenarse sacerdote decidió ingresar en el Internado Eclesiástico de San Francisco de Asís, en Turín, para completar sus estudios. Allí conoció la buena doctrina, el espíritu de las obras de san Alfonso María de Ligorio y el ejemplo sacerdotal de san Felipe Neri, una forma de vivir el sacerdocio y de predicar lejos de la hiperexigencia moral y más cercana a una expresión misericordiosa del corazón del Padre.
Lo que iban a ser tres años de perfeccionamiento se convirtieron en toda una vida entregada a este centro de formación, porque fue elegido su rector en 1848. De este modo se convirtió en formador de numerosos párrocos y sacerdotes del Piamonte, conformando pronto esta región italiana en un bastión contra el jansenismo. Y también así contribuyó a la santidad de muchos de ellos, como su vecino Juan Bosco, a quien estimuló a trabajar con los niños pobres de las barriadas.
«Su vida fue un comentario a su palabra», dice del santo Giuseppe Rossino, sucesor de Cafasso al frente del internado, pues «con su enseñanza no dividió en dos la teoría y la práctica. Sus doctrinas pasaron de los pupitres a miles de púlpitos, de modo que no es exagerado imaginar la influencia de Cafasso en la vida espiritual del Piamonte». Con Cafasso, muchos sacerdotes aprendieron a ser fieles en la oración y adquirieron las herramientas básicas para ser buenos predicadores.
Gran conocedor del alma
La fuerza espiritual de este santo no se quedaba en las aulas o en sus relaciones con el clero local, sino que se vio reflejada en un comprometido apostolado en una de las mayores periferias de su tiempo: la de los prisioneros condenados a muerte.
En efecto, Cafasso acompañó hasta la horca a cerca de 70 ajusticiados. Y no lo hacía simplemente en los últimos minutos, sino que con cada uno de ellos solía conducirse así: la noche anterior a la ejecución los acompañaba en esa gracia especial de la última cena que las autoridades civiles concedían a los reos. Bandoleros, ladrones y asesinos tenían como único acompañante en esas últimas horas a Cafasso. Aunque es imposible conocer hoy aquellos diálogos, lo cierto es que muchos acababan confesándose, y al día siguiente iban al patíbulo tan mansos como el Cordero. «El sacerdote de la horca», decían de él las masas cuando le veían acompañando al preso hasta el patíbulo. En todo ese camino, el santo les iba hablando de continuo, pronunciando palabras de consuelo en sus oídos, animándolos y calmándolos al mismo tiempo.
Un testigo de una de aquellas ejecuciones relataba así lo que pudo escuchar: «Irás directo al cielo sin siquiera tocar el purgatorio —decía el sacerdote al reo—. Ya descuentas tu pecado hoy al inclinar tu cabeza ante el nombre de Dios, y también al hacerlo ante el hombre que ceñirá tu cuello con la cuerda. La soga alrededor de tu cuello aflojará tu alma, hermano, y estarás con Dios en el Paraíso, como el buen ladrón».
Una vez en el patíbulo, bendecía la soga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, abrazaba al reo y seguía consolándole hasta el momento final. Tan convencido estaba de su salvación que incluso les pedía favores y les hacía encargos para cuando llegasen al cielo. Y cuando todo acababa, se arrodillaba junto a sus cuerpos y los componía como la Madre en la Piedad, y los bendecía de nuevo. A todos ellos los solía llamar «mis santos ahorcados».
Como dijo de él Benedicto XVI, «su enseñanza nunca era abstracta, basada solo en los libros, sino que nacía de la experiencia viva de la misericordia de Dios y del profundo conocimiento del alma humana. La suya fue una verdadera escuela de vida sacerdotal».