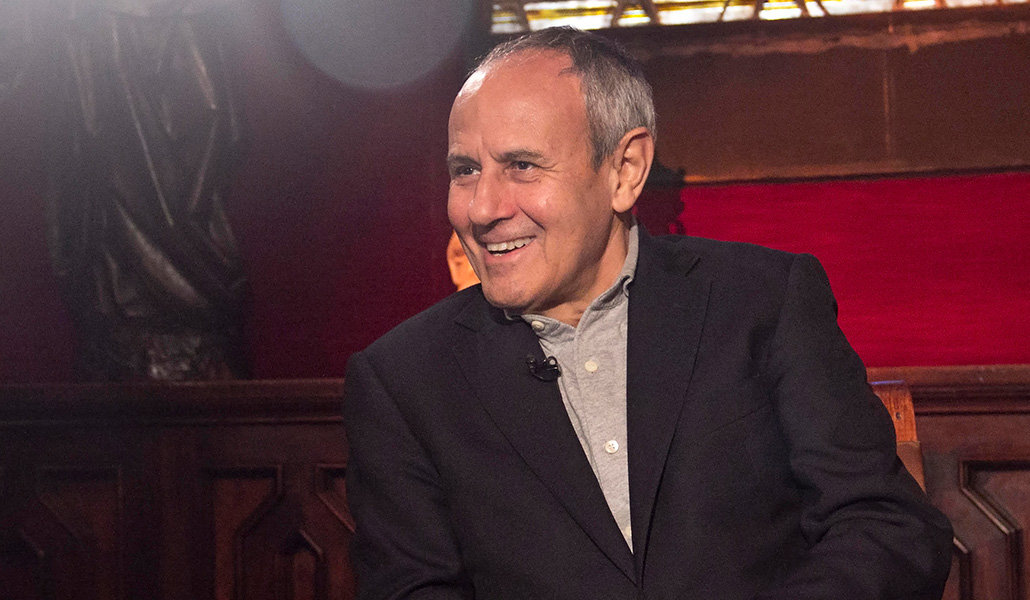Lo que ha sucedido en Kinshasa el día de fin de año ha sido mucho más que un trágico episodio saldado con al menos ocho muertos, centenares de personas golpeadas y numerosos templos profanados mientras se celebraba la Misa dominical. Ha sido un serio aviso de que el régimen despótico de Joseph Kabila ha querido enviar a la Iglesia católica, convertida en el único sujeto social capaz de prestar voz y ofrecer cohesión a las expectativas del pueblo congoleño.
El 31 de diciembre de 2017 se cumplía un año de la firma de los Acuerdos de San Silvestre entre el Gobierno y la oposición, conseguida (podríamos decir casi arrancada) in extremis, gracias a la mediación y el empuje de la Conferencia Episcopal del Congo. Esos acuerdos trazaban el itinerario para que se convocasen elecciones presidenciales y Kabila renunciase a presentarse nuevamente y eran, quizás, la última oportunidad para que este inmenso y atribulado país salvaguardara la paz social y la estabilidad. Muy pronto se vio que Kabila solo pretendía ganar tiempo; no solo eso, el régimen ha provocado, directa o indirectamente, todo tipo de situaciones violentas para crear un clima que hiciera técnicamente imposible la realización de las elecciones. Mientras tanto la oposición se ha visto descabezada tras el imprevisto fallecimiento de su líder Etienne Tshsisekedi, y el desánimo ha cundido en una población oprimida por la corrupción generalizada y la falta de perspectivas de prosperidad. Kabila no ha dudado en explotar las tensiones étnicas con el fin de presentarse como el único garante frente al caos.
Con este mar de fondo, la Iglesia católica, gracias a su prestigio moral y a su implantación en el país, ha venido a convertirse en la única realidad sólida capaz de encauzar las mejores aspiraciones del pueblo. Los obispos siempre han estado en primera línea durante la crisis pero siempre han dejado claro que la Iglesia no pretendía actuar como un factor político. Sin embargo la situación ha empujado progresivamente a diversos sectores eclesiales a tomar un protagonismo creciente, como ha sucedido el pasado 31 de diciembre. Diversas asociaciones laicales habían convocado concentraciones pacíficas para reivindicar el cumplimiento de los Acuerdos de San Silvestre a la salida de la Misa dominical en varios templos de Kinshasa, la capital. Y el régimen ha optado por el escarmiento. Primero intentó impedir la coordinación de las movilizaciones suspendiendo la telefonía móvil y el acceso a Internet, pero lo peor llegó cuando el gobierno envió al ejército a reprimir con una violencia inusitada a quienes trataban de congregarse a las puertas de los templos, llegando a disparar sobre personas inocentes y desarmadas. Se habla de ocho muertos y numerosos heridos, aunque no hay un recuento fiable.

Ha habido otro aspecto muy significativo. Los soldados irrumpieron en el interior de las iglesias agrediendo a sacerdotes, monaguillos y fieles, en una actuación que no puede sino haber sido dictada desde el palacio presidencial. El cardenal Laurent Monsengwo ha ironizado con amargura sobre «los valientes uniformados» que la emprendieron a golpes con las familias que asistían a Misa, y ha denunciado «el salvajismo y la barbarie desplegadas». Ya no hay duda de que el régimen ha colocado en su diana a la Iglesia, y es arriesgado aventurar hasta dónde puede llegar en su escalada de violencia.
El asunto plantea, además, una interesante perspectiva. Está claro que la misión de la Iglesia consiste esencialmente en el anuncio de Jesucristo salvador del hombre (del hombre concreto y de la historia). Su tarea cotidiana de despliega en la cercanía de las comunidades, a través de la catequesis, de la celebración de los sacramentos y el ejercicio de una caridad creativa, que en la República democrática del Congo ha dado vida a un sinfín de iniciativas para mejorar la vida de la gente. De esa experiencia nace un interés por todo, especialmente por la ciudad común y sus vicisitudes. Los obispos congoleños han sido fieles seguidores de Francisco a la hora de tender puentes y buscar el diálogo hasta la extenuación… y sin embargo ahora se topan con un muro. Como tantas veces ha sucedido y sucederá, el testimonio de la verdad conlleva el riesgo de una oposición violenta.
Quizás contra su propio deseo, los obispos se encuentran hoy desempeñando en este país africano una figura clásica en la historia de la Iglesia, la del defensor civitatis. Esto solo puede ser una consecuencia contingente, derivada de lo esencial de su misión pastoral de anunciar a Cristo, camino, verdad y vida. Con todas las diferencias de coordenadas, que son muchas, es una experiencia que puede hacer pensar a los episcopados europeos. Es una figura que tiene sus riesgos, pero yo agradezco que los hayan aceptado en esta hora difícil para su pueblo.