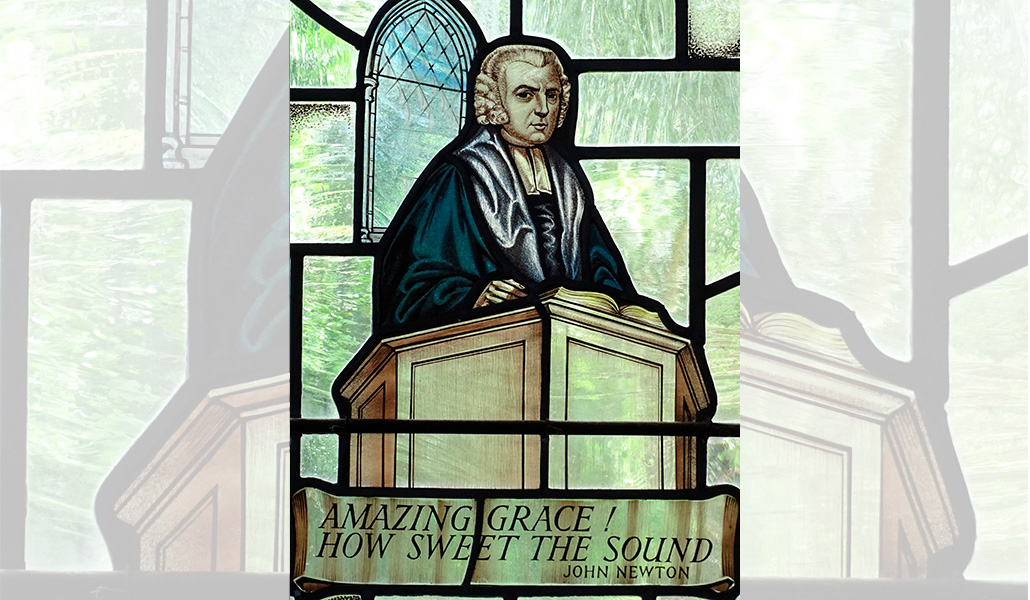Era una de esas tardes difíciles en el colegio. Los niños pequeños, de 3 y 4 años, gritaban, se pegaban, corrían… No era capaz de poner orden ni silencio. Se me ocurrió una solución desesperada: los llevaría a la iglesia, a ver si así se tranquilizaban.
Durante el camino mantenían la misma conducta. En el portal que precede a la iglesia tenemos una talla de gran tamaño de un Cristo crucificado que pertenece a una cofradía de Semana Santa y que nosotras custodiamos.
Cuando los niños se toparon con esta imagen, quedaron inmediatamente callados y paralizados. Tenían los ojos muy abiertos y fijos en el Cristo. Permanecieron así cerca de un minuto. Finalmente, uno de ellos rompió el silencio y dijo en un tono de gran admiración: «Sor, ¡es Jesús!». Ese sentimiento que experimentaron se conoce como temor de Dios, reverencia ante lo que se intuye como sagrado y surge ante la presencia de Dios, del Absoluto.
La súbita llegada del Misterio, de lo transcendente, les llenó de estupor, cortó sus palabras y gritos y sus sentidos permanecieron atónitos, como paralizados. Este sentimiento reverencial es muy propio de los niños y a lo mejor es al que se refiere Jesús cuando dice: «Si no os hacéis como niños no entrareis en el Reino de los Cielos».
Lo específico cristiano es ver, en ese ser trascendente, un amor personal que Jesús llamaba ¡Abba Padre! Un ser que camina a nuestro lado iluminando el mundo al sacarlo del caos, confusión y oscuridad inicial y que avanza siempre hacia adelante infundiendo alegría y esperanza. La tarde terminó agradeciendo a los pequeños que me recordaran la capacidad de estremecimiento ante lo sagrado, que quizás está diluyéndose en el hombre actual.
Condicionados por el ambiente, dejamos de percibir el hecho grandioso, nuevo y sorprendente de que Dios sea Dios, de que se haga presente. Acostumbramiento e insensibilidad ante la existencia de una realidad transcendente.