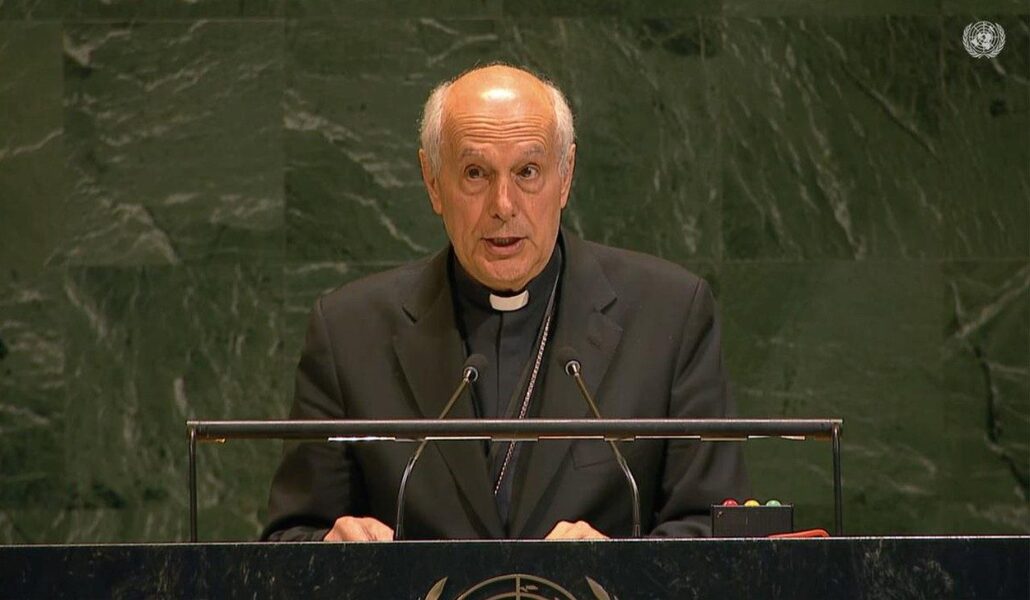No he venido a sembrar paz, sino espadas
Lunes. San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia / Mateo 10, 34 ‐ 11, 1
Evangelio: Mateo 10, 34 ‐ 11, 1
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles:
«No penséis que he venido a la tierra a sembrar paz: no he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra; los enemigos de cada uno serán los de su propia casa.
El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí; y el que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado; el que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta; y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo.
El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo no perderá su recompensa».
Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades.
Comentario
«No penséis que he venido a la tierra a sembrar paz: no he venido a sembrar paz, sino espada». De entrada podría escandalizarnos esta manera de hablar de Jesús, del que solemos tener una imagen rayana en el hippismo. Pero en realidad, es de agradecer este lenguaje belicista, puesto que ya vivimos siempre en medio de infinitas rencillas. Si Jesús nos vendiese un modelo irenista, en el que nadie discutiese y pelease, no tendríamos más remedio que ser inevitablemente pecadores para siempre. El hecho de que Jesús haga suya la guerra de guerrillas intrafamiliar y la eleve hasta el cielo abre un camino humano mucho más transitable: «He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra; los enemigos de cada uno serán los de su propia casa».
Eso significa que, cuando nos peleamos entre nosotros, no es simplemente porque alguno tenga más razón que otro. Es, más bien, porque falta Cristo, porque falta Dios: «El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. […] El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará». Cuando nos amamos dentro de la familia con un amor absoluto, como si el padre, la madre o los hijos tuvieran que satisfacer todo mi deseo, nos ahogamos en la pretensión. Cuando se ama a Dios primero desaparece esa asfixia, y puede librarse el verdadero combate por buscar a Dios. La lucha salvadora debe librarse por lo que todavía le falta a nuestra familia por alcanzar a Dios. Las buenas batallas, las que Cristo encarna, son por la búsqueda de Dios en el otro, y deben conducir a la verdadera comunión. El fragor de la discusión, si domina la honestidad, debe llevar a una tensión conjunta por el bien común, que Dios es. Cristo ha venido a ser esa espada, ese aguijón que aguijonea el alma de cada uno de los miembros de la familia hasta que su vida se cumpla.