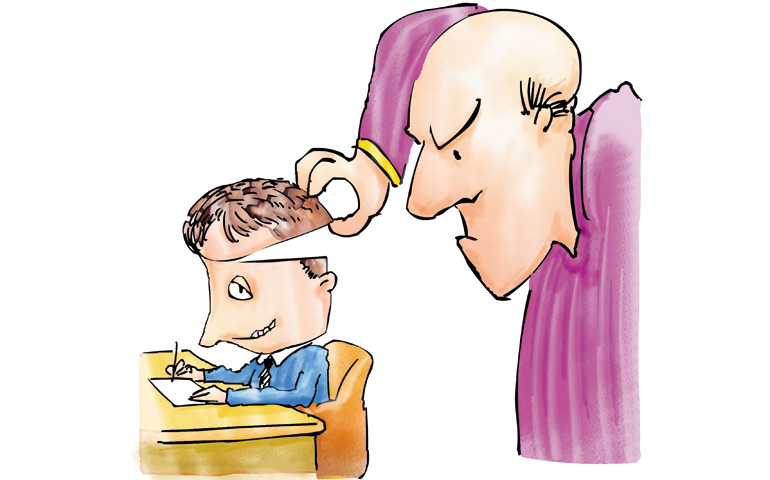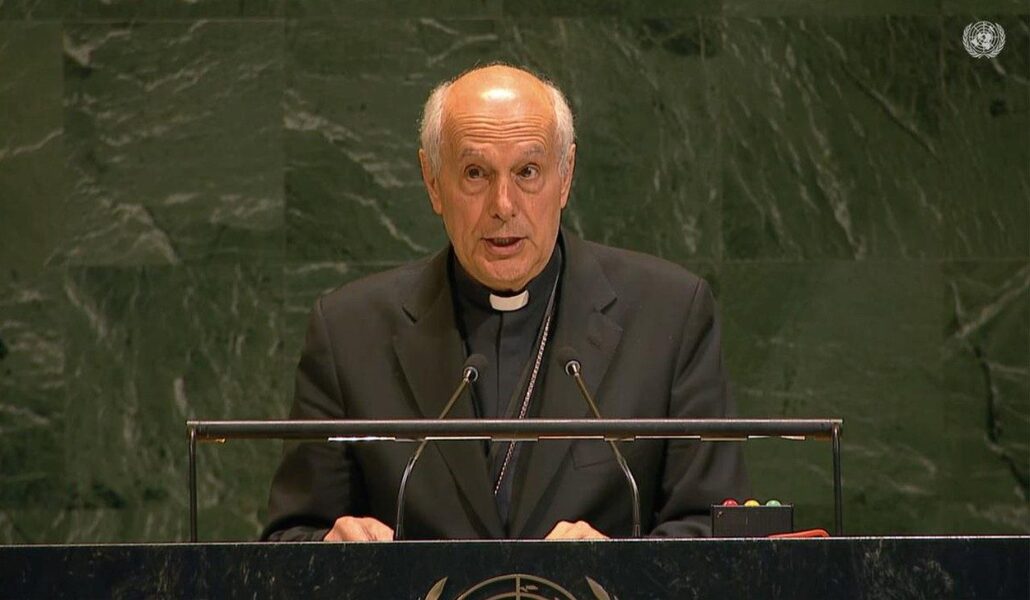En términos de san Juan Pablo II, la nación existe por y para la cultura y goza así de una soberanía espiritual, cultural (UNESCO, 1980). Pero, aun en el caso de una nación de cuya existencia diferenciada no cupiera la menor duda, su soberanía cultural y el derecho a su propia existencia no exigen necesariamente –como señalara el mismo Juan Pablo II– una soberanía política estatal, siendo posibles diversas formas de agregación jurídica entre diferentes naciones, como sucede por ejemplo en Estados caracterizados por amplias autonomías regionales (ONU, 1995).
El nacionalismo, como amor y cultivo de la propia identidad cultural nacional, al igual que el patriotismo, responde a una tendencia natural y, en cuanto compatible con el respeto a otros en el cultivo de sus respectivas diferentes identidades culturales, no ofrece reparo moral alguno. Pero no es ese el caso del nacionalismo político en cuanto este constituye exigencia y fundamento de un régimen político cuya esencial pretensión es la de imponer desde el poder, por la fuerza, a todos en un determinado territorio como única, exclusiva y excluyente, una concreta particular cultura nacional (lengua, concepción de la vida y destino de un pueblo, símbolos, rituales etc.). Ese nacionalismo impuesto, obligatorio, lleva consigo, «por definición», la violación de derechos de las personas que no comulguen con el ideal nacional-nacionalista de los que mandan y quieran utilizar otra lengua, pensar de otro modo, afirmar su peculiar diferenciada identidad… La política de imposición lingüística llevada a cabo por determinados gobernantes nacionalistas en el ámbito territorial de su todavía limitado poder autonómico constituye un motivo serio de alarma ante la deriva totalitaria, de corte fascista, con que aparecen ya marcados determinados proyectos de nacionalismo político.
Está claro que una organización estatal no-nacionalista puede ser totalitaria, pero no parece posible que no lo sea una organización política soberana nacionalista, en cuanto de suyo entraña la imposición dictatorial, totalitaria, del nacionalismo obligatorio y, por lo mismo, la subordinación de los derechos fundamentales de las personas a los presuntos derechos de la Nación, idolátricamente hipostasiada. Por esto, como también advertía san Juan Pablo II: «Nos hallamos frente a un nuevo paganismo: la divinización de la nación. La historia ha mostrado que del nacionalismo se pasa muy rápidamente al totalitarismo». Y cuando el cristianismo se utiliza como instrumento del nacionalismo «recibe una herida en su mismo corazón y se vuelve estéril» (Al cuerpo diplomático, 1994).
Amar a Dios sobre todas las cosas es amarlo también sobre la propia Nación y esto supone no sacrificarle a esta los derechos de las personas, de todas, con las que Jesús, como deja claro en Mateo 25, 31-46, se va a identificar…