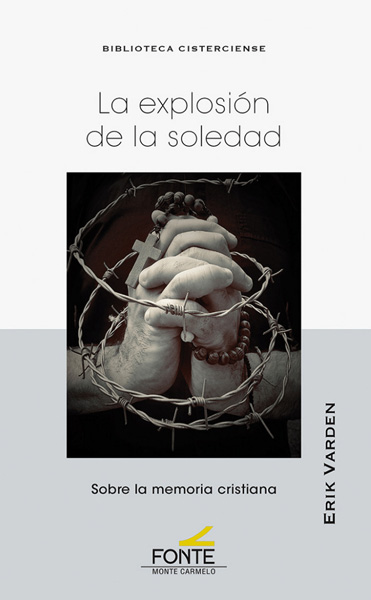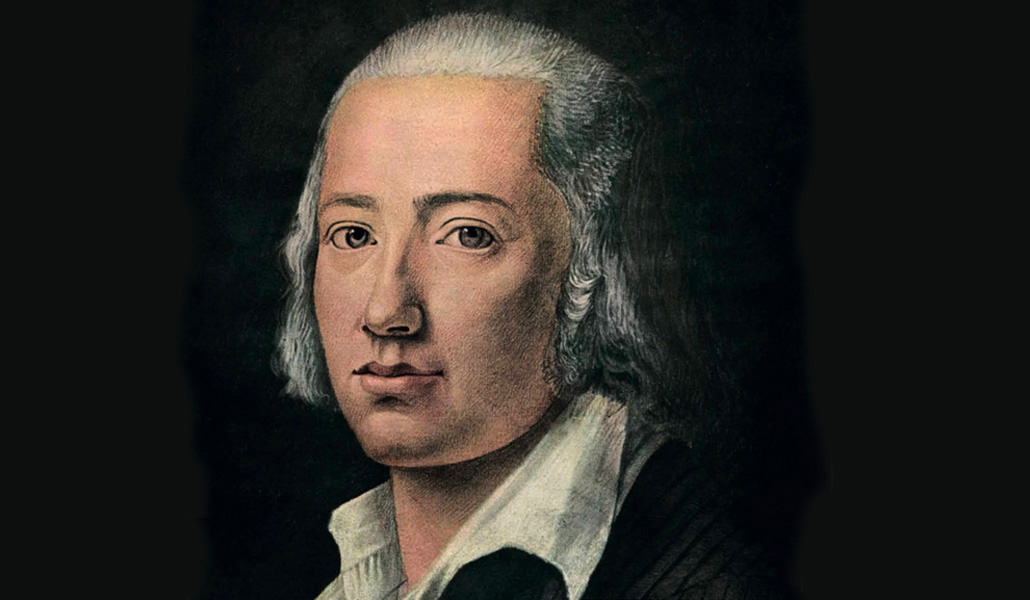Que conocer es recordar lo dijo Platón. Todas las refutaciones no lograrán aniquilar el regusto a verdad que deja en el paladar. Lo misterioso de la vida nos resulta paradójicamente familiar. Andamos emparentados con todo lo desconocido. La inasible belleza alpina, la opaca profundidad del mar y los intransitables recoletos de la persona amada se apropian de nosotros justo en su fuga. Como si nos recogiesen para llevarnos hacia un mundo al que pertenecemos sin haberlo pisado. El más allá de cada cosa nos entresaca de nuestra individualidad, hermanándonos consigo.
Erik Varden, según cuenta en La explosión de la soledad (Monte Carmelo, 2021), presintió eso mismo al escuchar a Mahler: «La insistencia machacona “no en vano, no en vano” era irresistible. No solo lo quería creer. Sabía que era verdad. […] supe que llevaba algo dentro de mí que llegaba más allá de mis límites. Fui consciente de no estar solo». La Iglesia le ofreció la gramática de esa trascendencia, pues le «permitió leer su banal y a veces escuálida vida dentro de la narrativa de la redención, que no solo alcanzaba los tiempos del principio sino también los recuerdos del futuro, de la eternidad». La teología fue para él «una forma de realismo radical», y el císter le abrió el mundo: «Ser monje es habitar en un universo ilimitado. Es ser empujado hacia lo alto y lo profundo, lo largo y lo ancho que toca el infinito».
Sin dar muestras de arrobo, se eleva hundiéndose en la tierra. El memento de nuestro exilio —«recuerda que eres polvo»— nos libera «de la necesidad de parecer más de lo que somos». El hombre trasciende su humanidad anhelando, pero con los pies pegados al suelo: «Elijo ser lo que soy de hecho, mientras expreso mi deseo de ser más»; «soy polvo con nostalgia de gloria». Ello deja al hombre en un estado de «pobreza radical»: «No puedo levantarme a mí mismo a las alturas que anhelo alcanzar. Pero puedo ser llevado hasta allá», al precio de no olvidar el propio origen —«recuerda que fuiste esclavo en Egipto»—, de no caer en la desgracia de exigir «derechos donde trabaja la gracia»: «Para permanecer en ese lugar de luz, debo conocer que soy un huésped sacado de la oscuridad».
Ese recuerdo permite, «una y otra vez, salir incluso de lo que pensamos que debiera se nuestra última parada». No se trata enclaustrarse en el pasado —«recordad a la mujer de Lot»—; sino de no perder de vista el insoslayable apego a nuestro mundo: «Lo que nos hace mirar atrás de la autodonación incondicional no es solo el apego a los vicios. Mucho de lo que nos reclama es bueno y estimable. Recordar a la mujer de Lot es prepararse para una ruptura que podría conllevar dolor». «Mi corazón nunca olvidará a aquella que dio su vida por una sola mirada», escribió Akhmatova.
Se trata de vivir la polvorienta circunstancia en memoria de Cristo –«haced esto en memoria mía»–; esto es, «unido a la certeza de que Cristo, como un rey Midas, hace todas las cosas nuevas: nada –nadie– expuesto a su presencia permanece lo mismo». Se trata de vivir de la memoria divina de todas las cosas —«el consejero os lo recordará todo»—: «Se produjo una nueva perspectiva cuando los discípulos todavía sin poder creerlo, alcanzaron la certeza de que Cristo había resucitado de la muerte. […] Nada fue ya lo mismo». Conocer lo que somos coincide con recordar a Dios —«cuídate de olvidar al Señor»—, porque al pensarnos por primera vez, ya no pudo olvidarnos; somos memoria suya: «Dios instiló un destello de sí mismo en el hombre, deseaba compartir con él su eternidad». Por eso «Dios nos recuerda antes de que nosotros nos acordemos de Dios». De ahí que Benedicto XVI al morir M. Camagni dijera que somos memores Domini porque Él es memor nostri.
Erik Varden
Monte Carmelo
2021
198
17 €