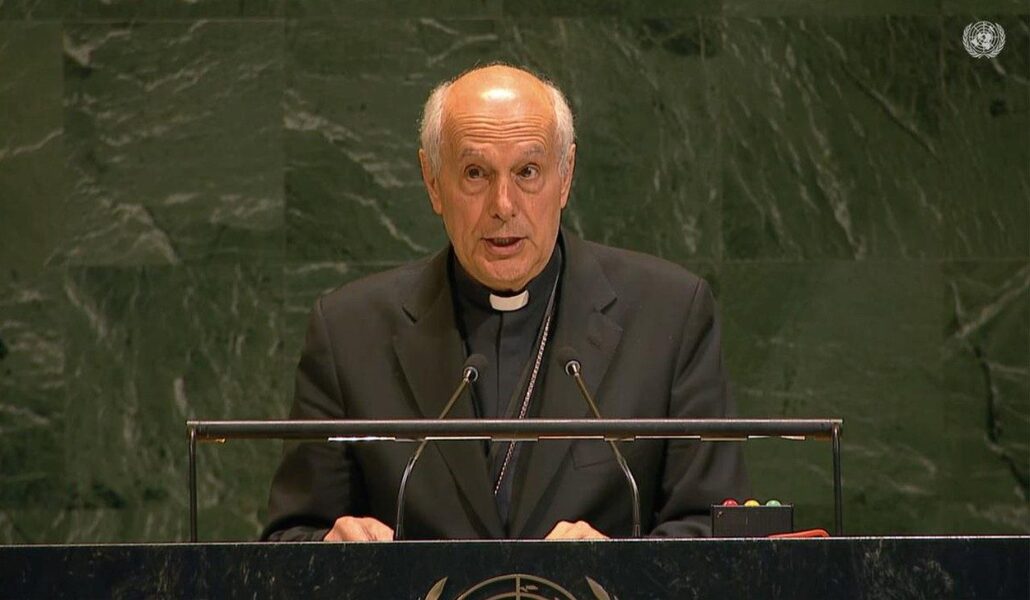El 28 de abril hemos sido convocados para decidir acerca de nuestros futuros gobernantes. Y la cita no es un asunto baladí. Se ha convertido en una falsa letanía que la política es de los políticos, con un alto grado de desafección social hacia ellos, pero no podemos obviar el impacto que la política tiene en nuestras vidas y la relevancia de sus consecuencias, como se pone de manifiesto tanto en los grandes fenómenos sociopolíticos como el brexit, como en aspectos más pegados a nuestra cotidianeidad. Cómo y dónde educar a nuestros hijos, qué modelo de sanidad queremos, la energía que consumimos, los impuestos que pagamos y a qué los destinamos, la gestión de las infraestructuras y transportes o las prestaciones que recibimos son solo algunas de las muy relevantes cuestiones que nos atañen diariamente en mayor o menor medida a cada uno de nosotros.
Sin embargo, estas inquietudes, estos desvelos o expectativas de los ciudadanos, están siendo destilados por dirigentes políticos que han sucumbido a lo fútil y a cuestiones de corto calado, como consecuencia del estado de permanente ansiedad en el que se han instalado, sometidos estrictamente a la popularidad de sus decisiones, que a su vez se retroalimenta con una demanda popular de cuestiones de fácil inteligibilidad que no suponga un especial esfuerzo intelectual.
Articular una comunidad, un país, requiere de especiales virtudes. Precisamente por ello, la ciudadanía debe ser exigente con sus gobernantes, con su preparación, con su sentido del deber, prudencia, responsabilidad y ejemplaridad. No cabe duda de que la mercantilización de las sociedades ha podido mermar o dejar desprovisto el escenario de la política de personas cualificadas para enfrentarse a los grandes problemas de nuestro tiempo. Pero es legítimo y responsable por parte de todos nosotros alzar a las instituciones a aquellas personas altamente cualificadas, formadas y preparadas que estén en condiciones de liderar el momento de transformación que estamos viviendo, encauzando la sociedad de la innovación e integrando y construyendo el futuro. Como ha señalado el filósofo francés, Gilles Lipovetsky, los problemas actuales no se resuelven únicamente a base de voluntarismo o de parámetros emocionales, sino que es preciso instar una gestión y una política inteligente y humanista.
El binomio razón y pasión ha sido tratado históricamente por la filosofía, por la ciencia o por la religión desde los griegos hasta nuestros días. Y en la actualidad parece que a nuestra sociedad le resulta inevitable dejarse llevar por las emociones en eso que se ha dado en llamar por el profesor Arias Maldonado «la democracia sentimental». El debate sobre la política territorial de nuestro país y la distribución de competencias entre administraciones es engullido por vulgares razonamientos aliñados con efervescentes ilusionismos vacuos de banderas e identidades de un lado y de otro; el tan cuestionado y exigido liderazgo y altura de miras de nuestros dirigentes políticos acaba midiéndose por un rasero ramplón de másteres o tesis cuya consecuencia última es el desprestigio de la institución universitaria; y así podríamos continuar con otros muchas batallas partidistas de memorias históricas y emociones o de invocación a miedos y rencores del pasado que nada aportan a nuestra sociedad del futuro y que, sin embargo, pueden ser lamentablemente decisivas a la hora de emitir un veredicto en las urnas.
Los políticos lo saben y, en colaboración con las más actuales doctrinas de comunicación política, orientan todos sus esfuerzos a activar el elemento emocional, conocedores de que a los ciudadanos, como preconizaba Descartes, nos cuesta gestionar el desorden de nuestras pasiones.
Absoluta falta de liderazgo
Es evidente que nos encontramos ante una absoluta falta de liderazgo en cuanto determinación de una estrategia, de un proyecto elevado. Y la vulgaridad de la política no hace más que fomentar en todos nosotros un ecosistema pernicioso y poco constructivo que nos termina enredando en asuntos absolutamente improductivos. Entregar las instituciones a una evanescente y agitada voluntad popular puede derivar en el peligro de que estas dejen de ser el permanente referente para el que han sido configuradas y, consecuentemente, ya no se erijan como la piedra angular y fundamento último y estructural de las sociedades.
Por ello, aun cuando con franqueza los partidos y plataformas no nos ponen fácil la tarea, hemos de elevarnos sobre nuestras emociones y pasiones. Los ciudadanos no debiéramos consentir políticos obsesionados únicamente con el marketing y con lidias de bajo perfil, pero incapaces de poner en marcha políticas relevantes y pactos a medio y largo plazo.
Me permito concluir parafraseando a Ortega y Gasset cuando reivindicaba ya en los tiempos de la República la necesidad de «pensar en grande, sacudirse de lo pequeño y proyectar hacia el porvenir», preconizando en favor de unos gobernantes que anticipen ideales y eduquen pasiones y advirtiendo de los graves peligros que puede padecer una sociedad democrática que solo se rige por los designios del corazón.