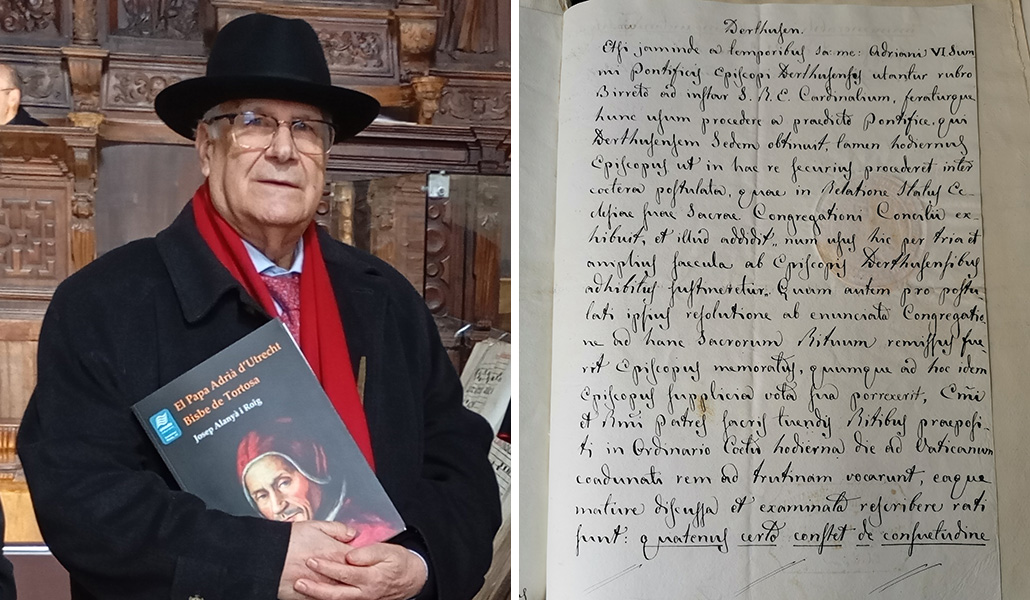Los doce obispos mártires del siglo XX en España. Doce diques frente al relativismo
Desde 1936 a 1939, los obispos de la Iglesia en España volvieron a ser probados hasta dar la vida, algo que no sucedía desde el Imperio romano. Doce de ellos derramaron la sangre por amor a Jesucristo: seis ya han sido beatificados y otros tres lo serán próximamente. El libro Los doce obispos mártires del siglo XX en España (Edice), de María Encarnación González, cuenta sus vidas y sus circunstancias martiriales, y reproduce los retratos que de ellos ha realizado la pintora Nati Cañada. Señala monseñor Martínez Camino en el prólogo: «Los obispos mártires murieron perdonando. Nos enseñan que quien pierde la vida por amor a Dios la gana para siempre, y hace de su vida un dique frente al relativismo»

Hijo de albañil, de joven hacía adobes para ayudar en casa. Al comenzar el alzamiento, le ofrecieron huir de la diócesis: «Lo que sea de mis sacerdotes será de mí», contestó. Le detuvieron en el Seminario, junto a varios religiosos, y allí se confesaron y oraron juntos. El 26 de julio de 1936, milicianos de la FAI y la CNT le sacaron, le arrojaron de un coche en marcha, y luego lo fusilaron. Su cuerpo lo quemaron dos veces; le reconocieron por el pectoral y el rosario.

El 23 de julio de 1936 abandonó la casa donde se refugió, para no comprometer a quienes le escondían. Le metieron en la cárcel, y allí mostró su caridad repartiendo la comida que le hacían llegar y participando en los trabajos más penosos; también pudo confesar, predicar y distribuir la Eucaristía entre los presos. Al alba del 5 de agosto, los subieron a un camión y pidió ser el último en ser fusilado, para poder sostener y dar la absolución a los demás.

El 20 de julio de 1936, explotó una bomba en el palacio episcopal. El obispo se dirigió inmediatamente al sagrario para consumir las Formas. Ya preso, el alcalde le ofreció un disfraz para escapar, pero él dijo que su uniforme era la sotana; y su deber, estar junto a sus fieles. Su secretario le acompañó al martirio; ambos se arrodillaron y se absolvieron mutuamente, y el obispo dijo: «Que Dios os perdone, como yo os perdono y bendigo».

Con sólo veinte días como obispo fueron a detenerlo. Ya había rechazado, por dos veces, la posibilidad de huir, para poder permanecer en su sede junto a sus fieles. Los milicianos le torturaron cruelmente, buscando información sobre un inexistente tesoro que decían que escondía en el palacio episcopal, y luego lo fusilaron. Era el 9 de agosto de 1936. «Vosotros podéis matarme, pero no podéis impedir que yo os bendiga», fueron sus últimas palabras.

En los años duros de la República, ofreció trabajo en la catedral para ayudar a los parados, pero eso no impidió que lo detuvieran al estallar la guerra. Encarcelado junto a numerosos religiosos de la diócesis, el 8 de agosto de 1936 lo llamaron a un nuevo interrogatorio. Antes de salir, pidió al prior benedictino: «Por lo que pueda ocurrir, deme la absolución». Esa noche lo torturaron horriblemente hasta el punto de sufrir mutilaciones, mientras se burlaban de él: «Si es verdad eso que predicáis, irás pronto al cielo». A lo que contestó: «Sí, y allí rezaré por vosotros». De madrugada, lo llevaron al martirio, y exclamaba: «¡Qué hermosa noche para mí! Me lleváis a la Casa del Señor, me lleváis al cielo». Murió perdonando a sus verdugos, y al final de la guerra su cuerpo se descubrió incorrupto.

El 18 de julio de 1936, ofrecieron a monseñor Esténaga pasar a la zona nacional, pero él replicó: «Precisamente ahora, cuando los lobos rugen alrededor del rebaño, el pastor no debe huir; mi obligación es quedarme aquí». Días después, el comité revolucionario, formado por miembros de UGT y CNT, se quejaba: «El obispo, tan campante, como si no hubiera pasado nada. ¡Así se sabotea la revolución!» El 5 de agosto, asaltaron su casa y lo amenazaron con matarlo si no se iba de la capilla, pero él dijo que no se iba sin el Santísimo: «Si no, matadme ya aquí». En la mañana del día 22, al grito de: «¡El obispo, que salga!», se lo llevaron para matarlo. Su capellán, don Julián Melgar, le quiso acompañar: «Siempre he acompañado a mi obispo, y ahora lo haré también; quiero seguir su suerte».

Cuando comenzó la guerra, varios conocidos ofrecieron a don Manuel un escondite, pero él rechazó todas sus ofertas. El 20 de julio de 1936, en un convento cercano, mataron a cuatro padres claretianos; el obispo se acercó a consumir el Santísimo que custodiaban en su capilla, y recogió los cuerpos de los religiosos para darles cristiana sepultura. El 2 de agosto lo detuvieron, y diez días después lo metieron en un tren, junto a otros 300 prisioneros, con destino a Alcalá de Henares. A las puertas de Madrid, detuvieron el tren frente a una colina en la que habían dispuestas tres ametralladoras que acabaron con la vida de casi 200 prisioneros. El obispo murió con un rosario en la mano y las palabras Dios os perdone en los labios.

Una persona de confianza lo delató, pero antes de abandonar detenido su escondite, el obispo le dijo: «Ésta es su casa; a mí no me corresponde más que cumplir su voluntad». Pasó en la cárcel de Montblanc tres semanas, durante las cuales se dedicó a la oración, la Liturgia de las Horas y a dirigir personalmente el rezo del Rosario. En la cárcel, consolaba a todos y los animaba a confiar en la Providencia; también leía en voz baja un libro de meditaciones para edificación de los presos. El 12 de agosto de 1936, lo sacaron de la cárcel y a las afueras del pueblo lo fusilaron. Antes de morir, perdonó a sus verdugos y los bendijo. Cuando se encontró su cuerpo, incluso después de haber sido sometido a las llamas, continuaba teniendo el brazo derecho en actitud de bendecir.

Cuando le detuvieron, le quisieron arrancar el pectoral, pero replicó: «Ya que me vais a matar, dejadme que muera con el crucifijo». Empujado a un vagón con destino a Almería, un sacerdote le oyó decir: «Señor, convierte a mi pueblo, o bórrame a mí del Libro de la Vida». En Almería, un miliciano le puso un pistola y le obligó a blasfemar, pero se negó. Soportó insultos, injurias y golpes, hasta que lo llevaron a matar. Murió mirando al cielo y perdonando a sus enemigos.

El 22 de julio de 1936, le ofrecieron un coche para huir; horas después, un barco, pero siempre se negó, consciente de lo que podía sucederle. Estuvo unos días detenido, con el obispo de Guadix, junto al que pudo rezar y celebrar la Eucaristía. Cuando iban a ser fusilados, el 30 de agosto, testigos presenciales confirman que dijo a quienes iban a matarlo: «Que Dios os perdone como yo os perdono de todo corazón, y que ésta sea la última sangre que derraméis».

Tras el Alzamiento, se refugió en casa de un padre de familia, donde también había acogidas unas carmelitas. Tenían el Santísimo reservado, y el obispo animaba la vida espiritual. El 1 de diciembre de 1936, fueron detenidos, pudieron consumir las Sagradas Formas y, días después, fueron fusilados. Un preso que logró escapar contó que el obispo dijo: «Me pondréis una vestidura blanca sin daros cuenta. Dios os perdone y yo os bendigo; soy vuestro obispo».

«El pastor debe estar donde están sus ovejas», respondía a quienes le proponían huir de Teruel, entonces bajo asedio. Tampoco se quiso retractar de la Carta colectiva de los obispos, que firmó. Bajo los bombardeos, animaba a los fieles en los refugios. Con la guerra a punto de terminar, fue conducido a Valencia, Barcelona y Gerona. Tras haber recibido numerosas vejaciones y desprecios, fue fusilado el 7 de febrero de 1939.