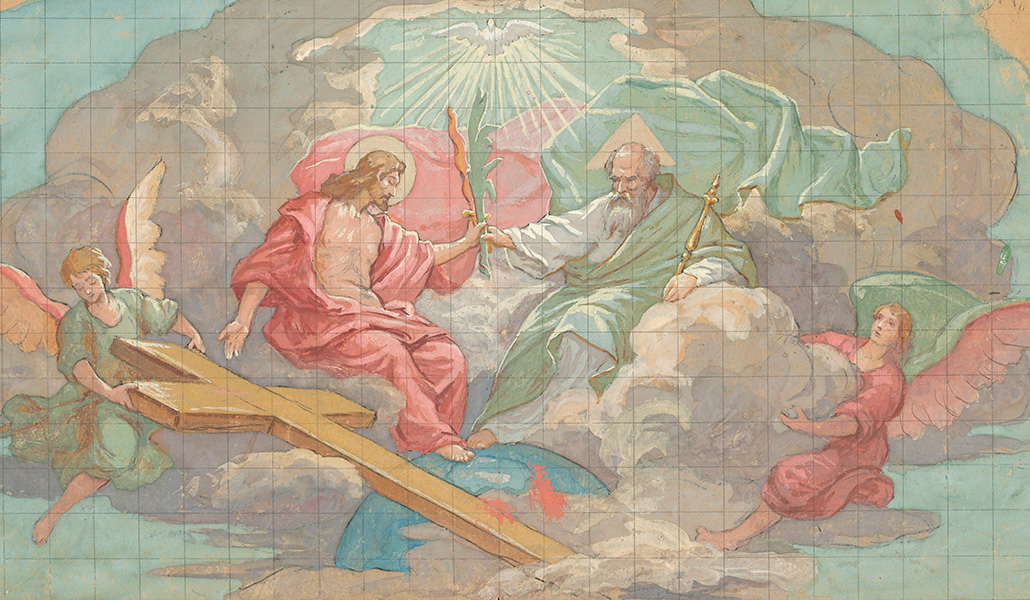Aunque la mayoría de los iconos buscan el anonimato, en el caso de la Trinidad de Andrei Rublev sabemos mucho sobre su autor, canonizado por la Iglesia ortodoxa rusa en 1988 y considerado uno de sus referentes artísticos. Solo así se entiende que, en 1966, en plena época soviética, se realizara sobre su vida una de las mejores películas de la historia, dirigida por Andrei Tarkovski. Aunque las autoridades intentaron finalmente que no se distribuyera y solo se pudo ver en Cannes fuera de competición, a las cuatro de la mañana, ganó el Premio de la Crítica y sigue siendo un referente para directores de todo el mundo. Esto nos da una idea de la importancia que el icono tiene en Rusia, más allá de los aspectos devocionales. Sería algo así como su Gioconda, y por eso se custodia en el mejor museo estatal de Moscú, el Tretyakov, desde hace unos años en una capilla para recuperar el contexto que requiere su contemplación.
¿Por qué es tan importante? ¿A qué se debe que un tema tradicional de la iconografía cristiana, la hospitalidad de Abrahán, se haya convertido en la mejor representación del misterio trinitario? A la revolución que introdujo Rublev en el mundo de los iconos en el mismo momento en que todo estaba cambiando también en la pintura occidental, por esos años de 1420-25 en los que se pintó la Trinidad. Son los años en los que Alberti defiende en Florencia que un cuadro debe ser como una ventana por la que podemos mirar, introduciendo la perspectiva geométrica en la pintura, para crear la ilusión de un espacio real.
Rublev, que sabía de esas ambiciones de Florencia y Flandes, remarca aún más la esencia de los iconos orientales, que no son para mirar por ellos, sino para que nos miren a nosotros desde el mundo sobrenatural que representan. Por eso el simbolismo de los fondos de oro y de los colores en general, como en este caso: el Verbo viste de rojo, color de la realeza y el martirio; el Espíritu Santo, de verde, color de la fuerza creadora; y el Padre con colores indefinidos, porque no se le puede simbolizar siquiera. ¿Y por qué tiene forma humana o angelical, como las otras dos personas en su diálogo trinitario? Porque remite al Génesis, al episodio de los tres ángeles peregrinos, a los que Abrahán habla en singular, pues sabe que son el Único.
Por falta de espacio no puedo profundizar en la compleja simbología del icono, que resume toda la historia de la Salvación. Solo en el fondo de la escena podemos ver la encina de Mambré, la casa donde Abrahán les prepara un ágape con su esposa Sara, a la que anuncian que será madre, pese a su esterilidad y su escepticismo inicial; y aparece también ese monte Moria donde más tarde la Trinidad pondrá a prueba al padre de las religiones monoteístas. En este icono, la cuestión histórica de la hospitalidad de Abrahán, que aparece ya en los mosaicos romanos de Santa María la Mayor, ha quedado reducida a la mínima expresión para que podamos fijarnos mejor en el resultado de esa conversación intratrinitaria, en la que las miradas silenciosas son muy elocuentes. Lo que el Padre decide junto al Hijo —que asiente con la mirada— se hace realidad, por acción del Espíritu Santo, en la tierra, simbolizada por esa mesa de altar en la que el ágape de Abrahán se ha vuelto Eucaristía. Vemos en ella un cáliz con la cabeza de un cordero, el que quita los pecados del mundo, que remite al cordero pascual judío y, en última instancia, al que murió para salvar a Isaac del sacrificio veterotestamentario que anunciaba el de Cristo en ese mismo monte Moria, donde luego se construye el templo de Jerusalén.
Todavía podemos fijarnos en un detalle mínimo pero fundamental: una pequeña ventana en el centro del altar, con perspectiva caballera, que nos lleva hacia dentro del cuadro, contradiciendo la famosa perspectiva invertida de los iconos, ese punto de fuga hacia nosotros que también está presente en la Trinidad de Rublev. Ese detalle occidental sería un guiño de Rublev a los cuatro puntos cardinales de la tierra y a la historia humana, pero también podemos verlo como una invitación a entrar en la escena, a participar no solo de la teología intratrinitaria, que es inabarcable, sino, sobre todo, del misterio de su cercanía, una vez que el Verbo se ha encarnado y nos ha redimido.
Así, haciendo de lo terreno y temporal el estrado de su misterio, la realidad familiar de la Trinidad de Rublev nos invita a participar, como hijos de Dios en Cristo, en su liturgia intemporal, la que se celebra constantemente en el altar y, por qué no, también en la mesa del hogar compartida en familia, como ha sabido ver Beatriz Gallástegui. En ese meternos a nosotros en el icono para participar del misterio trinitario, una vez que la encarnación del Verbo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ha llenado de belleza nuestro cuerpo terrenal, también con sus trabajos y sus noches, Rublev hizo una revolución iconológica que todavía dura.
El autor pronunció la conferencia Todo en un icono el 9 de enero en el taller de Javier Viver, dentro del ciclo Belleza de Cristo. ¿Puede el cuerpo de Jesús responder a nuestras inquietudes vitales?