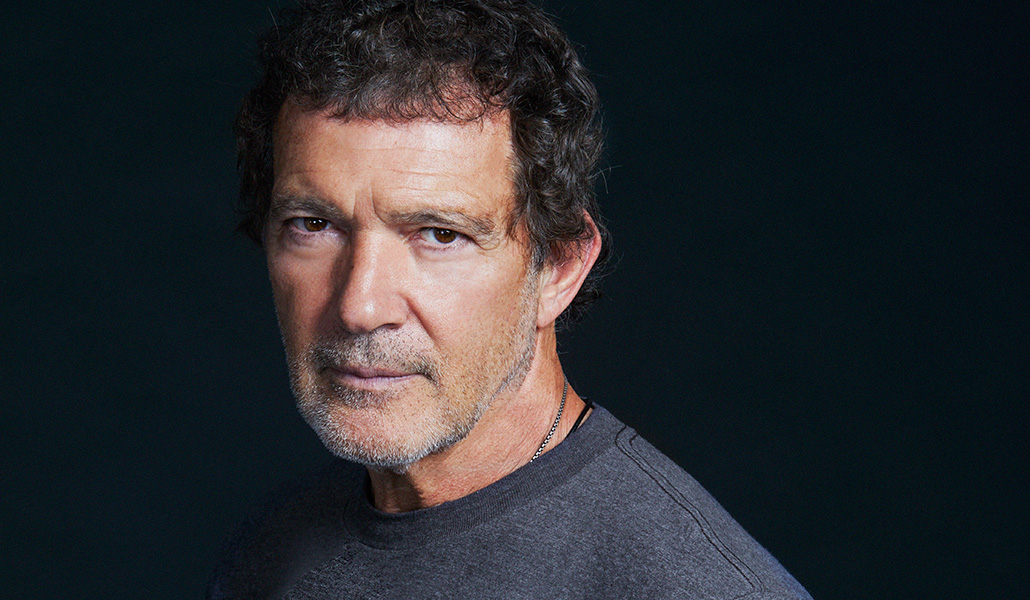La razón nunca está en contradicción real con la fe
Misa en la explanada de los Inválidos, París. Sábado, 13 de septiembre de 2008
Señor cardenal Vingt-Trois, señores cardenales y queridos hermanos en el episcopado, hermanos y hermanas en Cristo: Jesucristo nos reúne en este maravilloso lugar, en el corazón de París, en un día en que la Iglesia universal celebra la fiesta de San Juan Crisóstomo, uno de sus más grandes doctores que, con su testimonio de vida y su enseñanza, mostró eficazmente a los cristianos el camino a seguir. Saludo con gozo a todas las autoridades que me han acogido en esta noble ciudad, especialmente al cardenal André Vingt-Trois, a quien agradezco las amables palabras que me ha dirigido. También saludo a los obispos, sacerdotes y diáconos que me acompañan en la celebración del sacrificio de Cristo. Doy las gracias a las personalidades, particularmente al señor Primer Ministro, que han querido estar presentes aquí esta mañana; les aseguro mi oración ferviente por el cumplimiento de su noble misión de servir a sus conciudadanos.
La primera carta de san Pablo dirigida a los corintios, nos hace descubrir, en este Año Paulino inaugurado el pasado 28 de junio, hasta qué punto sigue siendo actual el consejo dado por el Apóstol. «No tengáis que ver con la idolatría» (1Co 10, 14), escribió a una comunidad muy afectada por el paganismo e indecisa entre la adhesión a la novedad del Evangelio y la observancia de las viejas prácticas heredadas de sus antepasados. No tener que ver con los ídolos significaba entonces dejar de honrar a los dioses del Olimpo, dejar de ofrecerles sacrificios cruentos. Huir de los ídolos era seguir las enseñanzas de los profetas del Antiguo Testamento, que denunciaban la tendencia del espíritu humano a hacerse falsas representaciones de Dios. Como dice el Salmo 113 a propósito de las estatuas de los ídolos, éstas no son más que «oro y plata, obra de manos humanas. Tienen boca y no hablan, ojos y no ven, oídos y no oyen, narices y no huelen» (vv. 4-5). Fuera del pueblo de Israel, que había recibido la revelación del Dios único, el mundo antiguo era esclavo del culto a los ídolos. Los errores del paganismo, muy visibles en Corinto, debían ser denunciados porque eran una potente alienación y desviaban al hombre de su verdadero destino. Impedían reconocer que Cristo es el único y verdadero Salvador, el único que indica al hombre el camino hacia Dios.
Este llamamiento a huir de los ídolos sigue siendo válido también hoy. ¿Acaso nuestro mundo contemporáneo no crea sus propios ídolos? ¿No imita, quizás sin saberlo, a los paganos de la antigüedad, desviando al hombre de su verdadero fin de vivir por siempre con Dios? Ésta es una cuestión que todo hombre honesto consigo mismo se plantea un día u otro. ¿Qué es lo que importa en mi vida? ¿Qué debo poner en primer lugar? La palabra ídolo viene del griego y significa imagen, figura, representación, pero también espectro, fantasma, vana apariencia. El ídolo es un señuelo, pues desvía a quien le sirve de la realidad para encadenarlo al reino de la apariencia. Ahora bien, ¿no es ésta una tentación propia de nuestra época, la única sobre la que podemos actuar de forma eficaz? Es la tentación de idolatrar un pasado que ya no existe, olvidando sus carencias, o un futuro que aún no existe, creyendo que el ser humano hará llegar con sus propias fuerzas el reino de la felicidad eterna sobre la tierra. San Pablo dice a los colosenses que la codicia insaciable es una idolatría (cf. 3, 5) y recuerda a su discípulo Timoteo que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por entregarse a ella -precisa-, muchos, arrastrados por la codicia, «se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos» (1Tm 6, 10). El dinero, el afán de tener, de poder e incluso de saber, ¿acaso no desvían al hombre de su verdadero fin, de su auténtica verdad?
Queridos hermanos y hermanas, la cuestión que plantea la liturgia de este día encuentra su respuesta en la misma liturgia, que hemos heredado de nuestros padres en la fe, y en particular del mismo san Pablo (cf. 1Co 11, 23). Comentando este texto, san Juan Crisóstomo observa que san Pablo condena severamente la idolatría como una falta grave, un escándalo, una verdadera peste (Homilía 24 sobre la Primera Carta a los Corintios, 1). E inmediatamente añade que la condena radical de la idolatría no es en modo alguno una condena de la persona del idólatra. Nunca hemos de confundir en nuestros juicios el pecado, que es inaceptable, y el pecador del que no podemos juzgar su estado de conciencia y que, en todo caso, siempre tiene la posibilidad de convertirse y ser perdonado. San Pablo apela a la razón de sus lectores, la razón de todo ser humano, testimonio poderoso de la presencia del Creador en la criatura: «Os hablo como a gente sensata, formaos vuestro juicio sobre lo que digo» (1Co 10, 15). Dios, del que el Apóstol es un testigo autorizado, nunca pide al hombre que sacrifique su razón. La razón nunca está en contradicción real con la fe. El único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ha creado la razón y nos da la fe, proponiendo a nuestra libertad que la reciba como un don precioso. Lo que desencamina al hombre de esta perspectiva es el culto a los ídolos, y la razón misma puede fabricar ídolos. Pidamos a Dios, pues, que nos ve y nos escucha, que nos ayude a purificarnos de todos nuestros ídolos para acceder a la verdad de nuestro ser, para acceder a la verdad de su ser infinito.

¿Cómo llegar a Dios? ¿Cómo lograr encontrar o reencontrar a Aquel que el hombre busca en lo más profundo de sí mismo, hasta olvidarse frecuentemente de sí? San Pablo nos invita a usar no solamente nuestra razón, sino sobre todo nuestra fe para descubrirlo. Ahora bien, ¿qué nos dice la fe? El pan que partimos es comunión con el Cuerpo de Cristo; el cáliz de acción de gracias que bendecimos es comunión con la Sangre de Cristo. Extraordinaria revelación que proviene de Cristo y que se nos ha transmitido por los apóstoles y toda la Iglesia desde hace casi dos mil años: Cristo instituyó el sacramento de la Eucaristía en la noche del Jueves Santo. Quiso que su sacrificio fuera renovado de forma incruenta cada vez que un sacerdote repite las palabras de la consagración del pan y del vino. Desde hace veinte siglos, millones de veces, tanto en la capilla más humilde como en las más grandiosas basílicas y catedrales, el Señor resucitado se ha entregado a su pueblo, llegando a ser, según la famosa expresión de san Agustín, «más íntimo en nosotros que nuestra propia intimidad» (cf. Confesiones, III, 6.11).
Hermanos y hermanas, veneremos fervientemente el sacramento del Cuerpo y la Sangre del Señor, el Santísimo Sacramento de la presencia real del Señor en su Iglesia y en toda la Humanidad. Hagamos todo lo posible por mostrarle nuestro respeto y amor. Démosle nuestra mayor honra. Nunca permitamos que, con nuestras palabras, silencios o gestos, quede desvaída en nosotros y en nuestro entorno la fe en Cristo resucitado presente en la Eucaristía. Como dijo magistralmente san Juan Crisóstomo, «consideremos los favores inefables de Dios y todos los bienes de los que nos hace gozar cuando le ofrecemos la copa, cuando comulgamos, dándole gracias por haber liberado al género humano del error, por haber acercado a Él a los que estaban alejados y haber convertido a los desesperados y ateos de este mundo en un pueblo de hermanos, de coherederos del Hijo de Dios» (Homilía 24 sobre la Primera Carta a los Corintios, 1). De hecho, sigue diciendo: «Lo que está en la copa es precisamente lo que ha brotado de su costado, y eso es lo que participamos» (ibíd.). No se trata sólo de participar y compartir, sino que hay unión, nos dice.
La Misa es el sacrificio de acción de gracias por excelencia, el que nos permite unir nuestra propia acción de gracias a la del Salvador, el Hijo eterno del Padre. Por sí misma, la Misa nos invita también a huir de los ídolos, porque, como reitera san Pablo, «no podéis participar en dos mesas, la del Señor y la de los malos espíritus» (1Co 10, 21). La Misa nos invita a discernir lo que en nosotros obedece al Espíritu de Dios y lo que en nosotros aún permanece a la escucha del espíritu del mal. En la Misa sólo queremos pertenecer a Cristo, y repetimos con gratitud -con acción de gracias– el clamor del salmista: «¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?» (Sal 116, 12). Sí, ¿cómo dar gracias al Señor por la vida que me ha dado? La respuesta a la pregunta del salmista está en el mismo salmo, pues la palabra de Dios responde con misericordia a las cuestiones que plantea. ¿Cómo pagar al Señor todo el bien que nos hace sino retomando sus propias palabras: «Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre» (Sal 116, 13)?
Alzar la copa de la salvación e invocar el nombre del Señor, ¿no es precisamente la mejor manera de «no tener que ver con la idolatría», como nos pide san Pablo? Cada vez que se celebra una Misa, cada vez que Cristo se hace sacramentalmente presente en su Iglesia, se realiza la obra de nuestra salvación. Celebrar la Eucaristía significa, por tanto, reconocer que sólo Dios puede darnos la felicidad plena, enseñándonos los verdaderos valores, los valores eternos que nunca declinarán. Dios está presente en el altar, pero también está presente en el altar de nuestro corazón cuando en la comunión le recibimos en el sacramento de la Eucaristía. Sólo Él nos enseña a huir de los ídolos, espejismos del pensamiento.
No dejéis sin respuesta la llamada de Cristo
Ahora bien, queridos hermanos y hermanas, ¿quién puede alzar la copa de la salvación e invocar el nombre del Señor en nombre de todo el pueblo de Dios, sino el sacerdote ordenado para ello por el obispo? A este respecto, queridos ciudadanos de París y de la región parisina, así como los venidos de toda Francia y de otros países vecinos, permitidme hacer un llamamiento, esperanzado en la fe y en la generosidad de los jóvenes que se plantean la cuestión de la vocación religiosa o sacerdotal: ¡no tengáis miedo! ¡No tengáis miedo de dar la vida a Cristo! Nada sustituirá jamás el ministerio de los sacerdotes en el corazón de la Iglesia. Nada suplirá una Misa por la salvación del mundo. Queridos jóvenes o no tan jóvenes que me escucháis, no dejéis sin respuesta la llamada de Cristo. San Juan Crisóstomo, en su Tratado sobre el sacerdocio, puso de manifiesto cómo la respuesta del hombre puede ser lenta en llegar, pero es el ejemplo vivo de la acción de Dios en el corazón de una libertad humana que se deja formar por la gracia.
Finalmente, si retomamos las palabras que Cristo nos ha dejado en su Evangelio, nos damos cuenta de que Él mismo nos ha enseñado a huir de la idolatría y nos invita a construir nuestra casa sobre roca (Lc 6, 48). ¿Quién es esta roca sino Él mismo? Nuestros pensamientos, palabras y obras sólo adquieren su verdadera dimensión si las referimos al mensaje del Evangelio. «Lo que rebosa del corazón, lo habla la boca» (Lc 6, 45). Cuando hablamos, ¿buscamos el bien de nuestro interlocutor? Cuando pensamos, ¿tratamos de poner nuestro pensamiento en sintonía con el pensamiento de Dios? Cuando actuamos, ¿intentamos difundir el Amor que nos hace vivir? Como dice una vez más san Juan Crisóstomo: «Si ahora todos participamos del mismo pan, y nos convertimos en la misma sustancia, ¿por qué no mostramos todos la misma caridad? ¿Por qué, por lo mismo, no nos convertimos en un todo único?… Oh hombre, ha sido Cristo quien vino a tu encuentro, a ti que estabas tan lejos de Él, para unirse a ti; y tú, ¿no quieres unirte a tu hermano?» (Homilía 24 sobre la Primera Carta a los Corintios, 2).
¡La esperanza seguirá siendo siempre la más fuerte! La Iglesia, construida sobre la roca de Cristo, tiene las promesas de vida eterna, no porque sus miembros sean más santos que los demás, sino porque Cristo hizo esta promesa a Pedro: «Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará» (Mt 16, 18-19). Con la inquebrantable esperanza de la presencia eterna de Dios en cada una de nuestras almas, con la alegría de saber que Cristo está con nosotros hasta el final de los tiempos, con la fuerza que el Espíritu ofrece a todos aquellos y aquellas que se dejan alcanzar por él, queridos cristianos de París y de Francia, os encomiendo a la acción poderosa del Dios de amor que ha muerto por nosotros en la Cruz y ha resucitado victoriosamente la mañana de Pascua. A todos los hombres de buena voluntad que me escuchan les repito las palabras de san Pablo: ¡huid del culto de los ídolos, no dejéis de hacer el bien!
Que Dios nuestro Padre os acoja y haga brillar sobre vosotros el esplendor de su gloria. Que el Hijo único de Dios, Maestro y Hermano nuestro, os revele la belleza de su rostro resucitado. Que el Espíritu Santo os colme de sus dones y os dé la alegría de conocer la paz y la luz de la Santísima Trinidad, ahora y por siempre. Amén.