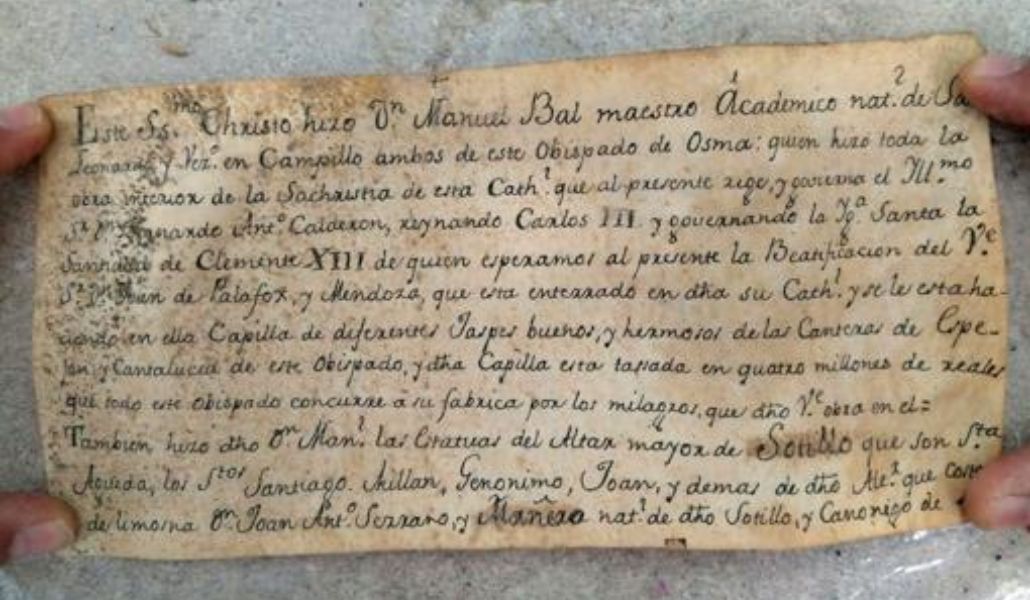La Iglesia en el trienio liberal (1820-1823)
Giacomo Giustiniani, entonces nuncio en España, creía que la Iglesia debía luchar contra las «peligrosas» ideas de la Revolución francesa que debilitaban la veneración a la religión y la adhesión al rey, «que son las bases fundamentales de la felicidad de la nación»
El pensamiento reaccionario culpó a la Revolución francesa de intentar llevar a cabo la secularización de la sociedad civil; es decir, de arrebatar a la Iglesia la dirección de la sociedad y de excluir toda influencia del catolicismo en los modos y formas de organizar la convivencia humana. Este juicio, que se fue consolidando lentamente en el mundo católico, interpretó las revoluciones liberales como los últimos coletazos que intentaban liquidar toda forma de presencia social de la Iglesia. Y, por tanto, competía a la Iglesia luchar contra tan peligrosas ideas para volver al antiguo estado de cosas, ya que las nuevas ideas debilitaban la veneración a la religión y la adhesión al rey, «que son las bases fundamentales de la felicidad de la nación», en palabras del entonces nuncio en España, Giacomo Giustiniani.
Con este planteamiento es fácil comprender que, cuando se restableció el sistema constitucional en marzo de 1820, que restauró la libertad de imprenta y abolió la Inquisición, la Santa Sede y la mayor parte de la jerarquía española mostraran cierto recelo. No obstante, aunque el Papa y los obispos preferían el absolutismo y la intolerancia católica, aceptaron el régimen liberal como un mal menor para no poner en peligro los derechos de la Iglesia. Pues, aunque el partido liberal no ofrecía confianza, no convenía atacarle de frente «porque muchos habían abrazado su causa de buena fe y tenían sentimientos moderados, pero si se mostraba aversión o menosprecio al partido, podía empujarlo a atacar la religión con mayor animosidad».
A pesar de estas precauciones, en el otoño de 1820, el nuncio pinta un cuadro sombrío de los derechos de la Iglesia por las medidas tomadas por el Gobierno y las Cortes. La Inquisición había sido abolida, la inmunidad eclesiástica estaba amenazada, la libertad de imprenta producía libros infames, la abolición de las órdenes religiosas se estaba consumando, se habían impuesto libros de mala doctrina en la instrucción pública, y en el Congreso se oían máximas horribles contra la religión. Frente a la impetuosidad del nuncio, la Santa Sede se comporta con más moderación y apenas accede a sus iniciativas para mantener la neutralidad política en el campo internacional. Y el cardenal Consalvi, secretario de Estado, le dice que la mayoría de las reformas que se estaban haciendo en España estaban en el punto de mira de todos los gobiernos, sobre todo de los liberales, pues lo frailes estaban mal vistos por todos, la inmunidad del clero se oponía a los principios liberales y la amortización eclesiástica se juzgaba contraria a la buena administración pública. Y pide a Giustiniani que procure afianzar la unidad de los obispos con el Papa y los anime a defender los derechos de la Iglesia.
Pero no era fácil defender los derechos de la Iglesia, porque la libertad de imprenta permitía la difusión de las nuevas doctrinas y preparó los ánimos para que las Cortes iniciaran la reforma eclesiástica. Es verdad que en algunos escritos hubo excesos doctrinales, pero también propusieron muchas reformas acertadas que el nuncio y los obispos no supieron o no quisieron aprovechar para buscar los posibles puntos de encuentro.
A partir de mediados de 1821, la crítica de la prensa contra la Santa Sede se hace más violenta y sus acusaciones más ofensivas. El Universal reduce la potestad pontifica a una simple prerrogativa de honor y pide la ruptura con Roma, «porque la amigable composición que piden hoy la rechazan mañana», y concluye diciendo que el poder de Roma no podía conciliarse más que con los gobiernos absolutistas y despóticos. En 1822 la prensa liberal radicaliza su postura en las materias eclesiásticas, y El Espectador recomienda volver a la práctica de los primeros siglos del cristianismo, suprimiendo el culto exterior y reduciendo los ministros del altar a la misma dignidad.
Con el cambio de Gobierno que se produjo en agosto de 1822, los exaltados se hicieron con el poder y la poca armonía que existía entre Roma y Madrid se vio amenazada. El clero se convirtió en el principal objetivo de la prensa liberal por su apoyo a las partidas realistas, y se acusa a la Santa Sede y a los obispos de no alentar la moderación y la paz, sino la insurrección.
Con la llegada del nuevo año, las tensiones siguieron creciendo. A la negativa pontificia de conceder el plácet a Villanueva, que había sido nombrado embajador ante la Santa Sede, siguió la expulsión del nuncio y la ruptura de las relaciones diplomáticas, acentuándose la represión contra los obispos y eclesiásticos realistas. Pero, unos meses después, en el verano de 1823, los cien mil hijos de san Luis y los realistas acabaron con el régimen liberal y se restableció de nuevo la sintonía entre el altar y el trono, y ambos poderes se pusieron de acuerdo para eliminar a los que supuestamente habían atentado contra el altar y el trono durante los tres años del sistema constitucional.